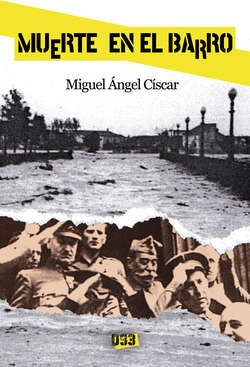Читать книгу Muerte en el barro - Miguel Ángel Císcar - Страница 8
Оглавление2
Lunes, 21 de octubre de 1957
El inspector de 1ª Vicente Galán notaba la cicatriz del muslo acorchada y la tripa revuelta por los bocadillos rancios y el agua herrumbrosa de los camiones cuba. Al salir del retrete se recompuso frente al espejo deslustrado el faldón de la camisa, acomodó la pistolera bajo el brazo y se ajustó el nudo de la corbata. A sus 34 años las sienes ya empezaban a encanecer y el chirlo de su frente lucía más inflamado que de costumbre.
Había pasado una semana de la riada y seguían intentado, cierto que con escasa fortuna, añadir un poco de cordura en una ciudad arrasada por el fango y el desconcierto. La Jefatura Superior de Policía en la calle Samaniego había quedado completamente inundada y sus efectivos transferidos al Ayuntamiento. La comisaría de Ruzafa-Dehesa, más a resguardo, había soportado mejor el envite del agua. Los casos en curso de la Brigada de Investigación Criminal esperaron su turno en el fondo de un cajón y centraron sus esfuerzos en identificar cadáveres, informar a familias sobrecogidas por la tragedia y simular apoyo incondicional al ejército en todas sus ocurrencias. Hasta la fecha, veinticinco fallecidos habían sido identificados solo en la capital, una decena de cuerpos sin identidad se acumulaban en la morgue y todavía numerosos vecinos constaban como desaparecidos.
Esa mañana la mujer de la limpieza se afanaba en mantener decentes los aseos y despachos, pero los agentes no dejaban de esparcir el barro pegado a sus suelas.
—Dominga, lo siento, pero voy a tener que pisarte lo fregado.
—Pise, pise don Vicente… Total, uno más. Yo ya no puedo con esta locura —admitió taciturna apoyando la barbilla en el palo del mocho.
—Usted a su marcha, que aquí nadie le pide cuentas —repuso Galán pasando de puntillas por un lateral del pasillo.
En la Brigada la mañana arrancaba a medio gas. La gripe asiática había hecho estragos y los escasos agentes que habían burlado al virus departían en corrillos alrededor de sus mesas. Bajo un plano gigante de la ciudad sembrado de chinchetas, dos inspectores del turno de noche fumaban somnolientos esperando al relevo.
Galán observó al subinspector Ricardo Sánchez sentado a horcajadas frente a su escritorio. Leía el diario Las Provincias del día anterior con sonrisa escéptica. Al pasar a su lado le llegó un tufillo agrio y reparó en el borde oscuro del cuello de su camisa. Desafortunadamente la última semana nadie había destacado por el esmero en la limpieza ni por los cambios de muda.
—¿Qué tal la diarrea? —se interesó Sánchez sin apartar la mirada del periódico.
—Algo mejor. Espero no estar incubando nada —dijo Galán sentándose y agrupando los documentos esparcidos por su mesa—. ¿Qué coño trae el periódico que te hace tanta gracia?
—En la tercera página hablan de Don Alfredo, nuestro querido Comisario Principal. Sale en una foto con el alcalde y otros gerifaltes —explicó pasándole el periódico abierto—. Este pica alto, pronto lo veremos muy arriba, y sino al tiempo…
Galán apoyó el diario sobre la máquina de escribir y empezó a leer los titulares mientras encendía un Bisonte. El humo acre le obligó a entrecerrar los ojos.
El Gobierno acude con todos los medios
en auxilio a Valencia.
Los esfuerzos de las autoridades para aminorar los efectos de la catástrofe llegan al heroísmo. El alcalde de Valencia, don Tomás Trénor Azcárraga, el excelentísimo Ministro de Industria don Joaquín Planell Riera y el Comisario Principal de la Jefatura Superior de Policía don Alfredo Domínguez se personan en los barrios más afectados.
La foto que acompañaba la noticia mostraba a los tres personajes en el barrio de Nazaret, con gabardina y traje de chaqueta, botas de agua, el barro hasta los tobillos y rodeados de un importante séquito de policías, periodistas y vecinos. Al fondo se podían ver dos excavadoras desescombrando.
—Joder con Don Alfredo, nunca lo había visto tan entregado. Cuando venga Franco se pasará el día pegado a su culo, como de costumbre —apuntó Galán guardando el diario en el último cajón del escritorio, al lado de la petaca de ginebra—. A todo esto… ¿Cómo va lo de tu casa?
—Todavía apesta, pero bueno… Hemos podido salvar la mayoría de muebles. Y gracias a que mi vivienda estaba en alto, porque en el resto de la calle el agua entró más de medio metro —informó el subinspector birlando un cigarrillo del paquete de Galán y encendiéndolo con su Zippo—. ¿Y tú cuando dejas el nido materno?
—Igual la semana que viene…
—¿Y tu viejo cómo lo lleva?
—Ahí sigue, jodido del asma… De lo otro va haciéndose a la idea —contestó Galán—.Ya ha hecho un año en Santa Lucía y parece contento, o al menos eso es lo que dice.
—No debe de ser fácil, ponerse a cobrar recibos después de tanto tiempo en el talego y con su enfermedad…
El Comisario Álvaro Padilla salió de su cuchitril, una dependencia de madera oscura y persianas venecianas ubicada en una esquina de la sala. Rondaba la cincuentena y en su cara rubicunda destacaba la nariz rota en ángulo recto, según el interesado a causa de un zafarrancho en el frente de Teruel, pero otros apuntaban a una tumultuosa pelea en un famoso cabaret de Valencia. como era de esperar, sobre el estropicio de sus napias, todo el mundo se decantaba por la versión menos glamurosa.
—¡Galán, Sánchez! Vengan a mi despacho —ordenó áspero.
Apagaron los cigarrillos, se enfundaron las chaquetas y lo siguieron al momento. Padilla tomó asiento suspirando. Los hombres se ubicaron frente a la mesa que soportaba un buen montón de expedientes timbrados y una rojigualda en miniatura sobre una peana de pino. La luz mortecina, los retratos en blanco y negro de Franco y José Antonio y la jeta de Padilla no ayudaban a crear el clima propicio para las buenas noticias.
—Cerrad la puerta. Haces mala cara, Galán…
—Es el vientre, señor, pero ya estoy mejor.
—Eso espero. Acaba de llamar Aparisi —explicó Padilla—. Resulta que uno de los cuerpos recuperados hace un par de días no murió ahogado sino que venía con «sorpresa». Cuando en el depósito lo han limpiado han descubierto varios agujeros de bala.
—¿Sabemos quién es? —preguntó Galán.
—El forense ha tomado huellas y fotos. Tras una identificación preliminar podría corresponder a Miguel Planells, que aparece en la lista de desaparecidos por la riada. Ahí tenéis… —dijo entregándole al inspector copia del informe y el listado actualizado de fallecidos y vecinos en paradero desconocido.
Salían del despacho pero se detuvieron en seco cuando el comisario añadió con voz oscura:
—Otra cosa… Como siempre que viene el Caudillo, los de la Social nos piden ayuda para controlar a los comunistas y a toda esa panda de alborotadores. Han mandado la lista de agraciados —afirmó mirando a Galán con el documento balanceándose entre el pulgar y el índice—. Y bueno… Tu querido padre ya no sale en ella. Pensé que te gustaría saberlo.
—Gracias por la información.
—No me las des a mí, ha sido cosa de tu tío Emilio. Me parece que nunca llegaréis a valorar todo lo que ese hombre ha hecho y sigue haciendo por vosotros…
—Él ya sabe que le estamos eternamente agradecidos —ironizó Galán.
Los inspectores salieron del despacho, cogieron las gabardinas del perchero y se dirigieron hacia el coche aparcado a la puerta. Se acomodaron en sus asientos arropados por el olor reconcentrado a tabaco y, tras varios intentos, Sánchez logró arrancar el motor del fiat 1400.
—Menudo careto de difunto se te ha quedado —añadió Sánchez mirando a su compañero con la mano reposando sobre el cambio de marchas—. Desde luego Padilla sabe hacer sangre con ese tema.
—Sí. Es todo un maestro. Ale, arrea… —ordenó Galán sin poder olvidar las últimas palabras del comisario. Rememoró aquellos días lejanos, al acabar la guerra, en los que el tío Emilio entró de lleno en sus vidas mientras su familia se desmoronaba, como las casas de los pobres bajo el ímpetu del río.
En mi mente tengo grabado a fuego aquel 29 de marzo de 1939 cuando las tropas de Franco desfilaron frente al ayuntamiento, en la Plaza Emilio Castelar que de inmediato pasó a llamarse del Caudillo.
El día anterior había cumplido 16 años. Por paradójico que resulte, recuerdo los últimos dos años de guerra llenos de momentos dichosos, callejeando con los amigos a la salida de la escuela y contemplando despreocupado los destrozos causados por las bombas de los Savoia italianos. La ciudad estaba repleta de milicianos y de civiles desarrapados que llegaban a Valencia huyendo de los combates. Carteles gigantes colgados de las fachadas nos recordaban que el frente estaba solo a 150 kilómetros.
De un plumazo, todos esos años convulsos de extraña felicidad llegaron a su fin.
En la segunda quincena de marzo proliferaron rumores de todo tipo, hasta que finalmente un nerviosismo indisimulado, casi histérico, se instaló en mi casa ante la inminente llegada de las tropas nacionales. No teníamos noticias de mi padre desde hacía un mes y pensábamos que estaría todavía en el frente o que en el mejor de los casos habría podido huir hacia un lugar seguro.
Mi madre llenó la maleta y varios hatillos con ropa y repasó con gesto impaciente las habitaciones esperando no olvidarse ningún objeto de valor. De un portazo dejamos atrás nuestra casa en la Plaza del Pilar y corrimos buscando la seguridad del apartamento de mis abuelos maternos en la calle Játiva, justo frente a la estación del Norte. En las calles veíamos carreras y algunos soldados parecían vagar sin rumbo con una mezcla de desasosiego y resignada aceptación.
Cuando al fin llegamos cargados con los bártulos, todos nos abrazaron y mi abuela me besuqueó con fuerza las mejillas. También estaba mi tía Patri que vivía con ellos en ausencia de su marido, Emilio, el hermano mayor de mi madre.
El tío Emilio se empezaba a labrar un nombre en Valencia como abogado, y toda la familia reconocía lo bien que había sabido jugar sus cartas, sobre todo en contraste con mi padre, al que por unanimidad presagiaban un futuro nefasto. Mi tío adquirió cierta relevancia al ser uno de los falangistas que, pistola en mano, asaltaron la emisora de Unión Radio Valencia una semana antes del golpe de estado de Franco. Junto a sus camaradas, unos auténticos chiflados según mi padre, soltaron una soflama por las ondas en la que apoyaban sin medias tintas la sublevación militar. Al día siguiente tuvo que escapar cagando leches de Valencia y permanecer escondido durante meses hasta que pudo pasar con garantías a zona nacional.
Al poco de llegar todos se interesaron por el paradero de mi padre, «el pobre Julián», le llamaban sin miramiento. Mi madre, consternada, explicó que nada sabíamos de él. Compasivamente dejaron aparcado el tema.
Visité el cuarto de baño, que era el doble de amplio que el de nuestra casa. A mí me parecía muy lujoso por la grifería dorada y los baldosines blancos que llegaban hasta el techo y en los que reverberaba la luz anaranjada de las lamparitas de pared. Cuando volví, mi madre, mi tía y mis abuelos estaban sentados en semicírculo utilizando las sillas y sofás del comedor. Cuchicheaban las noticias que les había hecho llegar mi tío a través de un quintacolumnista de confianza. Costaba escuchar la conversación.
Las tropas de Franco estaban ya a las puertas de la ciudad, y había un mensaje muy claro para mi madre y para mí: nada de intentar huir o esconderse, había que tener la cabeza muy alta y cuando mi tío entrara en Valencia, quería vernos allí, en las primeras filas recibiendo a las tropas nacionales. En cuanto a lo de mi padre el mensaje era más ambiguo. Si lo localizaban o aparecía, intentaría ver que se podía hacer por él, si es que se podía hacer algo.
Así pues, allí estábamos mi madre y yo apiñados entre la multitud que se apelotonaba a dos bandas formando un amplio pasillo delante del ayuntamiento. Olíamos la murta que tapizaba el suelo. Desfilaban las tropas marcialmente, sonrientes con sus uniformes caqui, algunos con camisas azules y boinas rojas, las banderas al viento y los fusiles al hombro. También marchaban las temidas huestes moras. La barahúnda de gritos nos ensordecía. No cesaban de pasar tanques en formación y camiones cargados de soldados hasta los topes. Una escuadrilla de aviones sobrevoló la plaza y el gentío al unísono levantó la vista al cielo.
Mi madre bramaba brazo en alto: «franco, franco», acompasando sus vivas a los de la muchedumbre. La observé de refilón y vi las lágrimas que corrían por su cara mientras chillaba enfebrecida. Dos goterones brillantes. Al reconocer su miedo y desconsuelo una congoja me oprimió la garganta. Yo también levanté el brazo y me uní al griterío.
Más tarde nos diría el tío Emilio que mi padre había sido hecho prisionero junto al resto de su compañía cerca de Segorbe, y esa misma mañana lo habían trasladado a la plaza de toros. Allí quedó preso, a muy escasos metros de donde nosotros recibíamos a las tropas y vitoreábamos al Caudillo.