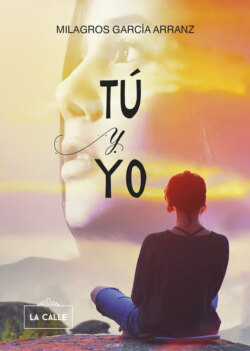Читать книгу Tú y yo - Milagros García Arranz - Страница 11
Оглавление3
SALIDA DEL ARMARIO
Todos comenzamos con mucha ilusión la universidad. Yo seguía saliendo con Álvaro, sabiendo que lo que iba estudiar no era lo mío y que Álvaro y yo no sabía cómo acabaríamos. Lo que realmente me gustaba era la psicología, pero no lo hice por muchas razones, porque mis padres pensaban que esa carrera era para perdedores y para gente que luego estaría en el paro y, por otro lado, yo estaba ansiosa de estudiar algo que me diera alas para ser económicamente independiente lo antes posible.
La primera vez que tuve una mayor evidencia de las que había tenido hasta entonces sobre mis controvertidos sentimientos fue cuando conocí a una compañera que estaba pasando en nuestra facultad un trimestre haciendo un erasmus. Era americana y su nombre era Jessie. Tenía una larga melena rubia ondulada y era de complexión fuerte. Además de ser estudiante, era cheerleader en Los Ángeles, su ciudad natal. Me encantaba estar con ella. Las horas se me pasaban como minutos y me di cuenta de que prefería pasar más tiempo con ella que con mi novio Álvaro. Un día se lo llegué a confesar a él. En una ocasión que me pidió con mucha tristeza en sus ojos que pasara más tiempo con él, le dije que no sabía lo que me pasaba, pero que necesitaba estar con Jessie. Los dos acabamos llorando sin entender la situación. Creo que no fui lo suficientemente explícita, entre otras cosas, porque ni yo misma sabía lo que me pasaba, ya que después de que se fuera Jessie seguimos juntos, aunque no por mucho más tiempo.
Soy una persona que hace fácilmente amigos. Además de la pandi, comencé a salir los fines de semana con una pandilla de solo chicas, más mayores que yo y muy desinhibidas. Todo lo contrario que yo, que seguía siendo virgen a mis veintiún años.
Lola, la hija mayor de una familia amigos de mis padres, me presentó en su pandilla y me pareció que podía aprender tantas cosas de la vida a su lado, que decidí empezar a salir con ellas. Eran una media de dos años mayores que yo. Me encantaba escuchar tantas historias sexuales de todo tipo. ¡Vaya derroche de experiencia tenían todas! Ellas sabían que yo aún no podía compartir historias como las suyas y me respetaban.
Lola debía ser un fenómeno en la cama, incluso había hecho que una pareja a un mes de casarse rompiera el compromiso, porque el chico y ella se encapricharon. Se rumoreaba que uno de los miembros de la pandilla, Juana, había tenido alguna experiencia con alguna chica, que era bisexual decían, aunque se comportaba como la más reservada y no alardeaba tanto de sus conquistas. Era morenita, de tez muy blanca, de complexión delgada y deportista, tenía una melenita corta, ojos castaños y estaba terminando la carrera de Historia del arte. Me parecía la chica más culta de la pandilla y eso para mí era y sigue siendo uno de los valores más seguros para conquistarme. No era la más guapa, pero me empezó a interesar de una manera especial. Por fin, conocí a una chica que había tenido alguna relación amorosa con otra chica. Ya había alguien que podía sentir lo que yo intuía que sentía. ¡No estaba sola en el mundo!
Decidí contar mis tendencias y sentimientos homosexuales a mis veintiún años y decir de alguna manera que me gustaban las chicas a tres personas: a mi amiga Cristina, a mi confesor y a mi mamá. Te aseguro que sentía un miedo que casi me paralizaba y cuando relataba lo que sentía, daba tantas vueltas al tema que hasta yo misma me perdía en mis explicaciones. Con Cristina y mi confesor resultó todo muy fácil y me dieron esperanza. Me dijeron: «Sigue a tu corazón». Cuando se lo conté a mi amiga, me debí de poner muy tremendista, porque me dijo: «¡Hija, qué susto me has dado! Pensé que era algo muy gordo y es solo esto». Mi mamá, que se llama como yo, María, tardó mucho mucho tiempo en entenderme. Fue muy duro y sentí una incomprensión tan grande como la que sentía de mí misma.
Volviendo a Juana, me fui acercando todo lo que podía a ella, para que confiara en mí, para que pasara más tiempo a mi lado y se fuera haciendo más amiga mía. Y lo fui consiguiendo. A menudo quedábamos y no solo con la pandilla. Venía a mi casa a que le echara las cartas. Por aquel entonces lo hacía para mis amigos. Acertaba muchas cosas y no únicamente en temas de amores y desamores. En una ocasión llegué a vaticinar que dos miembros de la pandilla iban a tener un accidente con su coche nuevo y pasó.
Juana cada día era más amiga mía, así que me vi con fuerza de empezar mi conquista. Comencé a mandarle cosas a escondidas. Cristina era quien estaba informada de todos mis pequeños logros y en muchas ocasiones se hacía pasar por mensajera o cartera para entregárselo ella misma: que si un ramo de flores, que si una pipa (coleccionaba pipas de fumar), una botella de whisky Johnnie Walker etiqueta negra, y cada regalo acompañado siempre de un escrito con un dibujo o una poesía. Le escribía notas como:
«Tengo un sueño, un sueño que es mi meta, una meta que quiero sea mi realidad. Deseo hacerte feliz y que tu mirada sea mi sol y tu sonrisa me ilumine todos mis días».
Un día me armé de valor y decidí que le diría que yo era la misteriosa amiga que le dejaba los regalos, las notas y las poesías, y le preguntaría si quería salir conmigo. Hasta compré champán para celebrarlo si me decía que sí. Quedé con Juana en El Portal, uno de nuestros lugares habituales para tomar café, antes de quedar con el resto de la pandilla, sobre las 17:00 horas. Juana y yo solíamos ser impuntuales, pero esa vez me esforcé por llegar temprano y esperarla. Se me hicieron eternos los quince minutos que se demoró.
Cuando llegó le dije que estaba muy guapa y, sin más, le solté que era yo quien le estaba mandando los regalos. Ella se quedó blanca. Recuerdo su expresión de no entender nada, mientras yo me rompía por dentro al entender que eso era un claro «no, gracias». Había imaginado una reacción muy diferente, como que me miraría a los ojos para decirme que sentía lo mismo, que me rodearía con sus brazos sin palabras y que nuestros corazones latirían al unísono, incluso que me besaría dulcemente en los labios… Pero nunca imaginé esa mirada fría y esa decepción y desprecio al ser conocedora de semejante noticia.
—No quiero saber nada más —me dijo y se fue, dejándome allí plantada.
Pudieron pasar más de diez minutos hasta que me recompuse y volví a mi ser. Me dirigí a la primera cabina telefónica a contarle a mi amiga Cristina lo que había pasado y a que me consolara en mi primera decepción en este nuevo mundo que se abría para mí. Era finales de mayo de 1987 cuando me dieron mis primeras calabazas y tuve que curar mi primera herida por una mujer. Necesitaba salir de Burgos e irme muy lejos, aunque antes quería aprobar los exámenes finales. A partir de ese día Juana procuraba no coincidir conmigo y yo me fui distanciando de la pandilla.
En clase de karate, mi compañera favorita, Eva —yo la llamo Evita Dinamita, porque es como yo, inagotable— me comentó que estaba pensando en hacer un viaje en tren con interrail que acabaría en Glasgow, donde pasaría un semestre con una beca que había conseguido en su universidad. Estaba estudiando Filología Inglesa.
Durante el mes de junio estuve muy ocupada con los exámenes y mis dos trabajos: dar clases particulares y repartir publicidad. El poco tiempo libre que me quedaba lo dedicaba a preparar el viaje, así que apenas me di tiempo a llorar la pérdida del amor de Juana.
Decidimos finalmente que visitaríamos Francia, Bélgica y Holanda durante dos o tres semanas y luego Evita rumbo a Glasgow y yo a Londres, donde pasaría alrededor de un mes y medio. A finales de mes comenzamos nuestro gran viaje. De nuevo haría mi segundo viaje fuera de España sola y esta vez con solo adultos en la primera parada. ¡Empezaba toda una aventura! Nuestros padres nos acompañaron a despedirnos a la estación y durante todo el trayecto y la espera no pararon de darnos recomendaciones con lágrimas en los ojos. Allí cogimos un tren que nos llevaría desde Burgos a Burdeos. Apenas dormimos durante toda la noche. No paramos de hablar y leer sobre todo lo que queríamos visitar. Habíamos comprado un montón de guías Michelín y de guías trotamundos.
Mis padres accedieron a que hiciera este viaje, porque mi amiga Evita tenía amigos en muchos lugares y sus padres llamaron a los míos para tranquilizarles y darles confianza sobre todo lo que teníamos planeado. En Burdeos cogeríamos otro tren que nos llevaría a Périgueux. Allí nos esperaban unos padres y sus hijos, amigos de Evita, y aunque no era de nuestros destinos favoritos, lo aprovechamos muy bien. Además de conocer esa preciosa cuidad y sus alrededores, como nuestras maletas eran muy pesadas (te recuerdo que antes no había maletas de ruedas y las maletas de cuero eran de todo menos ligeras), decidimos enviar parte de nuestro equipaje de vuelta a nuestra ciudad natal.
Tres días después estábamos camino de París, donde nos alojaríamos en un youth center en el centro de la ciudad. Soltamos nuestras maletas en una consigna y nos fuimos a recorrer las calles de la capital parisina. Íbamos de un lugar a otro andando sin parar, entrando en museos, exposiciones e iglesias y disfrutando de las calles, de los parques y de tantos puentes por los que el río Sena pasaba a su antojo. ¡Qué belleza de ciudad! ¡Qué maravillosa arquitectura! Habíamos comenzado nuestra andadura a las nueve de la mañana y ya eran las veintitrés horas, así que teníamos que volver para que nos dejaran entrar en nuestro alojamiento.
Llegamos muertas y con los pies llenos de ampollas. Nuestra sorpresa fue que cuando llegamos no teníamos camas. Estaban todas ocupadas. Llamamos al que nos abrió la puerta y este les pidió a dos chicos nos dejaran las dos literas donde estaban acostados. En otro momento me hubiera muerto de asco, pero en ese instante estaba exhausta. Demasiadas emociones y mucho cansancio acumulado por el largo viaje del día anterior y todo el día caminando, así que cerré los ojos y me tumbé en una de las literas que aún estaba caliente. En mi cara se debía dibujar una enorme sonrisa, hacía tiempo que no me sentía tan viva. Mi cansancio hizo que me venciera inmediatamente el sueño. Esa misma noche decidí que iba a aprender a hablar francés.
Y así seguimos disfrutando de París durante cuatro días más. A veces tan solo comíamos un trozo de fuet y un quesito, pero merecía la pena ver tanto derroche de belleza: los Campos Elíseos, la Torre Eiffel, el Louvre, Notre Dame, los jardines de Luxemburgo, el centro Pompidou, el Arco del Triunfo…
Sin lugar a duda, el barrio que más me gustó fue Montmartre, el barrio de los pintores, artistas e intelectuales donde se sitúa la basílica del Sacré Coeur, el Sagrado Corazón. Es una zona bohemia. Yo la encontraba algo prohibida, una zona muy singular donde vi antiguos cabarets y al estar situado en una colina, pude contemplar las vistas más espectaculares de París y, lo más importante, me perdí por las calles como antes lo habían hecho Amélie y Picasso.
Disfrutando por esas calles vi por primera vez a dos chicas agarradas de la mano. Cuando me percaté, el corazón se me paró instantáneamente de la sorpresa. ¡Qué envidia me dieron y qué pena no poder compartirlo con Evita, porque no sabía si me podría entender y aceptar! No quise arriesgarme a saberlo en ese momento.
Me alegró profundamente comprobar que había chicas que salían con chicas. Yo podía llegar a salir con otra chica. El problema que ahora se me presentaba era dónde encontraría esas chicas.
De París nos pusimos rumbo a Bélgica, a Bruselas, donde nos alojaríamos con unos españoles en casa de una pareja de amigos de Evita: Tom y Rosa. Una de las experiencias que más me llamó la atención allí fue que nos llevaron a un concierto de rock duro, pues Tom era uno de los que lo organizaban y la gente se subía y se tiraba del escenario sin mirar. Si te cogían, buena suerte, y si te dejaban caer, fuera del local había un montón de ambulancias aparcadas para trasladarte a algún hospital. Pude ver mucha sangre y muchos heridos. En este lugar me empecé a dar cuenta de la estupidez de algunos seres humanos. ¡Qué pena, no tocaron ninguna balada!
Otra de mis experiencias fue que decidimos ir a pasar el fin de semana a Holanda, concretamente a Ámsterdam. Al llegar, lo primero que hicimos fue ir a buscar alojamiento y no se nos ocurrió otro lugar que entrar y preguntar en un sex shop. Era la primera vez que entraba en uno. ¡Cuántas cosas! Ellos preguntaban y yo observaba boquiabierta, e imagino que roja como un tomate, todos los artilugios que encontraba a mi paso. ¡Vaya pollas más grandes! Me preguntaba si eso le cabría a alguien. Vi también muñecas hinchables, esposas, látigos y todo tipo de lencería erótica de hombres y mujeres, así como disfraces. El de policía me gustó. «Por Juana me lo hubiera puesto yo», pensé, y sonreí tristemente ante mi ocurrencia.
Dejamos las maletas en el hotel que nos recomendaron o encontramos. No lo llegué a saber nunca, porque durante el camino desde el sex shop hasta el hotel en mi mente solo seguía apareciendo la tienda y todos los artilugios que pude ver. Inmediatamente nos fuimos a tomar una hamburguesa antes de irnos al Barrio Rojo. Una vez allí, me quedé estupefacta cuando empecé a ver a todas aquellas preciosas chicas, sin apenas ropa, exhibiéndose en los escaparates. Me hubiera ido con cualquiera de ellas.
Luego decidimos ir a tomar algo por el barrio. Yo pedía Coca-Cola Light o té y en ningún sitio había; a cambio, nos ofrecían unas cartas con productos que ni Evita, ni yo entendíamos en absoluto. Al día siguiente, supimos que eran cartas que solo contenían distintos tipos de droga.
Volvimos al hotel, y bueno… Yo apenas dormí. Estábamos los cuatro en la misma habitación. Era muy grande y tenía dos camas, y a la parejita no se le ocurrió otra cosa que fumarse un porro y luego darse un buen revolcón. Al principio, me ruboricé mucho al darme cuenta de lo que estaban haciendo; sin embargo, lo único que quería era conciliar el sueño, pero sus gemidos y ruiditos no me dejaban.
El día siguiente fue mágico, paseando por los canales de Ámsterdam y, sobre todo, recreándome con las pinturas de Van Gogh.
Habíamos planeado llegar a Inglaterra en ferry. Salimos de Zeebrugge rumbo a Hull. El viaje duró casi un día, más de dieciséis horas. De nuevo, no dormimos. Conocimos a un montón de gente nueva y yo probé una pinta de cerveza negra, que se me subió a la cabeza, y como el barco se movía mucho acabé mareada y vomitando.
Al llegar a Hull, Evita y yo nos despedimos y acordamos que nos visitaríamos cuando estuviéramos alojadas. Yo cogí un autobús que tardó algo más de nueve horas en llegar a Londres. Casualidades de la vida, me tocó sentarme al lado de una chica de Salamanca llamada Rosa, que venía a trabajar con una familia como au pair. Era dos años mayor que yo y se la veía con mucha experiencia en la vida. Nos intercambiamos los teléfonos de donde íbamos a estar.
Yo tenía alojamiento en Londres, no sabía por cuántos días. Mi sorpresa fue que al llegar me dijeron que solo podía pasar una noche. Dormí en un sofá en mitad del salón, que me dejó el cuerpo magullado al día siguiente. En cuanto me levanté, me duché y decidí ir a buscar alojamiento y trabajo. Solo había un problema: en una de las hojas de mi pasaporte ponía en letras grandes y mayúsculas «Forbidden working». Vamos, que en teoría no podía trabajar.
Como la palabra «no» no aparecía, ni aparece en mi diccionario (salvo hasta ese momento la negativa que me dio mi Juana), tomé una revista que regalaban a la entrada del metro y empecé a seleccionar posibles alojamientos por precio. Estaba muy cerca de Victoria Station. Me dirigí a una cabina telefónica para comenzar a llamar cuando, de repente, me encontré a Rosa, la chica que conocí en el autobús. Las dos, sorprendidas, nos pusimos a saltar en mitad de la calle. Creo que nos reconfortó tanto ver una cara amiga que sentimos mucha alegría al encontrarnos. Más tranquilas le pregunté qué hacía por allí y me dijo que no quería estar con esa familia, que se iba a buscar la vida.
Le propuse indagar algún alojamiento juntas y encontramos una habitación en algo muy común en Londres, llamado basement, un sótano sin ventanas, aunque tenía dos camas y un cuarto de baño. Allí nos alojamos la primera semana. Ese mismo día encontramos también trabajo: limpiar unas enormes oficinas. Estuvimos probando esa tarde, pero al final de la jornada nos pidieron nuestros pasaportes, así que no volvimos.
Dos días después de haber continuado buscando trabajo vimos una hamburguesería con un cartel de que ofrecían empleo. Sin dudarlo, me fui a hablar con el encargado, que se llamaba Ian Kierans. Le gusté y me pidió que al día siguiente le llevara los papeles para prepararme el contrato. «¡Vaya, otro trabajo que voy a perder!», pensé, pero no le dije nada.
Por la noche le conté a Rosa lo del trabajo y le comenté que me gustaría mucho no perderlo esta vez. Decidí que al día siguiente me presentaría a la hora que me había dicho con fotocopias de mis documentos y los cuestionarios rellenados, y que probaría suerte. El hecho de sacar yo las fotocopias me daba la opción de que no vieran en la siguiente página que no tenía autorización para trabajar.
La jugada me salió redonda. Me dijo algo de si los españoles no podíamos trabajar y yo le contesté que con haber entrado en la Comunidad Económica Europea hacía unos meses, ya podíamos y eso coló. Ya tenía trabajo. ¡Qué suerte! Me fui a celebrarlo por la tarde con Rosa a un pub en el Támesis, donde me tomé una rica pinta de sidra.
Decidimos mirar un nuevo alojamiento, ya que pagábamos ochenta libras semanales y nos parecía mucho dinero para no tener derecho a usar la cocina. Así que buscamos y nos pareció regalado el alquiler de una habitación de dos camas, con un baño y con derecho a cocina. Llamamos y nos dijeron que estaba disponible la habitación, así que cogimos las maletas y nos fuimos en metro a la parada de Southfields. Era una casa de dos plantas típica inglesa. Por suerte estaba muy cerca del metro. Tocamos a la puerta y para nuestra sorpresa nos abrió un chico joven pakistaní, que no sabía nada del alquiler de la habitación. Le enseñamos el anuncio y le dijimos que habíamos hablado con alguien de la casa que nos dijo que sí estaba disponible. Sin mediar más conversación, dejamos en la entrada nuestras maletas y le comentamos que luego volveríamos. Era viernes por la tarde y queríamos ¡marcha!
Estaba viviendo unas semanas de mucha satisfacción personal. Me estaba recuperando de mi primer fracaso amoroso y disfrutaba plácidamente de la sensación libertad y de no tener que dar cuentas a nadie de lo que hacía. Seguía trabajando en la cadena Casey Jones, semejante a McDonalds o Burguer King. Ya había ascendido y trabajaba como cajera, y no en la cocina. Incluso estaban pensando proponerme como supervisora.
Pasaban los días y las semanas entre mis clases de inglés, el trabajo en Casey Jones y algunas salidas nocturnas con compañeros. Ian, mi supervisor en el trabajo, y yo solíamos coincidir en nuestras salidas habituales. Había ido también a visitar a Evita a Glasgow y ella había venido a visitarme. Tenía que tomar una decisión. La sensación que sentía en Londres era inigualable a la que había sentido hasta ahora y dudaba si volver a España. No te lo había dicho. París me maravilló y Londres me enamoró. Desde que llegué me impregné de sus aromas, que me llegaron al alma. Hoy sigue siendo mi ciudad cosmopolita favorita.
Ya era septiembre y muy pronto comenzarían las clases en la facultad y tenía que decidir lo que iba a hacer y, dependiendo del día, disponía quedarme o regresar. Lo que tenía claro es que dejaría de vivir con Rosa, quien, por cierto, también trabajaba conmigo en Casey Jones. Un día se presentó borracha, pero ese no fue el mayor de los problemas. Venía con dos chicos españoles a los que se encontró en el metro, y como no tenían donde quedarse a dormir se los trajo a casa. Nuestros caseros nos tenían prohibido llevar a nadie a casa, y mucho menos a chicos, y Rosa se presenta con dos desconocidos. Les pedí que no hicieran ruido, que si se despertaba alguien de la casa nos echarían. Rosa se metió en mi cama y los dos chicos en la suya. A los pocos minutos tenía una locomotora en mi oreja roncando, mientras los otros dos reían entrecortadamente, pasando en muy poco tiempo a gemir sin disimulo. Sí, como te cuento. Se lo montaron allí mismo. Yo palidecía avergonzada y apenas respiraba por miedo a que se pudieran dar cuenta de que me estaba enterando de su juego. Entonces apreté fuertemente los puños intentando dormir de cualquier forma.
A primera hora de la mañana desperté a los tres para que los dos amantes salieran de la casa sin ser vistos y le conté a Rosa lo ocurrido. No se lo creía, pero las sábanas eran la prueba de lo que estaba contando. Le amenacé con marcharme si me ponía en una situación comprometida como la que había vivido esa noche. Ese mismo día decidí que no quería esa vida para mí, que realmente quería tener más oportunidades futuras que conformarme con una libertad a corto plazo. Así que, pocos días después, estaba de vuelta en un autobús desde Londres con rumbo a Burgos.
Durante las casi veinticuatro horas que duraba el viaje de regreso tomé varias decisiones. Comenzaría a estudiar francés, acabaría mis estudios de ingeniería, que estaba cursando, y en cuanto me fuera posible, me iría a vivir y a buscar fortuna a una gran ciudad, y Londres era en ese momento mi opción favorita. Me hice además una promesa y es que empezaría a viajar siempre que pudiera fuera de España y me prometí que lo haría mínimo una vez al año. Me dije a mí misma «conoceré el mundo». Y lo más importante: iba a buscar ayuda para intentar poner orden a mis sentimientos y todas mis ideas, creencias y valores, que hasta entonces formaban parte de mi vida y que ahora, como un castillo de naipes, se iban cayendo. Necesitaba recomponerme y volver a ser la chica segura que había sido hasta hacía relativamente poco tiempo.