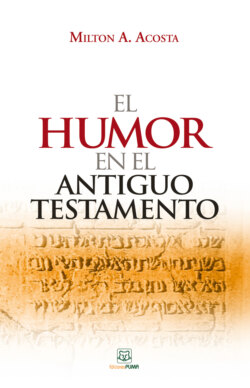Читать книгу El humor en el Antiguo Testamento - Milton Acosta - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapítulo 2
De Punt a Saramago:
El humor en la literatura del Medio Oriente Antiguo y en la literatura universal
Introducción
Aparte de aprender sobre las dificultades para definir el humor, en el primer capítulo notamos lo humano, lo complejo y lo poderoso del humor. En este capítulo queremos demostrar dos cosas: la presencia del humor en las culturas más antiguas y su abundancia en la literatura universal. Esto lo hacemos con el propósito de sentar el resto de las bases que nos faltan para justificar un estudio del humor en el Antiguo Testamento. Queremos ver la fuerza del humor en la literatura para comunicar un mensaje. Hecho esto, estaremos listos para mostrar en el capítulo 3 cómo el Antiguo Testamento utiliza el humor con habilidad magistral para comunicar mensajes o, si se quiere, para hacer teología.
La existencia del humor en el arte y la literatura del Medio Oriente antiguo, mundo del cual Israel es parte, es un asunto plenamente establecido62. Los libros de historia poco o nada dicen del asunto, simplemente porque se concentran en las guerras, los grandes eventos, los reyes y la geografía. Pero no se nos olvide que los antiguos también eran humanos. No nos parece exacto decir que “hay que reconocer que el humorismo como técnica empleada ex profeso es, sin duda, de fecha muy reciente”63, puesto que la técnica se reconoce en los géneros y en las formas específicas de los procedimientos literarios.
Los libros modernos sobre el Medio Oriente antiguo ocasionalmente afirman que estos pueblos eran fatalistas y religiosos, y que no tenían sentido del humor; pero eso es falso. No existe sociedad alguna que haya vivido sin humor, aunque, por causa de todas las distancias entre ellos y nosotros, no siempre resulta fácil interpretar exactamente qué se escribió con intenciones humorísticas en la antigüedad. En ocasiones, no es claro si un texto se escribió para ser humorístico o si se debe leer al pie de la letra64.
Como decíamos al comienzo del libro, al estudiar documentos antiguos enfrentamos muchas distancias: cronológicas, lingüísticas, geográficas y culturales; es decir, hay diferencias monumentales de cosmovisión, formas de pensar, presuposiciones y costumbres65. Por lo tanto, debemos proceder con cautela y limitarnos a los casos donde existe evidencia suficiente para creer que un documento o algún tipo de representación artística son de hecho humorísticos. Por otro lado, procuraremos siempre tratar aquellos casos en los que tenemos pistas suficientes y más o menos seguras para proponer cuál era la intención del texto o la representación en cuestión66.
Benjamin Foster clasifica el humor del antiguo Oriente Medio en las siguientes categorías y temas: Tabúes, derrota o pérdida de dignidad, sexo, sátira social, fábulas y caricatura, ironía, sarcasmo, comicidad (wit), proverbios y epigramas, historias chistosas, chistes políticos y étnicos, y de la condición humana67. Es decir, el tema no es aislado ni escaso de ejemplos.
De Asiria se recuerda más su poder, sus grandes construcciones, su implacable ejército y su crueldad (cf. Is 10.7), pero poco o nada se habla de su sentido del humor. Sin embargo, no hay duda de que los asirios tenían sentido del humor68.
De Babilonia se ha recuperado una carta en la cual un empleado le escribe a su jefe quejándose por sus condiciones de vida. Le dice que donde vive “no hay ni doctor ni albañil y que las paredes se están cayendo. Si no se arreglan las paredes, alguien se podría lastimar. ¿Será que su señoría podría enviarme un albañil —o por lo menos un doctor?”69.
Humor en textos del Medio Oriente antiguo
El humor en los textos, si funcionaba al igual que hoy, consiste en un juego de palabras, una sátira. Un ejemplo egipcio antiguo de sátira es el texto llamado “La comparación de profesiones”, también conocida como la “Sátira de los oficios” (1950–1900 a.C). Según Foster, hay muchos ejemplos que demuestran la actitud despectiva del escriba hacia las personas que se dedicaban a otras profesiones cuyo trabajo no requería de la escritura70. En este texto, el escriba se burla de todos los demás oficios por considerarlos inferiores al suyo. Por eso, dice la sátira, hay que amar los libros.
Escribir es lo mejor que hay en el mundo; una vez que lo conoces, lo amarás más que a tu propia madre. Sólo quienes saben leer y escribir pueden aspirar a ser diplomáticos y a ocupar cargos importantes. El resto de los oficios […]. El herrero tiene las manos como garras de cocodrilo, hiede más que pescado podrido; el escultor aburre con su cincel, cuando termina no puede ni levantar el brazo y en la noche tiene calambres en la espalda y las rodillas; el que corta juncos en los pantanos termina comido de las garrapatas y los mosquitos; el alfarero anda bajo tierra, escarba en el barro más que un cerdo, sus ropas se ponen tiesas por la arcilla, el aire que respira viene directo del fuego; el albañil come con las manos sucias de tierra, se le cansan los brazos de tanto revolver tierra; el campesino chilla más que pájaro de guinea, grita más que un cuervo, tiene las manos hinchadas y huele muy feo; por eso, no hay profesión como la del escriba, él es su propio jefe, todo porque sabe escribir71.
Como se ve, en otras épocas quienes estudiaban ganaban buenos sueldos y se daban la buena vida72.
De finales del segundo mileno egipcio, antes de la era cristiana, tenemos “El informe de Wenamun” sobre sus actividades en Biblos, Fenicia, enviado a las autoridades de la época. La historia se localiza en el tiempo del rey Smendes (1075–1049 a.C.). Wenamun llega a Biblos para comprar cedro del Líbano para la construcción de una barca para el dios egipcio Amun. Pero a Wenamun todo le sale mal; no termina de salir de un problema cuando ya ha caído en otro. Primero, y acabando de llegar, le roban el dinero de la compra y nadie lo ayuda a capturar el ladrón. Después, el príncipe de Biblos no reconoce a los dioses ni a los reyes egipcios como para entregarle la madera sin dinero. Después de varios meses y cuando finalmente lo convence de que le dé la madera y está listo para zarpar, aparecen barcos de unos extranjeros (Tjeker) y lo mandan a capturar.
A Wenamun no le queda más que llorar. El príncipe de Biblos le manda vino, comida y alguien que le cante para calmarlo; le dice a los extranjeros que no pueden apresar a Wenamun en su territorio, sino en altamar. Así, Wenamun se escapa y llega (probablemente) a Chipre (Alasiya), donde la reina Hatiba le da asilo73. Desafortunadamente, el final de la historia no se ha preservado, pero se puede observar la ironía y la sátira política donde un egipcio representa a Egipto y a sus dioses sin poder y sin credibilidad internacional por medio de las penurias que sufren los emisarios del mismo faraón. Están totalmente desprotegidos.
Ahora pasemos a Mesopotamia. Rivkah Harris ha argumentado recientemente que la inversión de la pirámide de los roles de los sexos en la Épica de Gilgames es “una característica esencial del humor y la comedia en esta época, lo cual debió haber sido muy atractivo para los antiguos”. Lo que ocurre es una especie de carnaval en donde se celebra temporalmente la anarquía74. Veamos sólo un ejemplo: en la literatura de Mesopotamia, la prostituta tiene muy mala reputación; pero en la Épica de Guilgames, Shamhat la prostituta es maternal, benévola y sabia; todo lo opuesto de lo “normal” en una prostituta mesopotámica, que es engañosa, lujuriosa y seductora75.
Humor en el arte antiguo
El humor existe tanto en la literatura como en el arte. Todos estamos familiarizados con los grandes monumentos del Medio Oriente antiguo: las pirámides de Egipto, las murallas de Asiria y Babilonia, las grandes esculturas. Estas impresionantes obras representan el poder de los dioses, los imperios, los reyes. Los grandes museos del mundo están llenos de ellos, lo cual es motivo de interminables disputas de repatriación. Junto con esto, pero no tan a la vista, hay representaciones artísticas (algunas no “oficiales”) que dan la impresión, bastante segura, de ser humorísticas.
Existe una representación gráfica egipcia donde se muestra una elegante mujer vomitando. Se observa allí la incongruencia entre la dignidad del vestido con lo indigno de la situación76. Este podría clasificarse como un caso de sátira social si se supone que la mujer es alguien de “la alta sociedad”.
Bes, el dios egipcio del humor, es representado como un hombre enano supremamente gordo con una expresión en el rostro que da risa. Además, hay en Egipto representaciones de animales desarrollando actividades humanas; sentados en sillas con las patas traseras al aire, jugando juegos de mesa; un gato pastoreando ganzos; una familia de micos (monos) conduciendo una carroza tirada por caballos; unos gatos atendiendo a una ratona y a su hijo; un gato dirigiendo una procesión de patos77.
Otra representación cómica es la de la reina de Punt (s. xv a.C.), quien es supremamente gorda, con un derrière enorme y aparece seguida de un asno supremamente pequeño con una leyenda: “El asno que tuvo que cargar a la reina”78. El episodio aparentemente resultaba chistoso, pues se han encontrado copias en varios lugares.
Así como en el arte egipcio, se ha reconocido también el humor en el de Mesopotamia; este último se caracteriza por ser bastante escatológico, craso y hasta vulgar, pero no sin propósito. El humor coprológico, por ejemplo, siempre trata de desenmascarar tabúes sociales y se utiliza para ridiculizar la sofisticación de algunos79.
Humor en la literatura universal
Sería iluso pretender abarcar aquí toda la literatura universal. A lo único que podemos aspirar es a dar unas muestras representativas con el objeto de comprender de qué manera han usado los escritores el humor para comunicar mensajes claros y contundentes. Esta es una tarea que ya otros han emprendido con mucho más detalle y envergadura80.
Con la siguiente muestra de obras, pretendemos simplemente explorar cómo autores tan antiguos como Aristófanes y tan actuales como Saramago se han servido del humor en la literatura para hacer serios análisis de la sociedad al tiempo que lanzan críticas mordaces.
“Las ranas”, de Aristófanes
En su obra Las ranas, Aristófanes (s. v a.C.) hace mofa de los dramas de Eurípides y se burla de los dioses del Olimpo, especialmente de Dioniso: “El dios tutelar del arte dramático aparece cobarde y fanfarrón, sujeto a las contingencias del más débil de los mortales; y su hermano, el esforzado Heracles, da muestras de aquella glotonería que también le caracteriza en [su otra obra] Las aves”81. El objetivo de Aristófanes es “satirizar a dioses y poetas”, probablemente con una intención política.
El diálogo inicial en Las ranas entre Dioniso y Jantias es muy divertido. Se critica a los malos escritores y se ridiculiza la falta de sentido común de Jantias. En otro episodio, Dioniso le explica a Heracles por qué necesita ir al infierno a buscar a Eurípides: “Me hace falta un buen poeta, y no hay ninguno, pues los vivos todos son detestables”. El deseo de Dioniso por encontrar un buen poeta es tan grande como la glotonería de Heracles, quien aparentemente sólo entiende cuando le hablan de comida. Luego pasan por toda una lista de autores que Heracles le presenta, para luego concluir Dioniso diciendo que son “ramillos sin savia, verdaderos poetas-golondrinas, gárrulos e insustanciales, peste del arte”.
Más tarde, en un vasto cenagal, lleno de inmundicias, se hallan sumergidos todos los que faltaron a los deberes de la hospitalidad, quienes negaron el salario a su bardaje, y los que maltrataron a su madre, abofetearon a su padre, o copiaron algún pasaje de Mórsimo. Aparentemente Mórsimo era tan mal poeta que haber copiado uno de sus poemas era tan grave como la lista de pecados impensables. Es decir, leer esos poemas era castigo comparable al que le dijeron que si cometía algún delito lo encerrarían en un calabozo con un vendedor de seguros.
Dioniso mismo es objeto de burla cuando le dicen que se siente en el remo (es decir, el puesto del remador) y él se sienta sobre el remo. Aparentemente, las preposiciones del griego clásico tampoco eran tan precisas.
El episodio con las ranas es bastante breve. Ocurre cuando Dioniso es trasladado al infierno por Caronte en una barca. Deben atravesar una laguna llena de ranas cuyo permanente graznar saca de quicio a Dioniso, quien se pone a discutir con las ranas para que se callen. Al ver que no logra nada discutiendo, termina en una competencia para ver quién ensordece al otro. Dioniso termina croando como las ranas.
En una escena de miedo, Dioniso se hace en las ropas y luego se ofende porque Jantias le dice que no ha conocido dios tan cobarde. Dioniso responde: “¡Yo cobarde! ¡y te he pedido una esponja! [para limpiarse]. Nadie en mi lugar hubiera hecho otro tanto”. Y luego añade: “Un cobarde hubiera quedado tendido sobre su propia inmundicia y yo me he levantado y me he limpiado”. A lo cual Jantias responde: “¡Gran hazaña, por Posidón!”.
Las ranas evidencian también un claro rechazo a los gobernantes extranjeros. De Arquedemo, por ejemplo, dice que “A los siete años no era todavía ciudadano, y ahora es jefe de los muertos de la tierra, y ejerce allí el principado de la bribonería”. Incluimos una cita extensa para apreciar la crítica social:
Muchas veces he notado que en nuestra ciudad sucede con los buenos y malos ciudadanos lo mismo que con las piezas de oro antiguas y modernas. Las primeras no falsificadas, y las mejores sin disputa por su buen cuño y excelente sonido, son corrientes en todas partes entre griegos y bárbaros, y sin embargo no las usamos para nada, prefiriendo esas detestables piezas de cobre, recientemente acuñadas, cuya mala ley es notoria. Del mismo modo despreciamos y ultrajamos a cuantos ciudadanos sabemos que son nobles, modestos, justos, buenos, honrados, hábiles en la palestra, en las danzas y en la música, y preferimos para todos los cargos a hombres sin vergüenza, extranjeros, esclavos, bribones de mala ralea, advenedizos, que antes la república no hubiera admitido ni para víctimas expiatorias.
Ahora, pues, insensatos, mudad de costumbres y utilizad de nuevo a las gentes honradas, pues de esta suerte si os va bien seréis elogiados, y, si algún mal os resulta, al menos dirán los sabios que habéis caído con honra82.
Hay una escena de azotes bastante divertida, donde Dioniso y su esclavo Jantias demuestran su hombría. Se le acusa al dios de haber robado comida en otra ocasión. Jantias dice que Dioniso es el esclavo ladrón, que lo azoten. A lo cual este responde que no, que él es inmortal. Finalmente, acuerdan que los azoten a los dos para ver cuál es el dios. Quien se lamente de los azotes es humano. Después de cada azote, ambos aparentan que no les duele y recitan versos de toda índole, los cuales el verdugo inicialmente interpreta como señales de dolor, pero siempre lo corrigen recitando la otra mitad del verso:
| DIONISO: | ¡Oh Posidón!… |
| JANTIAS: | Alguien se lamenta. |
| DIONISO: | … Que reina sobre los promontorios del Egeo, o sobre el salado abismo del cerúleo mar. |
También es graciosa la escena donde dos esclavos, Jantias y Eaco, disfrutan hablando de todas las tretas que les juegan a sus amos. Igualmente chistoso es que se decida quién es mejor poeta, si Esquilo o Eurípides, pesando sus versos en una balanza. El problema es que no hay hombre sensato que haga de juez. De todos modos, pesan los versos. En tres ocasiones gana Esquilo. Primero porque su verso tiene un río que pesa más que las alas del verso de Eurípides. Segundo, debido a que tiene muerte, y este es el más pesado de todos los males. En el tercero, Esquilo pone carros y muertos, y gana otra vez. Hacia el final de Las Ranas, Dioniso pregunta cómo se puede salvar a la república de malos ciudadanos y malos gobernantes.
“El Quijote”, de Cervantes
La gran obra de Cervantes, El Quijote de la Mancha (1605–1615), es en su totalidad una parodia, una obra satírica, es decir, una burla de las canciones tradicionales del romancero castellano y de caballería. El Quijote pierde contacto con la realidad precisamente por leer demasiadas novelas de caballería. Hoy en día se ofrecen múltiples lecturas del Quijote, pero, cualquiera que sea, siempre da risa83.
En primer lugar, según declara el mismo Cervantes en su prólogo al Quijote, su obra es un ataque a los romances de caballería; esto se observa sin dificultad en el hecho de que la ridiculez de Don Quijote como caballero es extrema y con ella se mete en innumerables problemas, al tiempo que, con la complicidad de Sancho Panza, hace daño a muchas personas. Desde hace un par de siglos, y con la ayuda del Romanticismo, la lectura del Quijote ha sido más benigna, al verlo como un idealista noble que se choca con la cruda realidad, lo cual hace que su vida termine en una tragedia84. Así se invierte el personaje picaresco de la literatura española que anda por todos lados aprovechándose de la gente ingenua, pues don Quijote es el ingenuo y la gente no le cree ninguno de sus cuentos. Por eso, hasta el mismo Sancho se burla de él al decirle un día: “Más bueno era vuestra merced para predicador que para caballero andante”.
Una tercera lectura del Quijote es la de don Miguel de Unamuno, para quien el Caballero de la Triste Figura es “Nuestro Señor Don Quijote”85. En esta novela se muestran las ansiedades e incongruencias de la vida humana, más allá de las obras de caballería. Don Quijote realiza grandes expediciones en nombre de doña Dulcinea, pero al final queda totalmente exhausto y listo para morir86. Es el hombre que toma todas las cosas tan en serio que termina viendo todo distorsionado. Así, actúa de tal manera que, al tiempo que da risa, también da lástima. Unamuno afirma que Sancho no cree las locuras de su amo, no es estúpido. Don Quijote, por su parte, tampoco lo es, se trata de un loco desesperado. De este modo, “Nuestro señor Don Quijote es el ejemplar del vitalista cuya fe se basa en [la] incertidumbre, y Sancho lo es del racionalismo que duda de su razón”87.
“Los niños”, de Swift
Otro autor reconocido por el punzante humor en sus obras es el irlandés Jonathan Swift. Su obra más popular es Los viajes de Gulliver, pero aquí queremos referirnos a otra: Una modesta propuesta (1729). Esta pequeña obra está cargada de un humor negro inconfundible. Algunos la consideran de las mejores obras literarias cortas en idioma inglés. Muestra de manera magistral cómo funciona la sátira88.
Con el fin de aliviar los problemas económicos de su época, un experto interesado en el progreso propone un plan nacional de producción. Los dos problemas económicos principales son el alto índice de natalidad y la escasez de alimentos.
La solución propuesta es la cría de niños de engorde. Se trata de seleccionar los niños más saludables del país para engordarlos y venderlos en el mercado como carne: guisados, fritos, al horno o hervidos.
Lo que hace Swift en esta obra es sacar a la luz planes reales de algunos contemporáneos para expulsar a los irlandeses de Irlanda. Es decir, por medio de esta sátira llena de humor negro, Swift denuncia planes macabros que otros tienen contra ellos, al considerarlos y tratarlos como menos que humanos:
Es decir, en relación con un sistema en el que la pobreza y sus consecuencias de indigencia, enfermedad, hambre y falta de gobierno se dan por sentado, la propuesta de organizar a los “salvajes” con un modelo de cría de animales es el siguiente paso lógico de tal economía. El tabú humano contra el canibalismo hace que la propuesta sea chocante para los lectores de cualquier tiempo y lugar, pero la propuesta de Swift está construida sobre el hecho de que tal tabú en la práctica ya ha perdido sentido89.
Así, lo que la propuesta hace es ponerle un orden a lo que ya de todos modos existe. Es decir, si las prácticas económicas están devorando a la gente, lo que resta es sistematizar el canibalismo. De esta forma, Swift eleva la sátira al grado de metáfora para mostrar cómo los ingleses de su época devoran a los irlandeses con sus prácticas económicas opresoras. Pero, la obra también es autocrítica, porque denuncia a los mismos irlandeses por ser agentes activos de su propia degradación.
El humor negro de la obra está en la propuesta de un canibalismo bien organizado en el que se usa todo el lenguaje de la cría y engorde de animales, acompañado de las descripciones de preparación y consumo de carne de primera. Además, el narrador insiste en que su propuesta no es inhumana, ni cruel como otras que se han hecho: “El monstruo de Swift [el autor ficticio de la propuesta] es un hombre convencido de sus buenas intenciones, empoderado por un vocabulario científico (economía) y una lógica que le permite pensar en los seres humanos y en las vidas humanas como meros números que se pueden arreglar y controlar90. La obra invita al lector a preguntarse, en todo este sistema económico que devora personas como si no fueran humanos, ¿dónde está usted?
Esperando a Godot
Del siglo xx, otro irlandés que incluimos en esta selección es Samuel Becket. Su obra Esperando a Godot (1953)91, escrita originalmente en francés (En attendent Godot), ha sido clasificada como teatro del absurdo, nuevo teatro o antiteatro92. Gira alrededor de los diálogos de dos hombres ya viejos (Vladimir y Estragón) que esperan la llegada de un tal Godot. El desconcierto del lector/espectador es total por varias razones. No se sabe si Godot existe; y si existe, no se sabe si va a venir. La obra no tiene un clímax; los personajes no sufren ningún cambio; no se hacen ni mejores ni peores; siempre dicen lo mismo vez tras vez. Su frase favorita parece ser “¿y ahora qué hacemos?”; en un momento hasta consideran suicidarse, pero como no saben cómo hacerlo, ni logran ponerse de acuerdo en cómo ni quién se suicidará primero (por desconfianza mutua), no se suicidan.
El que no pase nada significativo en esta obra es precisamente el propósito: mostrar que la existencia humana es un despropósito y un absurdo completo. Los seres humanos se pasan la vida esperando que pase algo que cambiará su destino, pero nada ocurre; y, como en la obra, tal vez pasa, pero ni cuenta se dan; y si se hubieran dado cuenta, tampoco habrían cambiado las cosas en nada93.
Becket usa para el humor la técnica de la repetición, en este caso, de palabras y comportamiento absurdo. La obra tiene por lo menos dos lecturas posibles. Por un lado, se puede pensar que se trata de una apreciación de la existencia humana: la vida no tiene sentido ni propósito. Por otro, puede ser una crítica a las personas que tienen fe: se pasan la vida esperando que Dios venga y haga algo, pero nunca llega94; y si llega, ni cuenta se dan, porque nada cambia.
Aparte de que uno acepte o no acepte alguna de estas dos lecturas, no se puede negar que la obra es un profundo análisis de la psiquis y esperanza humanas. El ser humano se pasa la vida entre la esperanza, la decepción y la falta de percepción. Espera siempre algo que cuando llegue ha de cambiar su vida. Cuando esto llega, ni cuenta se da y se inventa una nueva esperanza que, ahora sí, cambiará su existencia. Todo esto nos lo muestra Becket por medio de su teatro de lo absurdo en Esperando a Godot.
Cien años de soledad
Las obras de García Márquez son todas muy entretenidas. Según Eduardo Parrilla, con su realismo mágico en Cien años de soledad, el escritor colombiano combina hábilmente imágenes y retórica con el fin de “echar por tierra las ideologías conservadoras”95. Parrilla considera que esta novela encaja perfectamente en la tradición “satírico-humorística”. García Márquez se vale del “realismo grotesco” para formular descripciones hiperbólicas de sus personajes: “Camila Sagastume, una hembra totémica conocida en el país entero con el buen nombre de La Elefanta”.
Tampoco son extraños en García Márquez los tabúes urbanos, que en las zonas rurales resultan más corrientes:
La noche de su llegada, las estudiantes se embrollaron de tal modo tratando de ir al excusado antes de acostarse, que a la una de la madrugada todavía estaban entrando las últimas. Fernanda compró entonces setenta y dos bacinillas, pero sólo consiguió convertir en un problema matinal el problema nocturno, porque desde el amanecer había frente al excusado una larga fila de muchachas, cada una con su bacinilla en la mano, esperando turno para lavarla.
Otro elemento humorístico en Cien años de soledad es lo que Parrilla denomina “mitos carnavalescos”. Un ejemplo clásico se relaciona con la llegada de los gitanos a Macondo:
Eran gitanos nuevos. Hombres y mujeres jóvenes que sólo conocían su propia lengua, ejemplares hermosos de piel aceitada y manos inteligentes, cuyos bailes y músicas sembraron en las calles un pánico de alborotada alegría, con sus loros pintados de todos los colores que recitaban romanzas italianas, y la gallina que ponía un centenar de huevos de oro al son de la pandereta, y el mono amaestrado que adivinaba el pensamiento, y la máquina múltiple que servía al mismo tiempo para pegar botones y bajar la fiebre, y el aparato para olvidar los malos recuerdos, y el emplasto para perder el tiempo, y un millar de invenciones más, tan ingeniosas e insólitas, que José Arcadio Buendía hubiera querido inventar la máquina de la memoria para poder acordarse de todas.
Pero García Márquez también usa el humor para tratar temas trascendentes, como la existencia de Dios y los mecanismos que la iglesia ha usado para probarlo. Veamos la escena de la levitación del padre Nicanor y las dos reacciones que produce:
—Un momento —dijo—. Ahora vamos a presenciar una prueba irrebatible del infinito poder de Dios.
El muchacho que había ayudado a misa le llevó una taza de chocolate espeso y humeante que él se tomó sin respirar. Luego se limpió los labios con un pañuelo que sacó de la manga, extendió los brazos y cerró los ojos. Entonces el padre Nicanor se elevó doce centímetros sobre el nivel del suelo. Fue un recurso convincente. Anduvo varios días por entre las casas, repitiendo la prueba de la levitación mediante el estímulo del chocolate, mientras el monaguillo recogía tanto dinero en un talego, que en menos de un mes emprendió la construcción del templo. Nadie puso en duda el origen divino de la demostración, salvo José Arcadio Buendía, que observó sin inmutarse el tropel de gente que una mañana se reunió en torno al castaño para asistir una vez más a la revelación. Apenas se estiró un poco en el banquillo y se encogió de hombros cuando el padre Nicanor empezó a levantarse del suelo junto con la silla en que estaba sentado.
—Hoc est simplicisimun —dijo José Arcadio Buendía—: homo iste statum quartum materiae invenit.
El padre Nicanor levantó la mano y las cuatro patas de la silla se posaron en tierra al mismo tiempo.
—Nego —dijo—. Factum hoc existentiam Dei probat sine dubio.
Fue así como se supo que era latín la endiablada jerga de José Arcadio Buendía. El padre Nicanor aprovechó la circunstancia de ser la única persona que había podido comunicarse con él, para tratar de infundir la fe en su cerebro trastornado. Todas las tardes se sentaba junto al castaño, predicando en latín, pero José Arcadio Buendía se empecinó en no admitir vericuetos retóricos ni transmutaciones de chocolate, y exigió como única prueba el daguerrotipo de Dios. El padre Nicanor le llevó entonces medallas y estampitas y hasta una reproducción del paño de la Verónica, pero José Arcadio Buendía los rechazó por ser objetos artesanales sin fundamento científico. Era tan terco, que el padre Nicanor renunció a sus propósitos de evangelización y siguió visitándolo por sentimientos humanitarios. Pero entonces fue José Arcadio Buendía quien tomó la iniciativa y trató de quebrantar la fe del cura con martingalas racionalistas. En cierta ocasión en que el padre Nicanor llevó al castaño un tablero y una caja de fichas para invitarlo a jugar a las damas, José Arcadio Buendía no aceptó, según dijo, porque nunca pudo entender el sentido de una contienda entre dos adversarios que estaban de acuerdo en los principios. El padre Nicanor, que jamás había visto de ese modo el juego de damas, no pudo volverlo a jugar.
¿Qué logra la novela con esto? Satirizar “las prácticas ideológicas de la fe católica” contraponiendo “algo tan trivial como los artificios de chocolate con algo tan serio y trascendental como la existencia de Dios”96. También muestra cómo a la gente común se la puede convencer con cualquier cosa, mientras que la gente instruida, la que sabe latín como el cura, requiere pruebas de otra naturaleza.
Las intermitencias de la muerte
Esta es una de las obras recientes del escritor portugués José Saramago. La novela refiere que un día primero de enero, en un lugar desconocido y por razones desconocidas, la gente deja de morirse porque la muerte (personaje femenino) decidió no matar más a nadie. El resultado es que la sociedad colapsa por completo. Las funerarias son las primeras afectadas al quedarse completamente paralizadas. En los hospitales no caben los pacientes, que no se mueren, pero tampoco mejoran. Las aseguradoras se inventan nuevos seguros. Las autoridades eclesiásticas no saben qué hacer porque, si no hay muerte, tampoco hay resurrección (“la iglesia […] aunque a veces no lo parezca, al gestionar lo que está arriba, gobierna lo que está abajo”).
Los medios de comunicación, con características que antes sólo se les atribuía a las divinidades (estar en todas partes), exhiben su burda ignorancia haciéndole creer a todos que todo lo saben y todo lo entienden:
El rumor, cuya fuente primigenia nunca fue descubierta, aunque a la luz de lo que sucederá después eso importe poco, llegó pronto a los periódicos, a la radio, a la televisión, e hizo que inmediatamente las orejas de los directores, adjuntos y redactores jefes se alertaran; son personas preparadas para olfatear a distancia los grandes acontecimientos de la historia del mundo y entrenadas para agrandarlos siempre que tal convenga.
En medio del caos que generan las vacaciones de la muerte, descubren que los pacientes se mueren apenas cruzan la frontera al país vecino. Se organiza, entonces, una mafia que trafica con enfermos terminales: “A veces el Estado no tiene otro remedio que buscar fuera quien haga los trabajos sucios”. Finalmente, la muerte se enamora de un cellista que padece una enfermedad terminal.
De Las intermitencias de la muerte, nos llama la atención tres cosas principalmente. Por un lado, se debe considerar que el autor es un octogenario que probablemente se burla de quien, como en la obra, pronto aparecerá con una tarjeta púrpura anunciándole el día de su muerte. Por otro, la obra muestra con sofisticado humor cómo en nuestras sociedades actuales lo que importa es la economía; toda actividad económica es susceptible de producir mafias. Pero, finalmente en medio de todo, hasta la muerte puede distraerse y cambiar sus planes por causa del amor.
Conclusiones
En este capítulo hemos visto, en primer lugar, que el humor es un acompañante permanente de la expresión humana de sentimientos y de la comunicación. Estos aspectos de la vida normalmente no se ven en la historia porque los historiadores generalmente se concentran en las “cosas grandes”, dando la impresión de que los seres humanos de otras épocas eran menos humanos que nosotros. Pero la impresión es incompleta, puesto que desde los orígenes de la civilización, encontramos evidencias artísticas y literarias de expresiones humorísticas para expresar ideas tanto triviales como complejas.
En segundo lugar, se ha demostrado cómo la literatura universal refleja esta característica humana del humor para comunicar toda suerte de mensajes.
En tercer lugar, se ha descrito parte de la tesis de este libro: el humor es un poderoso vehículo para el análisis de la existencia humana, para la comunicación de verdades serias y complejas y para la denuncia de los males de la sociedad con el fin de buscar su transformación.
____________________
62 Una presentación balanceada del tema puede encontrarse en Fred Charles Tubbs, “The Nature and Function of Humor and Wit in the Old Testament Literary Prophets” (Tesis doctoral, Southwestern Baptist Theological Seminary, 1990) y K. Lawson Younger, Jr., “The ‘Contextual Method’: Some West Semitic Reflections”, en William W. Hallo y K. Lawson Younger Jr. (editores), The Context of Scriptures: Canonical Compositions from the Biblical World (Leiden: E. J. Brill, 2002).
63 Julio Casares, “Concepto del humor”, Cuadernos de información y comunicación 7 (2002): 174.
64 Piotr Bienkowski y Alan Millard (editores), Dictionary of the Ancient Near East (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2000): 149.
65 Tubbs, op. cit.
66 Si alguien cuestiona la legitimidad de buscar la “intención del autor” en la hermenéutica, véase una excelente defensa en N. T. Wright, The New Testament and the People of God (Christian Origins and the Question of God), vol. 1 (London: spck, 1992).
67 B. R. Foster, “Humor and Wit in the Ancient Near East”, en J. M. Sasson (editor), Civilizations of the Ancient Near East (New York: Charles Scribner’s Sons; Macmillan, 1995).
68 Wilson E. Strand, “In Search of an Assyrian Sense of Humor”, en Fred E. H. Schroeder (editor), 5000 Years of Popular Culture: Popular Culture Before Printing (Madison: Popular Press, 1980).
69 Ídem: 40.
70 Otros autores también reconocen el humor en estos textos. Véase James Crenshaw, Old Testament Wisdom: An Introduction (Louisville: Westminster/John Knox Press, 1998), Miriam Lichtheim, “The report of Wenamun”, en William W. Hallo y K. Lawson Younger Jr. (editores), The Context of Scriptures: Canonical Compositions from the Biblical World (Leiden: E. J. Brill, 1997).
71 Lichtheim, ídem.
72 En Internet se puede ver el texto acompañado del correspondiente arte egipcio: <http://www.ancientegypt.co.uk/trade/story/main.html>.
73 Lichtheim, op. cit.
74 Rivkah Harris, Gender and Aging in Mesopotamia: The Gilgamesh Epic and Other Ancient Literature (Oklahoma: University of Oklahoma Press, 2000).
75 También se ha sugerido que la épica de Atrahasis, donde los babilonios relatan su historia de la creación y de un gran diluvio, “es una gran creación de humor y comicidad”, pero me parece que el asunto amerita más estudio. De todos modos véase Bendt Alster, “ilu awilum: we-e i-la, ‘gods: men’ versus ‘man: god’: Punning and the reversal of patterns in the Atrahasis epic”, en Thorkild Jakobsen y Tzvi Abusch (editores), Riches Hidden in Secret Places: Ancient Near Eastern Studies in Memory of Thorkild Jacobsen (Winona Lake: Eisenbrauns, 2002); R. Drew Griffith y Robert B. Marks, A funny Thing Happened on the Way to the Agora: Ancient Greek and Roman humour (Kingston: Legacy Books Press, 2007).
76 Caroline Seawright, “Women in Ancient Egypt”. Fecha de consulta: 01/09/2006; disponible en <http://www.touregypt.net/featurestories/women.htm>. También puede consultarse “Ancient Egyptian Humour: What the Ancient Egyptians Laughed at”. Fecha de consulta: 01/09/2006; disponible en <http://www.nefertiti.iwebland.com/people/humor.htm>.
77 Más ejemplos pueden encontrarse en Tubbs, en Internet, y en Griffith y Marks. (Los ejemplos de la Biblia en el libro de Griffith y Marks no son muy convincentes ni están bien explicados).
78 Robert Steven Bianchi, Daily Lives of the Nubians (Westport: Greenwood Press, 2004); Caroline M. Pond (editor), The Fats of Life (Cambridge: Cambridge University Press, 2003). Otros han sugerido que la reina de Punt sufría de una enfermedad como lipodistrofia o algo así. Cualquiera que sea la causa del volumen corporal de la mujer, el hecho es que se tomó como objeto de burla.
79 Más detalles en Benjamin R. Foster, “Humor and Wit (Mesopotamia)”, en David Noel Freedman (editor), The Anchor Bible Dictionary (New York: Doubleday, 1992). Para un ejemplo europeo del Renacimiento donde se mezcla lo obsceno con lo carnavalesco y lo religioso, véase M. Isabel Morán Cabanas, “Humor e obscenidade na poesia cortesã do Portugal quatrocentista”, en Jorge Figueroa Dorrego et ál. (editores), Estudios sobre humor literario (Vigo: Universidad de Vigo, 2001).
80 Jorge Figueroa Dorrego et ál. (editores), Estudios sobre humor literario (Vigo: Universidad de Vigo, 2001). Lamentablemente este libro pone más énfasis en la presencia del humor que en su uso para comunicar un mensaje, cosa que tal vez hubiese enriquecido más la obra.
81 Mark P. O. Morford y Robert J. Lenardon, Classical Mythology, 7a ed. (Oxford: Oxford University Press, 2003).
82 Existe un texto egipcio muy parecido a este. Véase Nili Shupak, “The Admonitions of an Egyptian Sage: The Admonitions of Ipuwer”, en William W. Hallo y K. Lawson Younger Jr. (editores), The Context of Scriptures: Canonical Compositions from the Biblical World (Leiden: E. J. Brill, 1997).
83 Alberta Gatti, “Satire of the Spanish Golden Age”, en Ruben Quintero (editor), A Companion to Satire: Ancient to Modern (Oxford: Blackwell, 2007).
84 Joseph F. Bartolomeo, “Restoration and Eighteenth-century Satiric Fiction”, en Ruben Quintero (editor), A Companion to Satire: Ancient to Modern (Oxford: Blackwell, 2007).
85 Clancy Martin, “Religious Existentialism”, en Hubert L. Dreyfus y Mark A. Wrathall, A Companion to Phenomenology and Existentialism (Oxford: Blackwell, 2006).
86 Donald Capps, “Religion and Humor: Estranged Bedfellows”, Pastoral Psychology 54, N° 5 (2006).
87 Por cierto, Unamuno se anticipó a la llamada hermenéutica posmoderna al justificar su lectura de Don Quijote diciendo: “¿Qué me importa lo que Cervantes quiso o no quiso poner allí y lo que realmente puso? Lo vivo es lo que yo allí descubro, pusiéralo o no Cervantes, lo que yo allí pongo y sobrepongo y sotopongo, y lo que ponemos allí todos. Quise allí rastrear nuestra filosofía”. Véase Miguel de Unamuno, Del sentimiento trágico de la vida. Fecha de consulta: 10/01/2009; disponible en <http://www.e-scoala.ro/espanol/miguel_de_unamuno2.html>.
88 Nos servimos aquí principalmente del análisis de Frank Boyle, “Jonathan Swift”, en Ruben Quintero (editor), A Companion to Satire: Ancient to Modern (Oxford: Blackwell, 2007).
89 Ídem.
90 Ídem.
91 Samuel Beckett, Esperando a Godot (Barcelona: Barral Editores, 1975).
92 John H. Reilly, “Waiting for Godot”, en Sarah Pendergast y Tom Pendergast (editores), Reference Guide to World Literature (Farmington Hills: St. James Press, 2003).
93 Christopher J. Herr, “Satire in Modern and Contemporary Theater”, en Ruben Quintero (editor), A Companion to Satire: Ancient to Modern (Oxford: Blackwell, 2007).
94 Aparentemente se le preguntó a Becket si el Godot de la obra era Dios (por las tres primeras letras “God” que significa Dios en inglés), pero el autor nunca aceptó la conexión. Véase Claude Schumacher, “The Theater of the Absurd”, en Martin Coyle (editor), Routledge Encyclopedia of Literature and Criticism (London: Routledge, 1993).
95 Nos serviremos de este análisis para esta sección. Eduardo E. Parrilla Sotomayor, “Ironía, humorismo y carnavalización en Cien Años de Soledad”, Revista de humanidades 13 (2002).
96 Ídem.