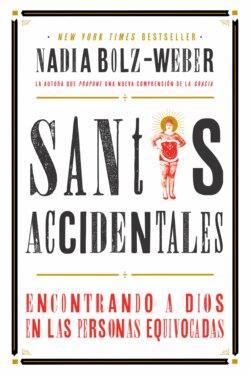Читать книгу Santos Accidentales - Nadia Bolz-Weber - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление3
Mis Bajezas por Su Supremacía
Pues bien, amiga, ¿quieres ir al club de tiro conmigo?” me preguntó Clayton. Sus ojos de color marrón claro se iluminaron maliciosamente. Estábamos haciendo ejercicios de estiramiento antes de la sesión de CrossFit que Clayton dirige cuando dije que recientemente me había dado cuenta que él era mi “amigo conservador de muestra”, así como algunas personas tienen un “amigo negro de muestra” para aparentar que son incluyentes. Su respuesta fue invitarme –¡imagínense!– a una práctica de tiro.
Me estiré hasta alcanzar los dedos de mis pies mientras mi yo interno, liberal, defensor del control de armas, de manera inmediata y alegremente respondió: “¿En serio? Por supuesto que sí”. Porque las diferencias políticas nunca deben, en lo posible, interponerse en el camino de la diversión.
Qué iba yo a saber que esta sería una de varias experiencias durante lo que resultó ser la semana de la absolución de George Zimmerman que haría prácticamente imposible para mí alegar la indignación liberal y supremacía moral que más tarde hubiera querido haber mantenido, ya que la vida y sus ambigüedades a veces ponen nuestros ideales en crisis.
Unos días después de su oferta vi el corto y musculoso cuerpo de Clayton caminando hasta la puerta de mi casa con una bolsa negra pesada. Venía para darme una rápida lección de manejo seguro de armas antes de que fuéramos al campo de práctica de tiro. En realidad yo nunca había sostenido una pistola en toda mi vida. Clayton es texano, republicano y un entusiasta defensor de la Segunda Enmienda.1 Pero puesto que Clayton tiene un título de Texas A&M y ha vivido parte de su vida en Arabia Saudita, donde su padre era petrolero, se describe a sí mismo como un “redneck –campesino blanco– bien educado que ha viajado bastante”.
“Hay cuatro cosas que debes saber”, dijo Clayton, comenzando así mi primera lección de manejo seguro de armas. “Primera, asume siempre que cada arma que agarres está cargada. Segunda, nunca apuntes con un arma a algo que no pretendas destruir. Tercera, mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés lista para abrir fuego. Cuarta, conoce tu objetivo y lo que está más allá de él. Un arma es básicamente un pisapapeles. Ellas –afirmó– sólo son peligrosas si la gente no sigue esas reglas”.
No estoy segura de cuáles son las estadísticas de muertes ocasionadas por pisapapeles en forma de pistola, pensé, pero con toda seguridad voy a averiguar ese dato.
“Está bien, ¿lista?” Clayton preguntó.
“No tengo idea”, le contesté.
Clayton puso una pistola negra mate y una caja de municiones sobre la mesa de la cocina. Lucía tan ilícita como si acabara de colocar un kilo de cocaína o una pila de revistas Hustler en la misma superficie donde oramos y comemos como familia.
Traté de hacer algunas preguntas inteligentes. “¿Qué tipo de arma es esta?”
“Es una 40”. Como si yo tuviera alguna idea de qué demonios significaba eso.
“¿Qué es una 9mm? He oído mucho sobre eso”.
“Es esto”, y se levantó la camisa para mostrar su pistola oculta.
“¡Ay, hombre! ¿Tú no llevas esa cosa todo el tiempo, verdad?”
Clayton sonrió. “Si no ando en pantaloneta de gimnasio o en pijamas, sí”.
Más tarde, en el estacionamiento del campo de tiro, lleno casi exclusivamente de camionetas tipo pickup, hice la observación astuta “ningún parachoques luce stickers de Obama”.
“Qué raro, ¿eh?” bromeó.
Cuando estoy en algún lugar informal, digamos una vieja catedral o una heladería hipster, suelo revisar mi Facebook. Pero no aquí. En parte porque era lunes por la mañana y Clayton había registrado nuestra divertida cita de tiro como una “reunión de trabajo”, pero también porque no quería una avalancha de mierda por parte de mis amigos o feligreses –casi todos los cuales son liberales– preguntándome si había perdido la cabeza o si simplemente los rednecks me habían secuestrado.
Cuando entramos al campo de tiro propiamente, su piso de goma alfombrado por las vainillas ya vacías de las balas que otros ya habían disparado antes, era consciente de varios puntos importantes: uno, nuestras armas estaban cargadas y destinadas a destruir el objetivo de papel en frente de nosotros; dos, debería poner mi dedo en el gatillo solo cuando tuviera la intención de disparar; tres, una pared de goma y hormigón estaba detrás de mi objetivo; y cuatro, yo estaba sudando.
Me di cuenta por los disparos a mi alrededor que las armas hacían ruido. Sabía, por las películas, que había un culatazo cada vez que se disparaba un arma. Pero, ¡Dios mío! no estaba preparada para lo ruidoso y agitado que puede ser disparar una pistola. O cuán divertido.
Disparamos por aproximadamente una hora, y después que terminamos, Clayton me dijo que yo lo había hecho bastante bien para ser la primera vez (excepto cuando una vainilla caliente bajó por mi camisa y me sacudí sin prestar mucha atención a lo que hacía y él tuvo que agarrarme y girar el arma cargada en mi mano hacia el objetivo. Me hizo sentir como una tonta, una tonta peligrosa).
Pero me encantó. Lo disfruté tanto como disfruto la montaña rusa y montar una motocicleta: no es algo que quiera en mi vida todo el tiempo, sino una actividad que es divertida si se hace de vez en cuando y que me hace sentir como si estuviera viva y fuera un poco letal.
“¿Podemos ir a practicar tiro al disco la próxima vez?” Pregunté con entusiasmo mientras regresábamos a recoger nuestros documentos de identidad al área de recepción decorada como aventura de cacería. El ambiente de toda la tienda parecía un escondite de cazadores. Como si algo peligroso o apetitoso pudiera entrar por la puerta principal, todos los chicos, llenos de acné, que trabajaban allí podrían matarlo sin peligro de ser descubiertos.
En el camino de regreso a mi casa, sugerí que fuéramos a comer pupusas (tortas de maíz salvadoreñas rellenas) y que así ambos podríamos tener una experiencia inusual para un lunes.
Sentada en uno de los cinco taburetes junto a la ventana de Tacos Acapulco –mirando hacia los establecimientos de cambio de cheques y panaderías mexicanas que salpican la Avenida Colfax– aproveché para hacer la pregunta que me quemaba: “¿Por qué demonios quieres llevar un arma todo el tiempo?” Nunca antes había estado, sabiéndolo, tan cerca de un portador de armas y sentí que era mi oportunidad para preguntar algo que siempre quise saber. Yo solo podía esperar que mi pregunta no lo hiciera sentir como se siente nuestra amiga negra Shayla cuando la gente le pide que los deje tocar su afro.
Mientras Clayton intentaba manejar con su tenedor el queso derretido que no se despegaba de la pupusa, dijo: “Autodefensa, y orgullo por mi país. Tenemos este derecho, por lo que deberíamos ejercitarlo. Además, si alguien intentara lastimarnos mientras estamos aquí sentados yo podría derribarlos”.
Su visión del mundo era extraña para mí, esa visión de que hay gente que va por la vida tan atenta a la posibilidad de que alguien intenta herirlos, y que, como respuesta, pueden amarrarse un arma al cuerpo mientras van por ahí a través de Denver. No la entendí, ni siquiera la aprobé. Pero Clayton es mi amigo conservador de muestra, y lo quiero, y él se tomó la molestia de llevarme al campo de tiro, entonces lo dejé así.
La semana que fui al campo de práctica de tiro con Clayton fue también la del cumpleaños número 70 de mi madre y del número 50 de mi hermana. La celebración fue una cena temática: asesinato misterioso, así que, cinco noches después de apuntarle a blancos de papel con Clayton en el campo de tiro, me senté en el patio trasero en la casa suburbana de mis padres en Denver haciéndome pasar por una enóloga hippie, todo por el bien de un drama artificial. Normalmente, mi misantropía natural me prevendría de participar en esas tonterías tan incómodas, pero pronto recordé las muchas veces que me había vestido apropiadamente y voluntariamente me había prestado para jugar papeles en otros dramas artificiales que no involucraban una cena suntuosa ni compañía civilizada (como el año en que intenté ser un Deadhead 2), así que me fui a la cena del crimen misterioso por el bien de dos mujeres que amo. El papel que yo iría a representar exigía una falda suelta, una blusa campesina y flores en mi cabello –ninguna de las cuales poseo ni podría soportar jamás, así que un camisón y un montón de cuentas y pepas tendrían que hacer el truco.
A lo largo de toda la noche, finalmente agradable, vi a mamá susurrándole a mi hermano tal como lo hacía cuando éramos niños y ella quería decirle a papá algo que no quería que nosotros supiéramos. Vi a mi madre, sin saber que un drama real se desplegaba alrededor de los bordes de nuestra ficción, que pedía flores en mi –también ficticio– corte de cabello estilo Mahawk.
Mientras me escabullí a la cocina para ver si había mensajes en mi teléfono, mi papá me siguió para informarme lo que estaba pasando. Resulta que los susurros y corridas de voz de mi madre eran sobre algo serio. Mi mamá había estado recibiendo amenazas de una mujer desequilibrada (y supuestamente armada) que estaba culpándola de una pérdida que había experimentado. Mi mamá no tenía nada que ver con esa pérdida, pero eso no detuvo a esta mujer quien se fijó en ella como la única culpable. Y ella sabía a qué iglesia iba mi mamá los domingos.
“Se ha puesto bastante tenso ir a la iglesia”, me dijo mi padre.
Mi hermano mayor Gary, que es guardián en una prisión federal y que, junto con su esposa y sus tres hijos, asiste a la misma iglesia que mis padres, entró también a la cocina y dijo: “Qué horrible, ¿verdad? Las últimas tres semanas yo he llevado un arma oculta a la iglesia en caso de que ella aparezca e intente algo”.
Inmediatamente pensé en Clayton y su, hasta ese momento, cosmovisión extraña, sopesándola con lo bien que ahora me sentía instintivamente de que mi hermano fuera capaz de reaccionar si una loca intentara herir a nuestra madre. Y cómo, al mismo tiempo, sentía como una locura que me alegrara de que alguien llevara una pistola a la iglesia. Pero eso es lo que pasa con mis valores –tienden a chocar contra la realidad, y cuando eso sucede, es posible que tenga que tirarlos por la ventana. Es eso, o ignorar la realidad. En mi caso, la mayoría de las veces, son los valores los que se van.
Mi reacción visceral a mi hermano portador de armas me perturbó, pero no tanto en ese momento como lo haría a la mañana siguiente.
En la noche de la fiesta me perdí las últimas noticias acerca de George Zimmerman, quien disparó y mató al adolescente desarmado Trayvon Martin, y quien fue declarado inocente de todos los cargos. Durante más de un año el caso mantuvo encendido un feroz debate sobre el racismo y la disposición legal Stand Your Ground, de Florida, que permite el uso de la fuerza violenta si alguien cree que su vida está siendo amenazada.
Mi bitácora de Facebook ardía de protestas, indignación y alaridos. Yo quería unirme y actuar como una voz a favor de la no violencia esa semana, pero cuando escuché por la cadena pública NPR que el hermano de George Zimmerman estaba diciendo que él no aceptaba la idea de que Trayvon Martin estuviera desarmado porque el arma de Martin era la acera en la que George se rompió la nariz, mi primera reacción no fue la de la noviolencia, sino una necesidad abrumadora de alcanzarlo a través de la radio y asestarle a ese hombre un bien armado puñetazo en la garganta.
Aún más, esa misma semana, un oficial de rango federal iba a llevar un arma oculta a la iglesia de mi madre, ese y todos los domingos. Lo cual es una locura y algo contra lo que normalmente me gustaría publicar una perorata en mi muro de Facebook para que todos los liberales como yo le dieran su respectivo “like”. Solo que en este caso, ese oficial federal particular (a) era mi hermano, y (b) portaba esa arma para proteger a su (mi) familia, a su (mi) madre, de una loca que la quería muerta. Cuando oí que mi hermano estaba armado para proteger a mi propia madre, no me alarmé como lo haría una pastora decente y buena protectora del control de armas. Me sentía aliviada. Y ahora, ¿qué diablos publico en Facebook? ¿Qué hago con eso?
También tuve que lidiar con el hecho de que simplemente no podía expresar el nivel de indignación antirracista como quería, sabiendo algo que nadie sabría a menos que lo dijera en voz alta: a pesar de mis persuasiones políticas y mi liberalismo, cada vez que un grupo de jóvenes negros en mi barrio pasan caminando, la reacción de mis tripas es mantenerme alerta lo que no sucede cuando los hombres son blancos. Odio eso de mí misma, pero si dijera que no hay racismo residual en mí, racismo del que –después de 44 años de reforzamiento a través de mensajes en los medios y la cultura que me rodea– no sé cómo escapar, estaría mintiendo. Y eso que yo tengo un sticker en el parachoques con el lema “eracism” 3.
La mañana después del veredicto de George Zimmerman, mientras reflexionaba sobre qué decirle a mi iglesia al respecto, quería ser una voz a favor de la noviolencia, del antirracismo y del control de armas como sentí que debía ser (o como vi que la gente en Twitter exigía: “Si tu pastor no predica sobre el control a las armas de fuego, y contra el racismo esta semana, búscate otra iglesia”), todo lo que pude hacer fue estar de pie en mi cocina y llorar. Llorar por todas mis inconsistencias. Por mi feligrés y madre de dos hijos, Andrea Gutiérrez, quien me dijo que las madres de niños de piel oscura y negra sienten ahora que sus hijos pueden convertirse legítimamente en blancos de tiro en las calles de los suburbios. Por una nación dividida: cada lado odiando al otro. Por todas las formas en las que con mi silencio perpetúo las cosas que yo misma critico. Por las amenazas de muerte hacia mi familia y las amenazas de muerte hacia la familia Zimmerman. Por Tracy Martin y Sybrina Fulton, cuyo hijo, Trayvon, fue asesinado a tiros, y a quienes se les dijo que era más culpa suya que la del tirador.
Momentos después de escuchar acerca de la absolución, salí a caminar con mi perro y llamé a Duffy, una feligresa particularmente reflexiva. “Estoy realmente en la mierda con todo esto”, le dije, procediendo a detallar todas las razones que, a pesar de cuan fuerte me siento en estos asuntos, no puedo con ninguna integridad sobre “resistir en mi propio terreno”, hacer valer mi propia postura contra la violencia y el racismo –no porque ya no crea en defender esas cosas (las defiendo), sino porque en mi propia vida y en mi propio corazón hay demasiada ambigüedad. Hay violencia y noviolencia en mí y, sin embargo, no creo en ambas. Ella dijo que tal vez otros puedan estar sintiendo lo mismo y que tal vez lo que pueden necesitar de su pastora no es tanto la indignación moral y las quejas que ya estaban viendo en Facebook, sino que tal vez solo necesitan que yo confiese mis propias inconsistencias agobiantes para que ellos reconozcan su propias incoherencias.
Me pareció que Duffy me estaba dando una idea horrible, pero sabía que ella tenía razón.
Muy a menudo, en la iglesia, ser un pastor o un “líder espiritual” significa ser ejemplo de “vida piadosa”. Se supone que un pastor es la persona que es realmente buena en este tema del cristianismo: la persona a la que otros pueden ver como un ejemplo de justicia. Pero tanto como ser la persona que es la mejor cristiana, alguien que “sigue a Jesús” lo más cercanamente posible puede no ser tan seductor, simplemente porque eso corresponde a lo que nunca he sido ni es lo que mis feligreses necesitan que yo sea. No estoy corriendo detrás de Jesús. Jesús me está arrastrando por el culo calle abajo. Sí, soy una lideresa, pero los estoy llevando a la calle a que el autobús de la confesión y la absolución, del pecado y la santidad, de la muerte y la resurrección los atropelle –esto es, el evangelio de Jesucristo. Soy una lideresa, pero solo si digo: “¡Que se jodan! Allá voy, yo soy la primera”.
Me paré al día siguiente bajo la luz cobriza de la puesta del sol en la sala parroquial donde los de La Casa se reúnen y les hice a todos los de mi congregación mi confesión. Les dije que había un millón de razones por las que yo quisiera ser la voz profética para el cambio, pero que cada vez que lo había intentado, había sido confrontada por mi propia mierda. Les dije que no estaba calificada para ser un ejemplo de nada, solo para necesitar a Jesús.
Esa noche admití ante mi congregación que tenía algo que reparar en mi indignación, que se siente bien por un tiempo, pero que así como comer palomitas de maíz acarameladas es delicioso por tan solo un rato breve, sabemos que no son más que calorías nocivas. Mi indignación se siente vacía porque aquello por lo cual estoy realmente desesperada es por confesar la verdad de mi carga de pecado y que Jesús me la quite. Sin embargo, despotricar contra el sistema o contra otras personas siempre será mi distracción alternativa. Porque tal vez si yo muestro el nivel correcto de indignación, podré compensar el hecho de que todos los días de mi vida me he beneficiado del mismo sistema que absolvió a George Zimmerman. Mis opiniones me hacen sentir bien hasta que me precipito desde las alturas a las que me lleva mi adicción a esos azúcares y me doy cuenta que sigo estando enferma y hambrienta de una muestra de misericordia.
La primera vez que me pidieron dar una conferencia sobre “la predicación” en el Festival de Homilética, una conferencia nacional para predicadores; los organizadores querían que yo diera una charla sobre cómo es la predicación en La Casa. No estaba segura de lo que podría decir, así que le pregunté a mi congregación. Había pasión en sus respuestas, y nada de eso tenía que ver con cuánto aprecian a su predicadora siendo ella un modelo tan sorprendente para ellos. Nadie dijo que apreciaba todas las aplicaciones a la vida real que reciben de sermones sobre cómo tener un matrimonio más victorioso. Casi todos dijeron que les encanta que su predicadora obviamente se predica a sí misma, solo permitiéndoles escucharla.
Mi amigo Tullian lo expresó de esta manera: “Los más calificados para hablar del evangelio son aquellos que realmente saben cuán descalificados están para hablar del evangelio”.
Jesús nunca escudriñó el salón en busca del mejor ejemplo de santidad para luego enviar a esa persona a hablarles a otros sobre él. Jesús siempre envió pecadores que tropezaban. Para mí, eso es reconfortante.
1. La Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos protege el derecho del pueblo estadounidense a poseer y portar armas para defensa personal (Nota del traductor).
2. Persona que se vale de un boleto gratis para admisión a un espectáculo, alojamiento en un hotel o entretenimiento. (Nota del traductor).
3. Juego de palabras a partir del original (eracism = erase (borrar) + racism (racismo – o también end + racism); remoción de la creencia de que una raza es superior a otra; una organización dedicada a la eliminación del racismo. (Nota del traductor)