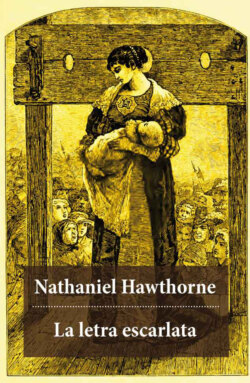Читать книгу La letra escarlata (texto completo, con índice activo) - Nathaniel Hawthorne - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II LA PLAZA DEL MERCADO
ОглавлениеÍndice
EL pradillo frente a la cárcel, del cual hemos hecho mención, se hallaba ocupado hace unos doscientos años, en una mañana de verano, por un gran número de habitantes de Boston, todos con las miradas dirigidas a la puerta de madera de roble con puntas de hierro. En cualquiera otra población de la Nueva Inglaterra, o en un período posterior de su historia, nada bueno habría augurado el aspecto sombrío de aquellos rostros barbudos; se habría dicho que anunciaba la próxima ejecución de algún criminal notable, contra el cual un tribunal de justicia había dictado una sentencia, que no venía a ser sino la confirmación de la expresada por el sentimiento público. Pero dada la severidad natural del carácter puritano en aquellos tiempos, no podía sacarse semejante deducción, fundándola sólo en el aspecto de las personas allí reunidas: tal vez algún esclavo perezoso, o algún hijo desobediente entregado por sus padres a la autoridad civil, recibían un castigo en la picota. Pudiera ser también que un cuákero u otro individuo perteneciente a una secta heterodoxa, iba a expulsarlo de la ciudad a punta de látigo; o acaso algún indio ocioso y vagabundo, que alborotaba las calles en estado de completa embriaguez, gracias al aguardiente de los blancos, iba a ser arrojado a los bosques a bastonazos; o tal vez alguna hechicera, como la anciana Señora Hibbins, la mordaz viuda del magistrado, iba a morir en el cadalso. Sea de ello lo que fuere, había en los espectadores aquel aire de gravedad que cuadraba perfectamente a un pueblo para quien religión y ley eran cosas casi idénticas, y en cuyo carácter se hallaban ambos sentimientos tan completamente amalgamados, que cualquier acto de justicia pública, por benigno o severo que fuese, asumía igualmente un aspecto de respetuosa solemnidad. Poca o ninguna era la compasión que de semejantes espectadores podía esperar un criminal en el patíbulo. Pero por otra parte, un castigo que en nuestros tiempos atraería cierto grado de infamia y hasta de ridículo sobre el culpable, se revestía entonces de una dignidad tan sombría como la pena capital misma.
Merece notarse que en la mañana de verano en que comienza nuestra historia, las mujeres que había mezcladas entre la multitud, parecían tener especial interés en presenciar el castigo cuya imposición se esperaba. En aquella época las costumbres no habían adquirido ese grado de pulimento en que la idea de las consideraciones sociales pudiera retraer al sexo femenino de invadir las vías públicas, y si la oportunidad se presentaba, de abrir paso a su robusta humanidad entre la muchedumbre, para estar lo mas cerca posible del cadalso, cuando se trataba de una ejecución. En aquellas matronas y jóvenes doncellas de antigua estirpe y educación inglesa había, tanto moral como fisicamente, algo mas tosco y rudo que en sus bellas descendientes, de las que estaban separadas por seis o siete generaciones; porque puede decirse que cada madre, desde entonces, ha ido trasmitiendo sucesivamente a su prole un color menos encendido, una belleza mas delicada y menos duradera, una constitución fisica mas débil, y aun quizá un carácter de menos fuerza y solidez. Las mujeres que estaban de pie cerca de la puerta de la cárcel en aquella hermosa mañana de verano, mostraban rollizas y sonrosado mejillas, cuerpos robustos y bien desarrollados con anchas espaldas; mientras que el lenguaje que empleaban las matronas tenía una rotundidad y desenfado que en nuestros tiempos nos llenaría de sorpresa, tanto por el vigor de las expresiones cuanto por el volumen de la voz.
—Honradas esposas, —Dijo una dama de cincuenta años, de facciones duras, voy a deciros lo que pienso. Redundaría en beneficio público si nosotras, las mujeres de edad madura, de buena reputación, y miembros de una iglesia, tomasemos por nuestra cuenta la manera de tratar a malhechoras como la tal Ester Prynne. ¿Qué pensais, comadres? Si esa buena pieza tuviera que ser juzgada por nosotras, las cinco que estamos aquí, ¿saldría acaso tan bien librada como ahora con una sentencia cual la dictada por los venerables magistrados? ¡No por cierto!
—Buenas gentes, decía otra, se corre por ahí que el Reverendo Sr. Dimmesdale, su piadoso pastor espiritual, se aflige profundamente de que escándalo semejante haya sucedido en su congregación.
—Los magistrados son caballeros llenos de temor de Dios, pero en extremo misericordiosos, esto es la verdad, agregó una tercera matrona, ya entrada en la madurez de su otoño, —Al menos deberían haber marcado con un hierro hecho ascua la frente de Ester Prynne. Yo os aseguro que Madama Ester habría sabido entonces lo que era bueno. Pero que le importa a esa zorra lo que le han puesto en la cotilla de su vestido. Lo cubrirá con su broche, o con algún otro de los adornos paganos en boga y la veremos pasearse por las calles tan fresca como si tal cosa.
—¡Ah! Dijo una mujer joven, casada, que parecía de natural mas suave y llevaba un niño de la mano.
—Dejadla que cubra esa marca como quiera; siempre la sentirá en su corazón.
—¿Estamos hablando aquí de marcas o sellos infamantes, ya en el corpiño del traje, en las espaldas o en la frente? —gritó otra, la mas fea así como la mas implacable de aquellas que se habían constituido jueces por sí y ante sí. —Esta mujer nos ha deshonrado a todas, y debe morir. ¿No hay acaso una ley para ello? Sí, por cierto: la hay tanto en las Sagradas Escrituras como en los Estatutos de la ciudad. Los magistrados que no han hecho caso de ella, tendrían que culparse a sí propios, si sus esposas o hijas se desvían del buen sendero.
—¡El cielo se apiade de nosotros! Buena dueña, exclamó un hombre, ¿no hay por ventura mas virtud en la mujer que la debida al temor de la horca? Nada peor podría decirse. Silencio ahora, vecinas, porque van a abrir la puerta de la cárcel y ahí viene en persona Madama Ester.
La puerta de la cárcel se abrió en efecto, y apareció en primer lugar, a semejanza de una negra sombra que sale a la luz del día, la torva y terrible figura del alguacil de la población, con la espada al cinto y en la mano la vara, símbolo de su empleo. El aspecto de personaje representaba toda la sombría severidad del Código de leyes puritanas, que estaba llamado a hacer cumplir hasta la última extremidad. Extendiendo la vara de su oficio con la mano izquierda, puso la derecha sobre el hombro de una mujer joven a la que hacía avanzar, empujándola, hasta que, en el umbral de la prisión, aquella le repelió con un movimiento que indicaba dignidad natural y fuerza de carácter, y salió al aire libre como si lo hiciera por su propia voluntad. Llevaba en los brazos a un tierno infante de unos tres meses de edad, que cerró los ojos y volvió la carita a un lado, esquivando la demasiada claridad del día, cosa muy natural como que su existencia hasta entonces la había pasado en las tinieblas de un calabozo, o en otra habitación sombría de la cárcel.
Cuando aquella mujer joven, madre de la tierna criatura, se halló en presencia de la multitud, fue su primer impulso estrechar a la niñita contra el seno, no tanto por un acto de afecto maternal, sino mas bien como si quisiera de ese modo ocultar cierto signo labrado o fijado en su vestido. Sin embargo, juzgando, tal vez cuerdamente, que una prueba de vergüenza no podría ocultar otra, tomó la criatura en brazos; y con rostro lleno de sonrojo, pero con una sonrisa altiva y ojos que no permitían ser humillados, dio una mirada a los vecinos que se hallaban en torno suyo. Sobre el corpiño de su traje, en un paño de un rojo brillante, y rodeada de bordado primoroso y fantásticos adornos de hilos de oro, se destacaba la letra A. Estaba hecha tan artísticamente, y con tal lujo de caprichosa fantasía, que producía el efecto de ser el ornato final y adecuado de su vestido, que tenía todo el esplendor compatible con el gusto de aquella época, excediendo en mucho a lo permitido por las leyes suntuarias de la colonia.
Aquella mujer era de elevada estatura, perfectamente formada y esbelta. Sus cabellos eran abundantes y casi negros, y tan lustrosos que reverberaban los rayos del sol: su rostro, ademas de ser bello por la regularidad de sus facciones y la suavidad del color, tenía toda la fuerza de expresión que comunican cejas bien marcadas y ojos intensamente negros. El aspecto era el de una dama caracterizado, como era usual en aquellos tiempos, mas bien por cierta dignidad en el porte, que no por la gracia delicada, evanescente e indescriptible que se acepta hoy día como indicio de aquella cualidad. Y jamas tuvo Ester mas aspecto de verdadera señora, según la antigua significación de esta palabra, que cuando salió de la cárcel. Los que la habían conocido antes y esperaban verla abatida y humillada, se sorprendieron, casi se asombraron al contemplar cómo brillaba su belleza, cual si le formaran una aureola el infortunio e ignominia en que estaba envuelta. Cierto es que un observador dotado de sensibilidad habría percibido algo suavemente doloroso en sus facciones. Su traje, que seguramente fue hecho por ella misma en la cárcel para aquel día, sirviéndole de modelo su propio capricho, parecía expresar el estado de su espíritu, la desesperada indiferencia de sus sentimientos, a juzgar por su extravagante y pintoresco aspecto. Pero lo que atrajo todas las miradas, y lo que puede decirse que transfiguraba a la mujer que la llevaba, —De tal modo que los que habían conocido familiarmente a Ester Prynne experimentaban la sensación que ahora la veían por vez primera, era la LETRA ESCARLATA tan bordada e iluminada que tenía cosida al cuerpo de su vestido. Era su efecto el de un amuleto mágico, que separaba a aquella mujer del resto del género humano y la ponía aparte, en un mundo que le era peculiar.
—No puede negarse que tiene una aguja muy hábil, observó una de las espectadoras; pero dudo mucho que exista otra mujer que haya ideado una manera tan descarada de hacer patente su habilidad. ¿A qué equivale esto, comadres, sino a burlarse de nuestros piadosos magistrados, y vanagloriarse de lo que estos dignos caballeros creyeron que será un castigo?
—Bueno fuera, exclamó la mas cara avinagrada de aquellas viejas, —que despojásemos a Madama Ester de su hermoso traje, y en vez de esa letra roja tan primorosamente bordada, le claváramos una hecha de un pedazo de esta franela que uso para mi reumatismo.
—¡Oh! Basta, vecinas, basta, murmuró la mas joven de las circundantes, hablad de modo que no os oiga. ¡No hay una sola puntada en el bordado de esa letra que no la haya sentido en su corazón!
El sombrío alguacil hizo en este momento una señal con su vara.
—Buena gente, haced plaza; ¡haced plaza en nombre del Rey! Exclamó. Abridle paso, y os prometo que Madama Ester se sentará donde todo el mundo, hombre, mujer o niño, podrá contemplar perfectamente y a su sabor el hermoso adorno desde ahora hasta la una de la tarde. El cielo bendiga la justa Colonia de Massachusetts, donde la iniquidad se ve obligada a comparecer ante la luz del sol. Venid acá Madama Ester, y mostrad vuestra letra escarlata en la plaza del mercado.
Inmediatamente quedó un espacio franco a través de la turba de espectadores. Precedida del alguacil, y acompañada de una comitiva de hombres de duro semblante y de mujeres de rostro nada compasivo, Ester Prynne se adelantó al sitio fijado para su castigo. Una multitud de chicos de escuela, atraídos por la curiosidad y que no comprendían de lo que se trataba, excepto que les proporcionaba medio día de asueto, la precedía a todo correr, volviendo de cuando en cuando la cabeza ya para fijar las miradas en ella, ya en la tierna criaturita, ora en la letra ignominiosa que brillaba en el seno de la madre. En aquellos tiempos la distancia que había de la puerta de la cárcel a la plaza del mercado no era grande; sin embargo, midiéndola por lo que experimentaba Ester, debió de parecerle muy larga, porque a pesar de la altivez de su porte, cada paso que daba en medio de aquella muchedumbre hostil era para ella un dolor indecible. Se diría que su corazón había sido arrojado a la calle para que la gente lo escarneciera y lo pisoteara. Pero hay en nuestra naturaleza algo, que participa de lo maravilloso y de lo compasivo, que nos impide conocer toda la intensidad de lo que padecemos, merced al efecto mismo de la tortura del momento, aunque mas tarde nos demos cuenta de ello por el dolor que tras sí deja. Por lo tanto, con continente casi sereno sufrió Ester esta parte de su castigo, y llegó a un pequeño tablado que se levantaba en la extremidad occidental de la plaza del mercado, cerca de la iglesia mas antigua de Boston, como si formara parte de la misma.
En efecto, este cadalso constituía una parte de la maquinaria penal de aquel tiempo, y si bien desde hace dos o tres generaciones es simplemente histórico y tradicional entre nosotros, se consideraba entonces un agente tan eficaz para la conservación de las buenas costumbres de los ciudadanos, como se consideró mas tarde la guillotina entre los terroristas de la Francia revolucionaria. Era, su una palabra, el tablado en que estaba la picota: sobre él se levantaba el armazón de aquel instrumento de disciplina, de tal modo construido que, sujetando en un agujero la cabeza de una persona, la exponía a la vista del público. En aquel armazón de hierro y madera se hallaba encarnado el verdadero ideal de la ignominia; porque no creo que pueda hacerse mayor ultraje a la naturaleza humana, cualesquiera que sean las faltas del individuo, como impedirle que oculte el rostro por un sentimiento de vergüenza, haciendo de esa imposibilidad la esencia del castigo. Con respecto a Ester, sin embargo, como acontecía mas o menos frecuentemente, la sentencia ordenaba que estuviera de pie cierto tiempo en el tablado, sin introducir el cuello en la argolla o cepo que dejaba expuesta la cabeza a las miradas del público. Sabiendo bien lo que tenía que hacer, subió los escalones de madera, y permaneció a la vista de la multitud que rodeaba el tablado o cadalso.
La escena aquella no carecía de esa cierta solemnidad pavorosa que producirá siempre el espectáculo de culpa y la vergüenza en uno de nuestros semejantes, mientras la sociedad no se haya corrompido lo bastante para que le haga reír en vez de estremecerse. Los que presenciaban la deshonra de Ester Prynne no se encontraban en ese caso. Era gente severa y dura, hasta el extremo que habrían contemplado su muerte, si tal hubiera sido la sentencia, sin un murmullo ni la menor protesta; pero no habrían podido hallar materia para chistes y jocosidades en una exhibición como esta que hablamos: y dado caso que hubiese habido alguna disposición a convertir el castigo aquel en asunto de bromas, toda tentativa de este género habría sido reprimida con solemne presencia de personas de tanta importancia y dignidad como el Gobernador y varios de sus consejeros: un juez, un general, y los ministros de justicia de la población, todos los cuales estaban sentados o se hallaban de pie en un balcón de la iglesia que daba a la plataforma. Cuando personas de tanto viso podían asistir a tal espectáculo sin arriesgar la majestad o la reverencia debida a su jerarquía y empleo, era fácil de inferirse que la aplicación de una sentencia legal debía tener un significado tan serio cuanto eficaz; y por lo tanto, la multitud permanecía silenciosa y grave. La infeliz culpable se portaba lo mejor que le era dado a una mujer que sentía fijas en ella, y concentradas en la letra escarlata de su traje, mil miradas implacables. Era un tormento insoportable.
Hallándose Ester dotada de una naturaleza impetuosa y dejándose llevar de su primer impulso, había resuelto arrostrar el desprecio público, por emponzoñados que fueran sus dardos y crueles sus insultos; pero en el solemne silencio de aquella multitud había algo tan terrible, que hubiera preferido ver esos rostros rígidos y severos descompuestos por las burlas y sarcasmos de que ella hubiera sido el objeto; y si en medio de aquella muchedumbre hubiera estallado una carcajada general, en que hombres, mujeres, y hasta los niños tomaran parte, Ester les habría respondido con amarga y desdeñosa sonrisa. Pero abrumada bajo el peso del castigo que estaba condenada a sufrir, por momentos sentía como si tuviera que gritar con toda la fuerza de sus pulmones y arrojarse desde el tablado al suelo, o de lo contrario volverse loca.
Había sin embargo intervalos en que toda la escena en que ella desempeñaba el papel mas importante, parecía desvanecerse ante sus ojos, o al menos, brillaba de una manera indistinta y vaga, como si los espectadores fueran una masa de imágenes imperfectamente bosquejadas o de apariencia espectral. Su espíritu, y especialmente su memoria, tenían una actividad casi sobrenatural, y la llevaban a la contemplación de algo muy distinto de lo que la rodeaba en aquellos momentos, lejos de esa pequeña ciudad, en otro país donde veía otros rostros muy diferentes de los que allí fijaban en ella sus implacables miradas. Reminiscencias de la mas insignificante naturaleza, de sus juegos infantiles, de sus días escolares, de sus riñas pueriles, del hogar doméstico, se agolpaban a su memoria mezcladas con los recuerdos de lo que era mas grave y serio en los años subsecuentes, un cuadro siendo tan vivo y animado como el otro, como si todos fueran de igual importancia, o todos un simple juego. Tal vez era aquello un recurso que instintivamente encontró su espíritu para librarse, por medio de la contemplación de estas visiones de su fantasía, de la abrumadora pesadumbre de la realidad presente.
Pero sea de ello lo que fuere, el tablado de la picota era una especie de mirador que revelaba a Ester todo el camino que había recorrido desde los tiempos de su feliz infancia. De pie en aquella triste altura, vio de nuevo su aldea nativa en la vieja Inglaterra y su hogar paterno: una casa semi derruida de piedra oscura, de un aspecto que revelaba pobreza, pero que conservaba aún sobre el portal, en señal de antigua hidalguía, un escudo de armas medio borrado. Vio el rostro de su padre, de frente espaciosa y calva y venerable barba blanca que caía sobre la antigua valona del tiempo de la reina Isabel de Inglaterra. Vio también a su madre, con aquella mirada de amor llena de ansiedad y de cuidado, siempre presente en su recuerdo y que, aún después de su muerte, con frecuencia y a manera de suave reproche, había sido una especie de preventivo en la senda de su hija. Vio su propio rostro, en el esplendor de su belleza juvenil e iluminado el opaco espejo en que acostumbraba mirarse. Allí contempló otro rostro, el de un hombre ya entrado en años, pálido, delgado, con fisonomía de quien se ha dedicado al estudio, ojos turbios y fatigados por la lámpara a cuya luz leyó tanto ponderoso volumen y meditó sobre ellos. Sin embargo, esos mismos fatigados ojos tenían un poder extraño y penetrante cuando el que los poseía deseaba leer en las conciencias humanas. Esa figura era un tanto deformada, con un hombro ligeramente mas alto que el otro. Después vio surgir en la galería de cuadros que le iba presentando su memoria, las intrincadas y estrechas calles, las altas y parduscas casas, las enormes catedrales y los edificios públicos de antigua fecha y extraña arquitectura de una ciudad europea, donde le esperaba una nueva vida, siempre relacionándose con el sabio y mal formado erudito. Finalmente, en lugar de estas escenas y de esta especie de variable panorama, se le presentó la ruda plaza del mercado de una colonia puritana con todas las gentes de la población reunidas allí y dirigiendo las severas miradas a Ester Prynne, —sí, a ella misma, —que estaba en el tablado de la picota, con una tierna niña en los brazos, y la letra A, de color escarlata, bordada con hilo de oro, sobre su seno.
¿Sería aquello verdad? Estrechó a la criaturita con tal fuerza contra el seno, que le hizo dar un grito:
bajó entonces los ojos, y fijó las miradas en la letra escarlata, y aún la palpó con los dedos para tener la seguridad que tanto la niñita como la vergüenza a que estaba expuesta eran reales. ¡Sí: eran realidades, todo lo demas se había desvanecido!