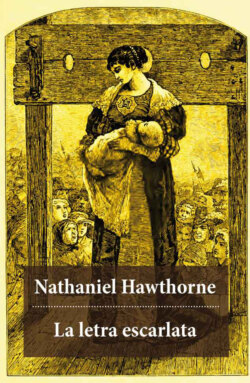Читать книгу La letra escarlata (texto completo, con índice activo) - Nathaniel Hawthorne - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III EL RECONOCIMIENTO
ОглавлениеÍndice
De esta intensa sensación y convencimiento de ser el objeto de las miradas severas y escudriñadoras de todo el mundo, salió al fin la mujer de la letra escarlata al percibir, en las últimas filas de la multitud, una figura que irresistiblemente embargó sus pensamientos. Allí estaba en pie un indio vestido con el traje de su tribu; pero los hombres de piel cobriza no eran visitas tan raras en las colonias inglesas, que la presencia de uno pudiera atraer la atención de Ester en aquellas circunstancias, y mucho menos distraerla de las ideas que preocupaban su espíritu. Al lado del indio, y evidentemente en compañía suya, había un hombre blanco, vestido con una extraña mezcla de traje semi civilizado y semi salvaje.
Era de pequeña estatura, con semblante surcado por numerosas arrugas y que sin embargo no podía llamarse el de un anciano. En los rasgos de su fisonomía se revelaba una inteligencia notable, como la de quien hubiera cultivado de tal modo sus facultades mentales, que la parte física no podía menos que amoldarse a ellas y revelarse por rasgos inequívocos. Aunque merced a un aparente desarreglo de su heterogénea vestimenta había tratado de ocultar o disimular cierta peculiaridad de su figura, para Ester era evidente que uno de los hombros de este individuo era mas alto que el otro. No bien hubo percibido aquel rostro delgado y aquella ligera deformidad de la figura, estrechó a la niña contra el pecho, con tan convulsiva fuerza, que la pobre criaturita dio otro grito de dolor. Pero la madre no pareció oírlo.
Desde que llegó a la plaza del mercado, y algún tiempo antes que ella le hubiera visto, aquel desconocido había fijado sus miradas en Ester. Al principio, de una manera descuidada, como hombre acostumbrado a dirigirlas principalmente dentro de sí mismo, y para quien las cosas externas son asunto de poca monta, a menos que no se relacionen con algo que preocupe su espíritu. Pronto, sin embargo, las miradas se volvieron fijas y penetrantes. Una especie de horror puede decirse que retorció visiblemente su fisonomía, como serpiente que se deslizara ligeramente sobre las facciones, haciendo una ligera pausa y verificando todas sus circunvoluciones a la luz del día. Su rostro se oscureció a impulsos de alguna poderosa emoción que pudo sin embargo dominar instantáneamente, merced a un esfuerzo de su voluntad, y de tal modo, que excepto un rápido instante, la expresión de su rostro habría parecido completamente tranquila. Después de un breve momento, la convulsión fue casi imperceptible, hasta que al fin se desvaneció totalmente. Cuando vio que las miradas de Ester se habían fijado en las suyas, y notó que parecía haberle reconocido, levantó lenta y tranquilamente el dedo, hizo con una señal con en el aire, y lo llevó sus labios.
Entonces, tocando en el hombro a una de las personas que estaban a su lado, le dirigió la palabra con la mayor cortesía, diciéndole:
—Le ruego a Ud., buen señor, se sirva decirme ¿quién es esa mujer, y por qué la exponen de tal modo a la vergüenza pública?
—Ud. tiene que ser un extranjero recién llegado, amigo, —le respondió el hombre, dirigiendo al mismo tiempo una mirada curiosa al que hizo la pregunta a el y a su salvaje compañero.
—De lo contrario habría Ud. oído hablar de la Señora Ester Prynne y de sus fechorías. Ha sido motivo de un gran escándalo en la iglesia del santo varón Dimmesdale.
—De veras, replicó el otro. Yo soy aquí forastero; y muy contra mi voluntad he estado recorriendo el mundo, habiendo padecido contratiempos de todo género por mar y tierra. He permanecido en cautiverio entre los salvajes mucho tiempo, y vengo ahora en compañía de este indio para redimirme. Por lo tanto ¿quiere Ud. tener la bondad de referirme los delitos de Ester Prynne (creo que así se llama), y decirme qué es lo que la ha conducido a ese tablado?
—Con mucho gusto, amigo mío, y me parece que se alegrará Ud. en extremo, después de todo lo que ha padecido Ud. entre los salvajes, dijo el narrador, de encontrarse en fin en una tierra donde la iniquidad se persigue y se castiga en presencia de los gobernantes y del pueblo, como se practica aquí, en nuestra buena Nueva Inglaterra. Debe Ud. saber, señor, que esa mujer fue la esposa de un cierto sabio, inglés de nacimiento, pero que había habitado mucho tiempo en Amsterdam, de donde hace años pensó venir a fijar su suerte entre nosotros aquí en Massachusetts. Con este objeto envió primero a su esposa, quedándose él en Europa mientras arreglaba ciertos asuntos. Pero en los dos años o mas que la mujer ha residido en esta ciudad de Boston, ninguna noticia se ha recibido del sabio caballero Señor Prynne; y su joven esposa, habiendo quedado a su propia extraviada dirección...
—¡Ah! ¡Ah! Comprendo, le interrumpió el extraño con una amarga sonrisa. Un hombre tan sabio como ese de quien Ud. habla, debería de haber aprendido también eso en sus libros. Y ¿quién se dice, mi excelente señor, que es el padre de la criaturita, que perece contar tres o cuatro meses de nacida, y que la Sra. Prynne tiene en los brazos?
—En realidad amigo mío, ese asunto continúa siendo un enigma, y está por encontrarse quien lo descifre, respondió el interlocutor. Madama Ester rehusa hablar en absoluto, y los magistrados se han roto la cabeza en vano. Nada de extraño tendría que el culpable estuviera presente contemplando este triste espectáculo, desconocido a los hombres, pero olvidando que Dios le está viendo.
—El sabio marido, dijo el extranjero con otra sonrisa, debería venir a descifrar este enigma.
—Bien le estaría hacerlo, si aún vive, respondió el vecino. Sepa Ud., buen amigo que los magistrados de nuestro Massachusetts, teniendo e cuenta que esta mujer es joven y bella, y que la tentación que la hizo caer fue sin duda demasiado poderosa, y pensando que su marido yace en el fondo del mar, no ha tenido el valor de hacerla sentir todo el rigor de nuestras justas leyes. El castigo de esa ofensa es la pena de muerte. Pero movidos a piedad y llenos de misericordia, han condenado a Madama Ester a permanecer de pie en el tablado de la picota solamente tres horas, y después, y durante todo el tiempo de su vida natural, a llevar una señal de ignominia en el cuerpo de su vestido.
—Una sentencia muy sabia, —observó el extranjero inclinando gravemente la cabeza. De este modo será una especie de sermón viviente contra el pecado, hasta que la letra ignominiosa se grabe en la losa de su sepulcro. Me duele, sin embargo, que el compañero de su iniquidad no estuviera, por lo menos, a su lado sobre ese cadalso. ¡Pero ya se sabrá quién es! ¡ya se sabrá quién es!
Saludó cortésmente al comunicativo vecino, y diciendo en voz baja algunas cuantas palabras a su compañero el indio, se abrieron ambos paso por medio de la multitud.
Mientras esto pasaba, Ester había permanecido en su pedestal, con la mirada fija en el extranjero; tan fija era la mirada, que parecía que todos los otros objetos del mundo visible habían desaparecido, quedando tan solo él y ella. Esa entrevista solitaria quizá habría sido mas terrible aun que verle, como sucedía ahora, con el ardiente sol del mediodía abrazándole a ella el rostro e iluminando su vergüenza; con la letra escarlata, como emblema de ignominia, en el pecho; con la niña, nacida en el pecado, en los brazos; con el pueblo entero, congregado allí como para una fiesta, fijando las miradas implacables en un rostro, que debía haberse contemplado solo al suave resplandor de la lumbre doméstica, a la sombra de un hogar feliz, bajo el velo de novia en la iglesia. Pero por terrible que fuera su situación, sabía, con todo, que la presencia misma de aquellos millares de testigos era para ella una especie de amparo y abrigo. Preferible era estar así, con tantos y tantos seres mediando entre él y ella, que no verse faz a faz y a solas. Puede decirse que buscó un refugio en su misma exposición a la vergüenza pública, y que temía el momento en que esa protección le faltara. Embargada por tales ideas, apenas oyó una voz que resonaba detrás de ella y que repitió su nombre varias veces con acento tan vigoroso y solemne, que fue oído por toda la multitud.
—¡Oyeme, Ester Prynne! Dijo la voz.
Como se ha dicho, directamente encima del tablado en que estaba de pie Ester, había una especie de balconcillo o galería abierta, que era el lugar donde se proclamaban los bandos y órdenes con todo el ceremonial y pompa que en ocasiones tales se usaban en aquellos días. Aquí, como testigos de la escena que estamos describiendo, se encontraba el Gobernador Bellingham, con cuatro lanceros junto a su silla, armados de sendas alabardas, que constituían su guardia de honor. Una pluma de oscuro color adornaba su sombrero, su capa tenía las orillas bordadas, y bajo de ella llevaba un traje de terciopelo verde. Era un caballero ya entrado en años, con arrugado rostro que revelaba mucha y muy amarga experiencia de la vida. Era hombre a propósito para hallarse al frente de una comunidad que debe su origen y progreso, y su actual desarrollo, no a los impulsos de la juventud, sino a la severa y templada energía de la edad viril y a la sombría sagacidad de la vejez; habiendo realizado tanto, precisamente porque imaginó y esperó tan poco. Las otras eminentes personas que rodeaban al Gobernador se distinguían por cierta dignidad de porte, propia de un período en que las formas de autoridad parecían revestidas de lo sagrado de una institución divina. Eran indudablemente hombres buenos, justos y cuerdos; pero difícilmente habría sido posible escoger, entre toda la familia humana, igual número de hombres sabios y virtuosos y al mismo tiempo menos capaces de comprender el corazón de una mujer extraviada, y separar en él lo bueno de lo malo, que aquellas personas cuerdas de severo continente a quienes Ester volvía ahora el rostro. Puede decirse que la infeliz tenía la conciencia que si había alguna compasión hacia ella, debía de esperarla mas bien de la multitud, pues al dirigir las miradas al balconcillo, toda tembló y palideció.
La voz que había llamado su atención era la del reverendo y famoso Juan Wilson, el clérigo decano de Boston, gran erudito, como la mayor parte de sus contemporáneos de la misma profesión, y con todo ese hombre afable y natural. Estas últimas cualidades no habían tenido, sin embargo, un desenvolvimiento igual al de sus facultades intelectuales. Allí estaba él con los mechones de sus cabellos, ya bastante canos, que salían por debajo de los bordes de su sombrero; mientras los ojos parduscos, acostumbrados a la luz velada de su estudio, pestañeaban como los de la niña de Ester ante brillante claridad del sol. Se parecía a uno de esos retratos sombríos que vemos grabados en los antiguos volúmenes de sermones; y para decir la verdad, con tanta aptitud para tratar de las culpas, pasiones y angustias del corazón humano, como la tendría uno de esos retratos.
—Ester Prynne, dijo el clérigo, he estado tratando con este joven hermano cuyas enseñanzas has tenido el privilegio de gozar, y aquí el Sr. Wilson puso la mano en el hombro de un joven pálido que estaba a su lado, he procurado, repito, persuadir a este piadoso joven para que aquí, a la faz del cielo y ante estas rectas y sabias autoridades y este pueblo aquí congregado, se dirija a ti y te hable de la fealdad y negrura de tu pecado. Conociendo mejor que yo el temple de tu espíritu, podría también, mejor que yo saber qué razones emplear para vencer tu dureza y obstinación, de modo que no ocultes por mas tiempo el nombre del que te ha tentado a esta dolorosa caída. Pero con la extremada blandura propia de su juventud, a pesar de la madurez de su espíritu, me replica que será ir contra los innatos sentimientos de una mujer forzarla a descubrir los secretos de su corazón a la luz del día, y en presencia de tan vasta multitud. He tratado de convencerle que la vergüenza consiste en cometer el pecado y no en confesarlo. ¿Qué decides, hermano Dimmesdale? ¿Quieres dirigirte al alma de esta pobre pecadora, o debo hacerlo yo?
Se oyó un murmullo entre los encopetados y reverendos ocupantes del balconcillo; y el Gobernador Bellingham expresó el deseo general, al hablar con acento de autoridad, aunque con respeto, al joven clérigo a quien se dirigía.
—Mi buen Señor Dimmesdale, dijo, la responsabilidad de la salvación del alma de esta mujer pesa en gran parte sobre vos. Por lo tanto, os pertenece exhortarla al arrepentimiento y a la confesión.
Lo directo de estas palabras atrajeron las miradas de toda la multitud hacia el Reverendo Sr. Dimmesdale, joven clérigo que había venido de una de las grandes universidades inglesas, trayendo toda la ciencia de su tiempo a nuestras selvas y tierras incultas. Su elocuencia y su fervor religioso le habían hecho eminente en su profesión. Era persona de aspecto notable, de blanca y elevada frente, ojos garzos, grandes y melancólicos, boca cuyos labios, a menos de mantenerlos cerrados casi por la fuerza, tenían cierta tendencia a la movilidad, expresando al mismo tiempo que una sensibilidad nerviosa, un gran dominio de sí mismo. A pesar de sus muchos dones naturales y vastos conocimientos, había en el aspecto de este joven ministro algo que denotaba una persona asustadiza; tímida, fácil de alarmarse, como si fuera un ser que se sintiese completamente extraviado en el camino de la vida humana y sin saber qué rumbo tomar; sintiéndose tranquilo y satisfecho tan solo en un lugar apartado, escogido por él mismo.
Por lo tanto, hasta donde sus obligaciones se lo permitían, su existencia se deslizaba, como si dijéramos, en la penumbra, habiendo conservado toda la sencillez y candor de la infancia; surgiendo de esa especie de sombra, cuando se presentaba la ocasión, con una frescura, fragancia y pureza de pensamiento tales que, como afirmaban las gentes, hacían el efecto que produciría la palabra de un ángel.
Tal era el joven ministro hacia quien el Reverendo Sr. Wilson y el Gobernador habían llamado la atención del público, al pedirle que hablase, en presencia de todos, del misterio del alma de una mujer, tan sagrado aún en medio de su caída. Lo dificil y penoso de la posición que así le crearon, hizo agolpársele la sangre a las mejillas y volvió trémulos sus labios.
—Háblale a esa mujer, hermano, le dijo el Sr. Wilson. Es de la mayor importancia para su alma, y por lo tanto, como dice un digno Gobernador, importante también a la tuya, a cuyo cargo estaba de esa mujer. Exhórtala a que conteste la verdad.
El Reverendo, Sr. Dimmesdale inclinó la cabeza como si estuviera orando, y luego se adelantó.
—Ester Prynne, dijo reclinándose sobre el balconcillo y fijando sus miradas en los ojos de aquella mujer, ya has oído lo que ha dicho este hombre justo, y ves la responsabilidad que sobre mí pesa. Si crees que conviene a la paz de tu alma, y que tu castigo terrenal será de ese modo mas eficaz para tu salvación, te pido que reveles el nombre de tu compañero en la culpa y en el sufrimiento. No te haga guardar silencio una mal entendida piedad y compasión hacia él; porque, créeme, Ester, aunque tuviera que descender de un alto puesto, y colocarse a tu lado, en ese mismo pedestal de vergüenza, será sin embargo mucho mejor para él que así sucediera, que no ocultar durante toda su vida un corazón culpable. ¿Qué puede hacer tu silencio en pro de ese hombre sino tentarlo, sí, compelerlo a agregar la hipocresía al pecado? El cielo te ha concedido una ignominia pública, para que de este modo pueda haber. Mira lo que haces al negarle, a quien tal vez no tenga el valor de tomarla por sí mismo, la amarga pero saludable copa que ahora te presentan a los labios.
La voz del joven ministro, al pronunciar estas palabras, era trémulamente dulce, rica, profunda y entrecortada. La emoción que tan evidentemente manifestaba, mas bien que la significación de las palabras, halló honda resonancia en los corazones de todos los circunstantes, que se sintieron movidos de un mismo sentimiento de compasión. Hasta la pobre criaturita que Ester estrechaba contra su seno parecía afectada por la misma influencia, pues dirigió las miradas hacia el Sr. Dimmesdale y levantó sus tiernos bracillos con un murmullo semi placentero y semi quejumbroso. Tan vehemente encontró el pueblo la alocución del joven ministro, que todos creyeron que Ester pronunciaría el nombre del culpado, o que bien éste mismo, por elevada o humilde que fuera su posición, se presentaría movido de interno e irresistible impulso y subiría al tablado donde estaba la infeliz mujer.
Ester movió la cabeza en sentido negativo.
—¡Mujer! No abuses de la clemencia del cielo, exclamó el Reverendo Sr. Wilson con acento mas áspero que antes. Esa tierna niña con su débil vocecita ha apoyado y confirmado el consejo que has oído de los labios del Reverendo Dimmesdale. ¡Pronuncia el nombre! Eso, y tu arrepentimiento,
pueden servir para que te libren de la letra escarlata que llevas en el vestido.
—¡Nunca! ¡Jamas! —replicó Ester fijando las miradas, no en el Sr. Wilson, sino en los profundos y turbados ojos del joven ministro. Está grabada demasiado hondamente. No podéis arrancarla. ¡Y ojalá pudiera yo sufrir la agonía que él sufre, como soporto la mía!
—Habla, mujer, dijo otra voz, fría y severa, que procedía de la multitud que rodeaba el tablado. Habla; y dale un padre a tu hija.
—No hablaré, replicó Ester volviéndose pálida como una muerta, pero respondiendo a aquella voz que ciertamente había reconocido. —Y mi hija buscará un padre celestial: jamas conocerá a uno terrestre.
—¡No quiere hablar! Murmuró el Sr. Dimmesdale que, reclinado sobre el balconcillo, con la mano sobre el corazón, había estado esperando el resultado de su discurso. ¡Maravillosa fuerza y generosidad de un corazón de mujer! ¡No quiere hablar!... Y se echó hacía atrás respirando profundamente.
Comprendiendo el estado del espíritu de la pobre culpable, el ministro de mas edad, que se había preparado para el caso, dirigió a la multitud un
discurso acerca del pecado en todas sus ramificaciones, aludiendo con frecuencia a la letra ignominiosa. Con tal vigor se espació sobre este símbolo, durante la hora o mas que duró su peroración, que llenó de terror la imaginación de los circunstantes a quienes pareció que su brillo de las llamas de los abismos infernales. Entretanto Ester permaneció de pie en su pedestal de vergüenza, con la mirada vaga y un aspecto general de fatigada indiferencia. Había sufrido aquella mañana cuanto es dado soportar a la humana naturaleza, y como su temperamento no era de los que por medio de un desmayo se libran de un padecimiento demasiado intenso, su espíritu podía solamente hallar cierto desahogo bajo la capa de una sensibilidad marmórea, mientras sus fuerzas corporales permanecieran intactas. En condición semejante, aunque la voz del orador tronaba implacablemente, los oídos de Ester nada percibían. Durante la última parte del discurso la niña llenó el aire con sus gritos y sus quejidos; la madre trató de acallarla, mecánicamente, sin que le afectara, al parecer, el desasosiego de la criaturita. Con la misma dura indiferencia fue conducida de nuevo a su prisión y desapareció a la vista del público tras la puerta de hierro. Los que pudieron seguirla con la vista dijeron, en voz muy baja, que la letra escarlata iba esparciendo un siniestro resplandor a lo largo del oscuro pasadizo que conducía al interior de la cárcel.