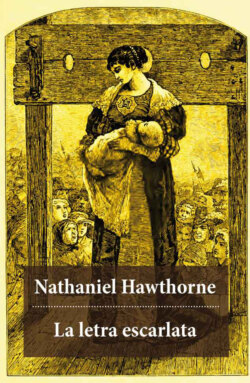Читать книгу La letra escarlata (texto completo, con índice activo) - Nathaniel Hawthorne - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV LA ENTREVISTA
ОглавлениеÍndice
Después de su regreso a la cárcel fue tal el estado de agitación nerviosa de Ester, que se hizo necesaria de la vigilancia mas asidua para impedir que intentase algo contra su persona, o que en un momento de arrebato hiciera algún daño a la pobre criaturita. Al acercarse la noche, y al ver que no era posible reducirla a la obediencia ni por medio de reprensiones ni amenazas de castigo, el carcelero creyó conveniente hacer venir a un médico, que calificó de hombre muy experto en todas las artes cristianas de ciencias físicas, y que al mismo tiempo estaba familiarizado con todo lo que los salvajes podían enseñar en materia de hierbas y raíces medicinales que crecen en los bosques. En realidad, no solamente Ester, sino mucho mas aún la tierna niña, necesitaban con urgencia los auxilios de un médico; la niña, que derivaba su sustento del seno maternal, parecía haber bebido toda la angustia, desesperación y agitación que llenaban el alma de su madre, y se retorcía ahora en convulsiones de dolor. Era, en pequeña escala, una imagen viva de la agonía moral porque había pasado Ester durante tantas horas.
Siguiendo de cerca al carcelero en aquella sombría morada, entró el individuo de aspecto singular cuya presencia en la multitud había causado tan honda impresión en la portadora de la letra escarlata. Lo habían alojado en la cárcel, no porque se le sospechase de algún delito, sino por ser la manera mas conveniente y cómoda de disponer de él hasta que los magistrados hubieran conferenciado con los jefes indios acerca del rescate. Se dijo que su nombre era Rogerio Chillingworth. El carcelero, después de introducirlo en la habitación, permaneció allí un momento, sorprendido de la calma comparativa que había causado su entrada, pues Ester se había vuelto inmediatamente tan tranquila como la muerte, aunque la criaturita continuaba quejándose.
—Te ruego, amigo, que me dejes solo con la enferma, dijo el médico. Créeme, buen carcelero, pronto habrá paz en esta morada; y te prometo que la Sra. Prynne se mostrará en adelante mas dócil a la autoridad y mas tratable que hasta ahora.
—Si Su Señoría puede realizar eso, contestó el carcelero, os tendré por un hombre indudablemente hábil. En verdad que esta mujer se ha portado como si estuviese poseída del enemigo malo; y poco faltó para decidirme a arrojar de su cuerpo a Satanás y a latigazos.
El extranjero había entrado en la habitación con la tranquilidad característica de la profesión a que se decía pertenecer. Ni tampoco cambió de aspecto cuando la retirada del carcelero le dejó faz a faz con la mujer que le había conocido en medio de la multitud, y cuya abstracción profunda al reconocerle indicaba mucha intimidad entre ambos. Su primer cuidado fue atender a la tierna criaturita, cuyos gritos, mientras se retorcía en su cama, hacían de absoluta necesidad posponer todo otro asunto a la tarea de calmar sus dolores. La examinó cuidadosamente y procedió luego a abrir una bolsa de cuero, que llevaba bajo su traje, y parecía contener medicinas, una de las cuales mezcló con un poco de agua en una taza.
—Mis antiguos estudios en alquimia, dijo por vía de observación, y mi residencia de mas de un año entre un pueblo muy versado en las propiedades de las hierbas, han hecho de mi un médico mejor que muchos que se han graduado. Oye, mujer, la niña es tuya, no tiene nada mío, ni reconocerá mi voz ni mi rostro como los de un padre. Adminístrale por lo tanto esta poción con tus propias manos.
Ester rechazó la medicina que le presentaban, fijando al mismo tiempo con visible temor las miradas en el rostro del hombre.
—¿Tratarías de vengarte en la inocente criatura? Dijo en voz baja.
—¡Loca mujer! Respondió el médico con acento entre frío y blando. ¿Qué provecho me vendría a mí de hacer daño a esta pobre criatura? La medicina es buena y provechosa; y si fuera mi hija, mi propia hija así como tuya, no podría hacer nada mejor en beneficio suyo.
Como Ester aun no hallándose realmente en aquellos momentos en su sano juicio, el médico tomó a la niña en brazos y él mismo le administró la poción, que pronto dejó sentir eficacia. Los quejidos de la pequeña paciente se calmaron, sus convulsiones fueron cesando gradualmente; y a los pocos momentos, como es la costumbre de los tiernos niños después de verse libres del dolor, quedó sumergida en un profundo sueño. El médico, pues así puede llamársele con todo derecho, dirigió entonces su atención a la madre. Con calma y despacio la examinó, le tomó el pulso, dio una mirada a sus ojos; mirada que le oprimió el corazón y la hizo estremecer, por serle tan familiar, y sin embargo tan extraña y fría, y finalmente, satisfecho de los resultados de su investigación, procedió a preparar otra poción.
—No sé donde hallar el leteo ni el nepentes, dijo, pero he aprendido muchos nuevos secretos entre los salvajes; y esta receta que me dio un indio en cambio de algunas lecciones mías, tan antiguas como Paracelso, es uno de esos secretos. Bebe esto. Será sin embargo menos calmante que una conciencia limpia y pura; pero no puedo darte eso. Calmará a pesar de todo la agitación de tu pecho y las marejadas de tu pasión, así como lo hace el aceite arrojado sobre las olas de un mar tempestuoso.
Presentó la taza a Ester, que la recibió mirándole con fijeza de una manera lenta y seria; no precisamente con una mirada de temor, sino llena de dudas, como interrogándole acerca de lo que podrían ser sus propósitos, y al mismo tiempo dirigió también una mirada a la niñita dormida.
—He pensado en la muerte, dijo, la he deseado, hasta hubiera rogado por ella, si pudiera rogar por algo. Sin embargo, si la muerte se encierra en esta taza, te pido que reflexiones antes de que me veas beberla. Mira: ya la he llevado a los labios.
—Bebe, pues, replicó el médico con el mismo aire de sosiego y frialdad de antes. ¿Tan poco me conoces, Ester? ¿Podrían ser mis propósitos tan vanos? Aún en el caso que imaginara un medio de vengarme, ¿qué podría servir mejor para mis fines que dejarte vivir, y darte estas medicina contra todo lo que pudiese poner en peligro tu vida, de modo que esa candente ignominia continúe brillando en tu seno?
Al hablar así, tocó con el índice la letra escarlata, que parecía abrasar el pecho de Ester como si hubiera sido en efecto un hierro candente. El médico notó su gesto involuntario, y con una sonrisa dijo:
—Vive, sí, vive; y lleva contigo este signo ante los ojos de hombres y de mujeres, ante los ojos de aquel a quien llamaste tu marido, ante los ojos de esa niñita.
Y para que puedas vivir, toma esta medicina.
Sin decir una palabra, Ester apuró la taza y obedeciendo a una señal de aquel hombre de ciencia, se sentó en la cama en que dormía la niñita, mientras él tomando la única silla que había en la habitación, se sentó a su lado. Ella no pudo menos de temblar ante estos preparativos, pues comprendía que, habiendo ya hecho él todo lo que la humanidad, o el deber, o si se quiere, una refinada crueldad le obligaban a hacer en alivio de sus dolores físicos, iba a tratarla ahora como hombre a quien había ofendido de la manera mas profunda e irreparable.
—Ester, dijo, no pregunto porque motivos, ni cómo has caído en el abismo, mejor dicho, has subido al pedestal de infamia en que te he hallado. La razón es fácil de hallar. Ha sido mi locura y tu debilidad. Yo, un hombre dado al estudio, una verdadera polilla de biblioteca, un hombre ya en el declive de sus años, que empleó los mejores de su vida en alimentar su afán devorador de saber, ¿qué tenía que ver con una belleza y juventud como la tuya? Contrahecho desde que nací, ¿cómo pude engañarme con la idea de que los dones intelectuales podrían en la fantasía de una joven doncella arrojar un velo sobre las deformidades fisicas? Los hombres me llaman sabio. Si los sabios fueran cuerdos en lo que les concierne, yo debería haber previsto todo esto. Yo debería haber sabido que, al dejar la vasta y tenebrosa selva para entrar en esta población de cristianos, el primer objeto con que habían de tropezar mis miradas, serás tú, Ester, de pie, como una estatua de ignominia, expuesta a los ojos del pueblo. Sí, desde el instante que salimos de la iglesia, ya unidos por los lazos del matrimonio, debería haber contemplado la llama ardiente de esa letra escarlata brillando a la extremidad de nuestro sendero.
—Tú sabes, dijo Ester, quien a pesar del estado de abatimiento en que se encontraba, no pudo sufrir este último golpe que le recordaba su vergüenza, tú sabes que fui franca contigo. Ni sentí amor, ni fingí tener ninguno.
—¡Es verdad, replicó el médico: fue una locura mía! Ya lo he dicho. Pero, hasta aquella época de mi vida, yo había vivido en vano. ¡El mundo me había parecido tan triste! Mi corazón era como una morada bastante grande para dar cabida a muchos huéspedes, pero fría y solitaria. Yo deseaba tener un hogar, experimentar su calor. A pesar de lo viejo, de lo contrahecho y sombrío que era, no me pareció un sueño extravagante la idea que yo podía gozar también de esta simple felicidad, esparcida en todas partes, y que toda la humanidad puede disfrutar. Y por eso, Ester, te albergué en lo mas recóndito de mi corazón, y trató de animar el tuyo con aquella llama que tu presencia había encendido en mi pecho.
—Te he agraviado en extremo, murmuró Ester.
—Nos hemos agraviado mutuamente, respondió el médico. El primer error y agravio fue mío, cuando hice que tu floreciente juventud entrara en una relación falsa, y contraria a la naturaleza, con mi decadencia. Por consiguiente, como hombre que no ha penado ni filosofado vanamente, no busco venganza, no abrigo ningún mal designio contra ti. Entre tú y yo la balanza está perfectamente equilibrada. Pero Ester el hombre que nos ha agraviado a los dos vive. ¿Quién es?
—No me lo preguntes, replicó Ester mirándolo al rostro con firmeza. Eso nunca lo sabrás.
—¿Nunca, dices? Replicó el médico con una sonrisa amarga de confianza en sí mismo. ¿Nunca lo sabré? Créeme, Ester, hay pocas cosas, —ya en el mundo exterior, o ya a cierta profundidad en la esfera invisible del pensamiento, —hay pocas cosas, repito, que queden ocultas al hombre que se dedica seriamente y sin descanso a la solución de un misterio. Tú puedes ocultar tu secreto a las miradas escudriñadoras de la multitud. Puedes ocultarlo también a las investigaciones de los ministros y magistrados, como hiciste hoy cuando procuraron arrancar ese nombre a tú corazón y darte un compañero en tu pedestal. Pero en cuanto a mí yo me dedicaré a la investigación con sentidos que ellos no poseen. Yo buscaré a este hombre como he buscado la verdad en los libros; como he buscado oro en la alquimia. Hay una simpatía oculta que me lo hará conocer. Le veré temblar. Yo mismo al verle, me sentiré estremecer de repente y sin saber por qué. Tarde o temprano, y tiene que ser mío.
Los ojos del médico, fijos en el rostro de Ester, brillaron con tal intensidad, que ésta se llevó las manos al corazón como temiendo que pudiese descubrir allí el secreto en aquel momento mismo.
—¿No quieres revelar su nombre? Sin embargo, de todos modos lo sabré, —continuó el médico una mirada llena de confianza, cual si el destino lo hubiera decretado así. No lleva ninguna letra infamante bordada en su traje, como tú; pero yo la leeré en su corazón. Pero no temas por él. No creas que me mezclaré en la clase de retribución que adopte el cielo, o que lo entregue a las ganas de la justicia humana. Ni te imagines que intentaré algo contra su vida; no, ni contra su fama si, como juzgo, es un hombre que goza de buena reputación. Le dejaré vivir: le dejaré envolverse en el manto de su honra externa, si puede. Sin embargo, será mío.
—Tus acciones parecen misericordiosas —dijo Ester desconcertada y aterrada, pero tus palabras te hacen horrible.
—Una cosa te recomendaré, a ti, que eras mi esposa, dijo el sabio. Tú has guardado el secreto de tu cómplice: guarda también el mío. Nadie me conoce en esta tierra. No digas a ningún ser humano que en un tiempo me llamaste tu esposo. Aquí, en esta franja de tierra plantaré mi tienda; porque habiendo sido donde quiera un peregrino, y habiendo vivido alejado de los intereses humanos, he encontrado aquí a una mujer, a un hombre, y a una tierna niña entre los cuales y yo existen los lazos mas estrechos que puedan imaginarse. Nada importa que sean de amor o de odio, justos o injustos. Tú y los tuyos, Ester, me pertenecéis. Mi hogar está donde tú estés y donde él esté. ¡Pero no me vendas!
—¿Con qué objeto lo deseas? Le preguntó Ester, negándose, sin saber por qué, a aceptar este secreto convenio. ¿Por qué no te anuncias públicamente y te deshaces de mí de una vez?
—Pudiera moverme a ello, replicó el médico, no querer arrostrar la deshonra que mancha al marido de una mujer infiel. Pudieran moverme también otras razones. Basta con que sepas que es mi objeto vivir y morir desconocido. Por lo tanto, tu marido ha de ser para el mundo un hombre ya muerto, y de quien jamas se recibirá noticia alguna. No me reconozcas ni por una palabra, ni por un signo, ni por una mirada. No descubras a nadie tu secreto, sobre todo al hombre que sabes. Si me faltares en esto... ¡ay de ti! Su fama y buen nombre, su posición, su vida, estarán en mis manos. ¡Guardate de ello!
—Guardaré tu secreto, como guardo el suyo, dijo Ester.
—Júralo, replicó el otro.
Y ella prestó el juramento.
—Y ahora, Ester, dijo el anciano Rogerio Chillingworth, como había de llamarse en lo sucesivo, te dejo sola: sola con tu hija y con la letra escarlata. ¿Qué es eso, Ester? ¿Te obliga la sentencia a dormir con la letra? ¿No tienes temor que te asalten pesadillas y sueños horribles?
—¿Por qué me miras y te sonríes de ese modo? Le preguntó Ester toda inquieta al ver la expresión de sus ojos. ¿Eres acaso como el hombre Negro que recorre las selvas que nos rodean? ¿Me has inducido a aceptar un pacto que dar por resultado la perdición de mi alma?
—No la de tu alma, —respondió el médico con otra sonrisa. ¡No; no la de tu alma!