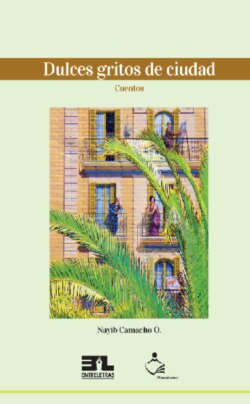Читать книгу Dulces gritos de la ciudad - Nayib Camacho O. - Страница 10
En el puente
ОглавлениеLos espectáculos callejeros me gustaban. Veía un gato persiguiendo una lagartija y me olvidaba de todo. Miraba un perro haciéndose el muerto o tocando guitarra con su pata y quedaba alelado, riéndome. Leía avisos curiosos y absurdos. Husmeaba por las ventanas y corría cuando me gritaban: ¡No sea entrometido! Así atravesaba el parque y su olor a hierba, el puente y sus barandas flojas. A veces pasaban cosas buenas y también cosas malas.
Un día, a fines de julio, iba callejeando feliz. Pensaba en cómo hizo el cohete para llegar a la luna, cuando en el puente se me acercó un muchacho con cara de desgraciado. Daba la impresión de vivir por un sector más abajo de mi barrio, un lugar de balaceras y puñaladas. El muchacho tenía un ojo apagado y el otro era inexpresivo. Me dijo: Entrégueme todo o le perforo el alma. Sabía que en ese puente habían ocurrido muchos asesinatos. Vi el metal. No supe si era navaja, puñaleta, mataganados o machete. En todo caso era filoso, gigantesco y chuzaba. Se veía que el tuerto tenía práctica porque cuando la gente pasaba, lo escondía con destreza entre el pantalón y luego me lo volvía a poner en el cuello. Estaba sometido. Las manos me sudaban. Dijo que me desmocharía una si no le entregaba rápido el reloj. Tenía el pulso enredado y eso demoraba las cosas. El muchacho hundió un poquito más la punta del arma. Sentí que reventaba una bombita de sangre. Eso fue la primera vez.
Otra mañana empezaba a lloviznar y pasaba por el mismo lugar. Pensaba en unos bocadillos con queso. Era divertido impregnar el suelo con el labrado de mis zapatos tractor. Lo alcancé a ver a lo lejos, pero no le puse cuidado. Volvió a salirme. En segundos lo tuve casi encima y no pude devolverme. El metal brillante y puntiagudo hipnotizaba. Me esculcó los bolsillos y se llevó el maletín escolar. No había caso contarle a mi mamá. Ella trabajaba todo el día. Mi papá vivía lejos, en su mundo. Tenía que arreglármelas solo. Entonces le conté a Julio lo que me pasaba. ¿Y es que usted no tiene huevos?, me dijo. Yo lo acompaño. Sentí que la suerte se inclinaba a mi favor.
En esos días comenzaron a pintar las barandas del puente y a repavimentarlo. A quitar aquello que se acumulaba debajo. A dejar correr el agua represada por el rastro podrido de lo que fueran colchones, llantas, muebles y cuerpos de animales. A que su hálito inmundo fluyera. Teníamos que dar una vuelta grandísima. Pasaron unas semanas y un jueves reabrieron el puente. Le recordé a Julio lo del pelado del puñal. Tranquilo, cuando vaya a pasar, llámeme.
Terminaron las vacaciones y volvimos a la ruta sobre el puente. Pasaba tranquilo cuando lo vi venir. Con discreción le dije a Julio que el de la camiseta verde de fútbol era el que me jodía. Cogimos por la mitad del puente. Julio lo tenía en la mira, pero resultó que el pelado venía con un colega. El socio llevaba un cuchillo más grande que el del tuerto, y también se le veía una pistola entre el pantalón. Nos pusieron las manos en la nuca y con un falso gesto amistoso repitieron su habitual trabajo con nuestros bolsillos, billeteras y maletas. Como para consolarse, Julio dijo que solo eran un par de hijueputas viciosos. Sentí que el tuerto tenía mucho poder.
Estábamos en recreo, cerca de la cancha, lejos de la gente, olvidando las clases. ¿Sabe qué pasó ayer?, dijo Julio. Iba solo, atravesando el puente y de pronto me salió el tuerto. Le dije que se quedara quieto, que no fuera a joderme, porque mi papá trabajaba con los paramilitares, que preguntara por el Orejón, que si seguía montándola lo iba mandar a quebrar. Julio agregó que el tuerto quedó paralizado y retrocedió. El problema había acabado. Supe que le contó a su papá, pero él tenía que salir de comisión a un trabajo importante por los Llanos. Le pareció que el asunto del puente era chimbo y que Julio podía arreglarlo todo. De paso, agregó, podía enseñarme a no ser tan consentido, a ser hombre. No le creí mucho pero descansé y respiré profundo. Entonces me comunicó con voz apagada y grave el plan que trazó. Yo participaría de algo escalofriante. La señal era llevar las manos metidas en los bolsillos. Cuando el tuerto estuviera cerca, el trabajo ya estaría hecho. Nos respaldarían dos amigos del papá de Julio.
A mí se me retorcían las tripas. Antes de que sonara el timbre tuve que ir dos veces al baño. No hacía calor pero sudaba a baldados. Salimos del colegio. Llevaba las manos heladas. Julio bromeaba mientras chupábamos refrescos.
–Vámonos por otra parte. Olvidemos la cosa –le dije.
–Más bien cambie de color, mijo. Está como un papel –dijo Julio.
Caminábamos a prisa. Miraba a lado y lado tratando de reconocer a los amigos del papá de Julio. En una tienda esquinera, dos hombres que tomaban gaseosa encajaban perfectamente con la profesión de los que nos acompañarían. Más adelante, unos tipos de gafas oscuras, quietos sobre una moto, daban la impresión de ser ellos. Una cuadra abajo, tres jóvenes sentados en una panadería, dándoselas de inocentes, parecían ser los contratados. A todos les veía cara e intenciones criminales. Hasta un par de señoras que bajaban pegadas de sus camándulas y escapularios, podían ser las del trabajo. Sentía las miradas encima. Insistía en decirle a Julio que mejor nos devolviéramos. Que yo no volvería a pasar por allá y listo. Llegábamos al puente y un frío lacerante se atizó. Las piernas casi ni respondían. Estaba petrificado.
Julio me envió un mensaje visual y sin abrir la boca dijo: Allá están. No pude doblar la cabeza. Estaba tieso. Debía sacar una mano del bolsillo pero se me olvidó. Al instante nos cayeron el tuerto y su socio. Tomen chinos y piérdanse de aquí. Y nos dieron un bolso. Caminamos rápido cinco cuadras. Paramos en una tienda y al momentico me llegó el alma. Tomamos agua. En el bolso estaba mi reloj, la plata y otras cosas más. Me sentí incómodo y no quería esas cosas.
Una semana después íbamos temprano rumbo al colegio. De lejos, sobre el puente, se veía un tumulto. Una patrulla regaba su destello de luces en el sector. Cuando nos acercamos vimos todo acordonado. Me asomé a ver qué pasaba, pero Julio siguió derecho. Alcancé a ver dos tipos tumbados, inmóviles y sangrantes. Uno desgonzado contra la baranda y otro de medio lado sobre la acera. Las autoridades tomaban fotos, huellas y escribían. Eran el tuerto y su colega. Un espectáculo asqueroso. Vomité el refresco. Salí rápido de entre la gente. Alcancé a Julio y le conté que eran los tipos del bolso.
–¿Qué pasó? –le pregunté.
–Regresó mi papá, y él no puede dejar de trabajar, trabajar y trabajar...
Al respirar por la boca, Julio exhalaba un torrente de vaho frío y repulsivo. Algo parecido al olor del caño.