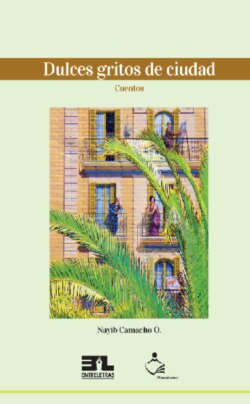Читать книгу Dulces gritos de la ciudad - Nayib Camacho O. - Страница 8
Identidad
ОглавлениеEstaba con Fernando tomando gaseosa. Él quería fumarse un Pielroja, pero en la tienda no tenían. Quería seguir contando historias. Entonces atravesó la calle y fue al local de enfrente. Mientras esperaba el cambio se puso a mirar la vitrina. Regresó con una risa nerviosa. Era como si lo hubieran pellizcado por dentro. Llegó extraño, desconcertado, con los cigarrillos brincándole en la mano.
Una imagen atrajo su atención. Le pareció familiar y se detuvo un instante. Suspendió sus ojos en el detalle. Era increíble. En uno de los bordes de la vitrina, junto a los documentos de otras personas, estaba expuesta su cédula. La encontró de chiripa. Sí, era su cédula de ciudadanía original. Completaba casi diez años de haberla extraviado.
Puso el envejecido pedazo de plástico sobre la mesa. Era chistoso ver la foto descolorida por el sol, al lado de un desleído nombre. Mire bien, y con cuidado, lo dijo invitándome a descubrir algo. Me acerqué a lo que quedaba de documento. Fue cuando lo reconocí y me contó lo sucedido. Con el estudio fotográfico pegado a esa tienda y solo había entrado una vez. No le gustaba porque olía a cebolla vieja. Recordó el día que sacó la cédula por primera vez.
Todavía tenía cara de ángel, pero se sentía mayor y ansiaba el documento. Cuando llegó a la Oficina de Registro Civil, la fila parecía interminable. Quedó desanimado. Fue mirando de atrás hacia adelante, tratando de ubicar a su primo. Él vivía cerca del lugar y la noche anterior dijo que madrugaría a guardar puesto. Por fin pudo verlo. Entró en la fila y los de atrás lo abuchearon, pero no les puso cuidado. Se quedó ahí y la gente se calmó. Eran las caricias de la suerte.
Su primo estaba desde las cuatro de la mañana. Hablaron del aguacero y bebían tinto cuando un tipo se les acercó. ¿Traen las fotos? Respondieron que sí y las mostraron. Entonces el hombre comentó que esas no servían, que tenían que ser con un fondo diferente y las orejas descubiertas. Les ofreció el servicio para que no perdieran la fila y el día. A Fernando le preocupaba en dónde les tomarían a esa hora las fotos. Les dijo que el sitio quedaba a tres cuadras, que primero fuera uno mientras el otro cuidaba el puesto. Los primos se miraron. En los ojos de ambos se reflejó el mismo temor. No sabían qué hacer. Tranquilos chinos, no les va a pasar nada. Piénselo. Y el tipo se retiró hacia unos recién llegados.
El primo de Fernando estaba asustado; no iría por allá. ¿Saben qué?, dijo una señora que iba más adelante, vengo por la copia de la cédula; en la oficina les toman la foto. Eso sí, queda horrible, pero qué se puede hacer. No vamos a salir en una revista. La escuchaban cuando pasó otro tipo con una cámara instantánea anunciando: Se toman aquí y se imprimen aquí. Ofrecía su servicio diciendo que en caso de quedar feos, él retocaba la foto ahí mismo. Insistía en que aprovecharan porque después de entrar no había nada que hacer; el retrato de adentro era tan horripilante que lo recordarían por toda la eternidad.
La preocupación de Fernando era quedar bien en la foto de la cédula. Tendría que mostrar el documento por el resto de sus días. No quería repetir lo ocurrido cuando cambió la tarjeta de identidad de los siete años por la de catorce. Cargó todo el bachillerato con una cara de desconcierto espantosa, sacándole fotocopias a su perplejidad.
Llevaba mucho rato esperando a que abrieran. Entonces quiso desencalambrarse, echar un cigarrillo, caminar un poco. Al llegar a la esquina se encontró con un amigo. También venía por la cédula. Conversaron un rato y le mostró sus fotos. Se las tomó en el centro comercial donde Fernando sacó las suyas. Habló de la muchacha que manejaba la cámara. La invitaría a bailar el sábado. Con cédula en mano, podía entrar a la discoteca.
Tres horas después abrieron. La fila empezó a moverse. La gente empujaba como entrando a un estadio. De un momento a otro, las barandas de la puerta principal cedieron. La estampida fue brava y la masa rodó por el suelo. Fernando cayó sobre la reja. Era como si lo hubiera atropellado un tren. Cuando se levantó, su primo no estaba por ahí. Trató de explicarle al celador lo ocurrido, que iba adelante en la fila, que lo dejara entrar, que adentro le guardaban el puesto. No, mijo. Tiene que esperar otra tanda; si lo dejo entrar, la gente se marea. Y póngase mosca, no sea que lo vuelvan a tumbar. Quedó afuera sacudiéndose el barro, apeñuscado, recogiendo papeles arrugados, pisoteados, encharcados.
A las fotografías se les escurría el color. Fernando sintió pena por ellas. Recordó a la muchacha del centro comercial que se las tomó. Era bonita y olía a rico. Enfocó su cara en buen ángulo y sus hombros temblaron con la blandura de sus pechos. Sintió escalofríos. Ella se deshacía en elogios diciéndole que era bien parecido. Le dio instrucciones acerca de cómo debía sentarse, cómo destacar los hombros y qué gesto poner. Se creyó un modelo de calzoncillos. Entonces lo invitó a pasar al cuarto oscuro.
–¿A dónde?
–Allá –dijo ella.
Todo estaba claro, lleno de cámaras y cristales.
–¿Está listo?
–Necesito otra peinada.
–Claro, ahí está el peine y el espejo.
Se alisó una y otra vez el pelo. No le gustó y lo dejó al aire. La muchacha tomó una foto, luego otra y otra más. Le ofreció tres muestras para que escogiera. La demora desesperaba a los de afuera. La mujer cambió y ya no fue amable. Lo acosaba para que eligiera pronto. Mirándolas detenidamente, Fernando parecía comprobar que realmente era muy feo y sospechó que la muchacha solo quería halagar a sus clientes.
–Escójala usted. Cualquiera. No importa.
–¿De qué precio?
–Del más caro.
Entró en el cuarto profesional. Al rato oyó su nombre. La muchacha le entregó el sobre con las fotos. Comentó que no había quedado tan mal, que en el fondo él tenía su gracia. Lo invitó a que volviera otro día para hacerle un estudio.
A través del vidrio, la gente de adentro se veía pasar rápido. Una señora recogía papeles, preguntaba datos y los registraba en una tarjeta. Luego recostaba a sus clientes contra la pared y los medía. Enseguida los mandaba donde un fotógrafo que les ponía a todos el mismo saco y corbata. Después firmaban, les entregaban una contraseña y salían por la puerta trasera. Era como fabricar ciudadanos.
Dos horas después Fernando ingresó al edificio. Había aprendido todo el circuito por la ventana, pero no supo por dónde empezar. El celador le dio una ficha. Vio un lugar desocupado y tomó asiento. A la hora llegó a la ventanilla.
–¿Tarjeta de identidad?
–No.
–Entonces, ¿a qué viene?
–Vengo por la cédula.
–Se equivocó. Lo suyo es al otro lado.
Su dedo señaló un área atestada de jóvenes. Tenía que resignarse y esperar. Pidió otra ficha de turno y se sentó. Era el número sesenta y siete. A su lado se sentó una joven bonita, bien vestida, con gafas. Llevaba el pelo suelto. Sintió otra caricia de la suerte. Comenzaron a hablar. A ella no le preocupaba quedar bien en la foto. No quería ser diferente. Llegó temprano a tomarse la muestra de sangre y quería salir pronto e irse a dormir.
–¿Le dolió el pinchazo?
–Claro, y en un lugar tan feo.
Se quedó mirando la camisa embarrada de Fernando. Entonces él le contó lo sucedido. En sus ojos alumbró un flash de lástima, y siguieron conversando.
Al otro lado de la silletería la gente seguía maquillándose, echándose polvos en la nariz, peinándose con disimulo, riendo alborozados. Parecía un camerino de televisión. Luego pasaban donde el gordo de la cámara y éste les cambiaba el gesto. Decía que se pusieran serios, que no se trataba de un cumpleaños. Luego los fusilaba con su inmenso reflector. De inmediato aparecía la imborrable y horrible mueca de la identidad. Fernando notó que al gordo le molestaban los mechudos. A todos les ponía camisas negras. Si tuviera unas tijeras en las manos, seguro que los dejaba calvos. Los forzaba a recogerse el pelo bien estirado detrás de la orejas. Les mostraba un tarro de gomina que parecía contener todos los escupitajos del mundo. Si quiere úselo, o vuelva mañana peluqueado, decía. El tipo gozaba de su trabajo haciéndolo de mal modo. A las muchachas les indagaba por el número telefónico. Ellas creían que la pregunta era parte del protocolo y escribían el número. El gordo las acomodaba manoseándoles los hombros y les decía que un día las llamaría. Se veían caras de asco, de susto, de criminales, de sorpresa, caras adormiladas. Se veían gestos de repudio, de aburrimiento, gestos hipnotizados. Semblantes que quedarían retratados para siempre.
Fernando llevaba maní en los bolsillos. Le ofreció a su compañera de silla, pero ella no quiso. Tenía la idea de que tumbaba las calzas dentales. Prefería sus barras de chicle. Se había despeinado un poco y no le importaba. Después del disparo fotográfico, la gente se arrimaba a una pared a quitarse la tinta de los dedos. El sitio estaba lleno de manchas alteradas y anónimas.
–Mi problema son las huellas.
–¿Cómo así?
–No tengo. Mire.
La muchacha no tenía un solo surco. Era toda lisa. No tenía líneas en las manos, ni línea de la vida, ni del amor, ni del destino. Solo una palma lisa, sin arrugas.
–¿Entonces?
–Me toca mostrar los pies.
Había nacido con poquitas huellas. Se podían contar. Sus padres lo notaron cuando la llevaron a sacarle la tarjeta de identidad. Tuvieron que recurrir a los pies. Allí sí tenía, pero se le estaban borrando. Le dijo a Fernando que las pocas líneas que conservaba en las manos, las comenzó a perder en el colegio. Cada vez que llegaba triste, se le borraba una. Y así, al poco tiempo casi no tenía surcos, pero tenía identidad. Fue cuando lanzó su teoría.
–La cara no es significativa. Lo importante es la identidad. Ella permanece en los recuerdos.
–¿Cómo así?
–Sí, es lo único realmente importante. Es como un panorama de antes y después.
–¿Antes y después qué?
–De la estrella, de encontrar nuestra estrella.
El lugar estaba repleto. Demasiadas personas y comenzaba a hacer calor. La gente no parecía darse cuenta del ambiente tan pesado. Estaban pasmados, tal vez pensando en el futuro. Fernando había olvidado a su primo. Lo vio venir orgulloso, mostrando su contraseña de identificación, su trofeo. Quiso presentárselo a su compañera, pero ella estaba embobada y no mostró interés.
Hablaba sola, con los ojos cerrados. Después de la fotografía. Lo necesitaba saber. Fernando trataba de comprender lo que decía. Con la mirada camuflada y en detalle, percibió que la suya era una blancura rara. Tampoco tenía pliegues debajo de los ojos. Su cabello brillaba al chuparse la luz que salía de la cámara fotográfica. Hablaba con un tono claro. Movía los labios sin esfuerzo. Parecía que no tuviera RH.
A la derecha de Fernando una señora alimentaba a su bebé. Terminó y comenzó a sacarle los gases. Trataba de concentrarse en el perfil de su compañera cuando el bebé vomitó su cuajo sobre su pantalón. Tuvo que ir al baño. Al regresar, su compañera no estaba. Le preguntó a la señora y no supo darle razón. Buscó por todos los lados y nada. Resignado esperó su turno. Una hora después tenía su documento.
De los recuerdos vagos y los detalles que Fernando me refirió sobre aquel día, pienso en esa muchacha cuando le dijo que si alguien nace sin huellas es porque está predestinado a hacer cosas pequeñas, como hablar con la gente, a iluminar un rincón oscuro, a soltar una risa en un funeral, a bailar un vals en una casa pobre, a tomar una fotografía.
Fernando mostró su nueva cédula. La comparé con la vieja y sigue con la misma cara de desconcierto, sin identificarse con algo. Ahora que se le borran las líneas del recuerdo, sigue creyendo que los ángeles usan gafas. Agregó que extraña la cara de aquella muchacha, una cara que desearía mirar por toda la eternidad, pero que no sabe cómo quedó en la cédula.
En su estudio, Fernando insiste en decirle a la gente que no se ponga tan seria, que solo se trata de una fotografía para la cédula, no para la inmortalidad. Que no son estrellas de cine. Continúa haciendo photoshop. Cuando pronuncia la palabra, se le escucha foto shock. Como también trabaja a la antigua, el ácido de las fotografías le está borrando las huellas digitales y supongo, la identidad.