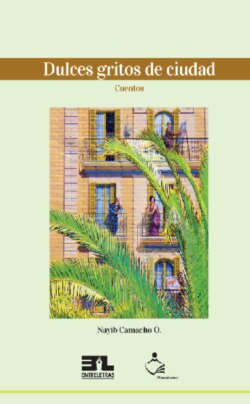Читать книгу Dulces gritos de la ciudad - Nayib Camacho O. - Страница 11
Confecciones literarias
ОглавлениеVenía leyendo Cien años de soledad. De vez en cuando miraba por la ventanilla. Una puntada de recuerdos resplandecía con los relámpagos. El espesor de una historia hacía ignición en mi memoria y quería escribirla. Se trataba de un brillo fuerte y fugaz.
La lámpara de querosene no iluminaba más la cocina. Estaba vieja y en desuso. Colgaba limpia y apagada. Su bolsa de tela no flameaba. No era ya la lámpara de Aladino. Después de muchos años regresaba a la casa de mi abuela. Estaba de paso en el país y quise consolarla un rato. “Mi santa cruz, ya no está”.
Seguía concentrada en su máquina de coser. Era su forma natural de hablar. Atravesamos la sala y llegamos al balcón que daba al jardín. A un costado de la pared del comedor colgaba la daga española. Una reliquia familiar de más de ciento cincuenta años. Era una hoja de metal, de doble filo, mango tallado con pedrería y algunos metales incrustados, protegida por una cubierta de cuero con el escudo real español. El abuelo decía que la recuperó en uno de sus viajes por la madre patria.
Mi abuela le dijo a su empleada que trajera buen café y cigarrillos. Sobre su liviano saco colgaban hebras e hilachas de distintos colores, en paralelo con su cinta métrica. Se notaba que estaba trabajando, que pensaba en sus confecciones. Poniendo ante mis ojos tres o cuatro moldes en papel mantequilla, me mostró una colección de individuales.
–¿Y eso?
–Son tuyos. Hechos en el taller de costura.
–Lástima. Era mejor dibujar.
–Voy a bordar el escudo.
Me pidió que pasara el amarillo, azul y rojo por el ojo de las agujas. Lo hacía para probar mi visión. Enhebré rápido.
–Como antes.
–No recuerdo una sola vez que fallaras.
Dejó la máquina y caminamos hacia su sillón. Siempre erguida. Llegó la empleada. “Se le ofrece algo más, madrina”. Respondió que no y echando humo, se concentró en el retrato del abuelo. Gordo y sonriente.
–Es igualito a ti. Mira ese porte. Bien vestido.
–¿Te parece?
–Claro. Se nota la estirpe. Aunque tú no has derrochado el dinero.
A mi abuela la obsesionaban los abolengos. Por eso se casó con mi abuelo. Pensaba en su añeja hispanidad. El dinero y la posición eran apenas una consecuencia del apellido. Ella seguía creyendo que las fortunas se hacían, que la casta se heredaba. Cuando mi abuelo quebró, ella se encerró en su casona a reconstruir la economía familiar. Compró máquinas de coser y puso el taller de confección de blusas y tejidos de punto fino. Al abuelo lo dejó que se alcoholizara con sus recuerdos. A las tres hijas les incautó la virginidad; jamás encontró a alguien digno de su linaje. Mi madre escapó de este cautiverio.
–La semana entrante la ahijada se llevará todo esto.
Le molestaban todas esas chucherías regadas. Era una forma de advertirme que mirara todo con cuidado porque todas esas cosas iban a desaparecer. Tal vez era la última vez que las vería.
–¿Qué vas a hacer?
–Se quedará la máquina de coser. Es algo muy personal.
Me gustaba ir a la casa de mi abuela. Me complacían sus objetos. Quedaba alelado. También estaba lo de la lectura y la escritura, pero lo que realmente me entretenía era ver la colección de porcelanas y cosas raras que reposaban en el escaparate debajo de la escalera. Había un huevo azul, pesado, como de cinco centímetros de diámetro. Se abría y de adentro salía un rosario bendecido. Era la imitación de un Faberge imperial.
Me vio atento mirando algo y recordó que siempre me encontraba cosas por ahí. Era un suertudo impresionante. Ella y las tías decían que tenía muy buena suerte. Pero también perdía las cosas fácilmente. Las olvidaba. Una vez encontré una caja de dientes en un rincón de la casa. Me quedé pensando de quién podría ser ese aparato que no reía. La alcurnia de mi abuelo me impedía verlo sin dientes y la dentadura de mi abuela estaba completa. Recordamos el hallazgo y la abuela se rio.
–Era de una de tus tías.
Me resultaba difícil concentrarme e imaginar que una de ellas pudiera estar desdentada. Siempre tan bonitas y sonrientes. Eran diferentes a las operarias.
–¿De cuál?
–Eso no. Hay que ser respetuosos.
Siguió contando historias. Yo había dejado de fumar pero la ocasión lo merecía, entonces la acompañé a fumar. Tal vez nunca volveríamos a tener un encuentro así. Llegamos al comedor para tomar las onces.
–¿Y todavía la tienes?
Allí estaba. La vieja frutera con pie de vidrio prensado y transparente sobrevivía en la mesa. Pasó por nuestra casa y regresó a su origen después de soportar muchos trasteos. La abuela se desprendió temporalmente de ella porque decía que las frutas se veían pálidas. La verdadera razón era que el abuelo la tenía convertida en alcancía. Eso se veía mal.
Seguimos hablando de mis hallazgos. Se acordó de la vez que llegué con un gran paquete. Apareció en mi pupitre. El día anterior habían sido las elecciones. Era un paquete lleno de votos por el mismo candidato. No me invitó a regresarlo. Dijo que la basura nunca se devuelve.
Relató episodios del tiempo del taller de confecciones. Esas tardes productivas que me distraían viendo coser a las obreras de bata blanca, llenas de hilos y casi familiares. Mi aporte al ámbito laboral eran los moldes que trazaba. Al principio calcaba las imágenes de los figurines, pero con cierta disposición natural para el dibujo, y después de adquirir mayor destreza, me los inventaba. A esas figuras neutras les ponía gestos. Mi abuela soñaba con que yo fuera pintor. Insistió mucho hasta cuando la defraudé eligiendo otra actividad.
Mi madre era de las pocas que iban a la universidad. Allí conoció a mi padre y emprendieron sus vueltas por el mundo. Estaba muy pequeño cuando empezaron a dejarme al cuidado de mi abuela. Ella me recibía con cuadernos, lápices, colores y cartillas, objetos que parecían juguetes. Me entretenía y aprendía.
Mi abuela tenía un tablero grande y limpio. Allí les explicaba a las obreras sus ideas de modista. Les representaba las opciones más enriquecedoras y recomendables para confeccionar la base de un cuello de blusa y montarlo dependiendo de su curva y anchor. Entonces sobre el tablero trazaba líneas horizontales, líneas en ligero ascenso, proyectaba del punto A al punto B, medía una semi-curva y unía diagonales. Todo muy didáctico, sin afanes, sin asustar. Sin hacerles sentir que estaban trabajando. Luego, sobre el trazado básico y el molde, cortaba la tela con la destreza de un prestidigitador.
Sobre esa superficie empezó a hacer de profesora conmigo. Escribía en el tablero. Yo dibujaba lo que ella copiaba. Era pequeño y creía que sabía leer y escribir. Cuando borraba, me ponía a llorar. Las trabajadoras se reían. Así pasaron mis primeros años. Entre manufacturas, letras y dibujos me hice parte de un proletariado afectuoso. Mis padres se graduaron y no pude volver. Me llevaron muy lejos. Solo regresaría siendo un adolescente. Durante ese tiempo, mi abuela me escribía cartas contándome que sus trabajadoras preguntaban por mí.
–Tienes razón, era divertido y triste.
–Qué suerte ser tan inestable. Vivir esperando una carta.
Mi abuela mandó por más cigarrillos. Insistió en que su empleada no era una empleada. Dijo que llegó como hija de una doméstica, creció, se quedó y ahora era su ahijada. Alguien muy familiar. Me contó que a ella también le había enseñado a leer y escribir, pero nunca le interesó coser. Mi abuela continuó con sus repasos pedagógicos, de escritura y confecciones. Era de lo único que le gustaba hablar. Y también del destino de algunos familiares.
Sobre la mesa reposaban unas tijeras. Las cogí y me puse a cortar periódico, como en los viejos tiempos. “Madrid. Tarifa especial”. Recortaba vocales, sílabas y palabras completas. Cuando mis padres se volvieron a ir, no me quise ir con ellos.
–Vivían pescando una botella que se les fue al río.
–Si abuela, así era.
Por esos días el abuelo trajo una herradura. Dijo que su caballo había muerto de anemia infecciosa. Me pareció haber visto el hierro entre el escaparate. Una vez me dijo: “Esta herradura fue de Baconao, el caballo de José Martí. La conseguí en Cuba”. Cuando mi abuelo disertaba sobre la herradura lo hacía en serio. “Es un amuleto que protege contra el enemigo y la mala suerte”. Iba a la universidad y le creí todo. Me quedé mirando ese medio círculo oxidado. Al poco tiempo mi abuelo perdió la finca. Una tía murió de infarto y las otras tuvieron que trabajar hasta jubilarse. A pesar de todo, la herradura permanecía ahí, como la abuela, un poco desgastada, como un símbolo, irradiando una rara suerte.
–Me gustaba por su agilidad y rapidez. Era como si entendiera.
–Si abuela. Tú lo montabas.
–Hiciste un dibujo de él. Y escribiste una historia.
Mi abuela me dejaba escribir ocurrencias pero con buena ortografía. En ese tiempo yo tenía cara de conejo, conocía las vocales y las letras. Y dibujaba mucho. Los números los aprendí oyéndolos por ahí, cuando las obreras contaban las piezas por docenas. Mi madre dijo que lo mejor era ingresar al colegio. Allí estaban los profesores de verdad. Que lo de la abuela era un entrenamiento. Ella estaba contenta y un día me mostró una esquina.
–No necesitaba de eso.
–Mentiras, estabas hipnotizado.
Mi abuela no estaba de acuerdo. Intuyó un desplazamiento pedagógico. Sintió un poquito de tristeza y me la pegó. La cosa era en serio. Un día me vi sentado en un pupitre. No podía llevar juguetes. Tenía que levantarme temprano todos los días. No quería ir allí. ¿Para qué? Si de todos modos mi abuela era mi profesora. Y de pronto me vi haciendo extensas planas para mejorar la caligrafía.
En el colegio me enseñaron la letra A, pero ya la sabía. Tenía seis años y estaba trazando bolitas y palitos. La profesora decía que así soltaba la mano. Me asusté al pensar que de pronto se me soltara la mano. Vi un círculo y me dijeron que era la letra o y que un palito con un punto era la letra i. Enseñaba que entre palabra y palabra debía haber cuatro milímetros de separación. La maestra preguntaba, “¿qué quiere decir la m con la a?”. Le respondía que no decía nada, que sólo sonaba. También sabía que no resistiría el año. Sólo quería dibujar y soñar con la historia del caballo del abuelo. Un día la profesora enfermó y la cambiaron. Hubo una epidemia y no volví al colegio. Todo se restableció.
Algunas tardes acompañaba a mi abuela a comprar hilos y agujas, a contratar pedidos de telas, a cambiar partes de las máquinas. Me emocionaba leyendo anuncios y letreros callejeros. Veía una S y sabía que era el símbolo de una Singer. Nadie me dijo que esto podría pasar. Solo mi abuela me salvó. Me dijo que estaba leyendo. Entonces, mientras ella dibujaba sus patrones de moda y diseñaba ropa, yo escribía cosas en sus talonarios. Dibujé las nuevas máquinas industriales que llegaron al taller. Las trabajadoras y yo estábamos deslumbrados con los recientes artefactos. Ellas renovaban su lenguaje y yo aprendía sobre palancas, talones, conos, troncos, ranuras, ojo y punta. Hasta de las placas de transporte me enteré.
Todo fue cierto y todo llegó a su final. Supe que la fábrica cerró por el acoso financiero de los bancos. Las tías y la abuela envejecieron obsequiándose sorpresas, vestidos y prendas nuevas que ellas mismas cosían. Vivían elegantes y estrenando. Hasta diseñaron sus blusas de funeral.
Habíamos pasado una tarde deliciosa. Nuestras manos se apretaron. Le confesé que estaba escribiendo un libro, la historia de un caballo. Algo diferente a El Moro. Sin desventuras. Buen trato. Con una vida apacible, sin obligación de trabajar. Algo parecido al caballo del abuelo. Fui sincero. Le dije que en el fondo tenía dificultades para escribir. Mi abuela se retiró. Fumé y bosquejé muchos paisajes. Hasta dibujé un álbum de láminas de la naturaleza en mi cabeza. Regresó con un pequeño baúl. Extrajo unos cuadernos y me los entregó.
–Te pueden servir. Eran del abuelo.
Vi su letra y sus rasgos me confirmaron el sentido de las cosas. Una letra que me devolvió a un mundo caligráfico, sin afanes, desaparecido. Oloroso a whisky y risas.
–Y ahora... habla por mi santa cruz. Escribe lo que le mandé a callar.
–No es bueno que digas eso.
–Mi amor, insiste en tus confecciones literarias...
Nunca más la vi. De regreso leí los cuadernos completos. Entre el rancio esplendor que ofrecía la ventanilla del avión percibí la nobleza del abuelo. Entendí su silencio y comprendí su ascendencia, todos esos datos, toda esa tristeza oculta tras su risa bonachona. Pensé en Orhan Pamuk y en García Márquez. Pensé en mí mismo y sentí que la estirpe de escritores, no tan buenos pero condenados a escribir, deberíamos tener una segunda oportunidad sobre la tierra si corregíamos mucho y teníamos algo que contar. Sobre todo pensé en mi abuela y su cuidado al confeccionar sus blusas. Sus palabras de nuevo me salvaron: “escribir no es cosa de adultos sino de niños”.
Por eso no crecí y me quedé jugando. Me quedé escribiendo.