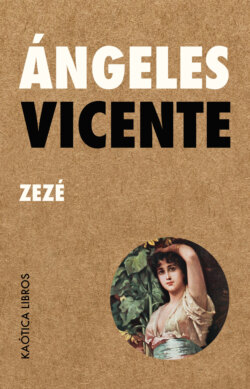Читать книгу Zezé - Ángeles Vicente - Страница 5
I
ОглавлениеOscurecía ya cuando el vapor San Martín ponía sus ruedas en movimiento, y abandonaba pausadamente la dársena Sur.
Los pasajeros, reclinados en la borda, agitaban sombreros y pañuelos a los amigos y parientes que desde el muelle correspondían al saludo de despedida.
El Paseo de Colón, el parque de Lezama, la Boca del Riachuelo... todo fue achicándose poco a poco hasta perderse de vista, y la gran ciudad de Buenos Aires quedó envuelta en las sombras de la noche.
Continué absorta en la contemplación de aquel panorama tan conocido para mí, y el alejarme de él, sin saber por qué, me produjo un pesar indescriptible.
Todos parecían participar de aquella tristeza mía, encerrándose en sí mismos, y olvidando por un instante que la vida proseguía su febril actividad mecánica.
La campana, que llamaba a cenar, nos sacó de nuestras íntimas meditaciones.
El comedor fue invadido por la afluencia de viajeros.
Estábamos a fines de diciembre, y, como el calor se hacía sentir, la gente emigraba buscando el fresco de las playas.
La animación y la alegría fueron creciendo en los comensales, a medida que desfilaban los platos de la opípara cena; después, divididos en grupos, unos salieron a la toldilla, poniéndose otros a jugar a las cartas.
Yo, pensativa, estuve largo rato reclinada en la borda del lado de uno de los tambores, entretenida en mirar los remolinos de espuma que formaba la rueda al sacar sus palas fuera del agua. Más tarde, me retiré al camarote.
Al entrar en él vi que habían cambiado unas maletas; pero, reconocido que todo lo mío estaba en el mismo sitio, sin preocuparme empecé a colocar convenientemente esa serie de bultos pequeños que se acumulan a última hora en los viajes.
Estaba en estos arreglos, cuando entro una joven hermosa, alta, elegantísima, trigueña, con grandes ojos negros. Vestía un traje corte sastre, color azul marino. El negro y abundoso cabello lo llevaba sujeto por horquillas y peinetas adornadas con brillantes. Al verla, sentí simpatía por aquella arrogante mujer.
—Buenas noches, señora —dijo la recién llegada en tono muy extraño. Me fijé en su cara y la noté tan sofocada, que, sin contestar al saludo, le pregunté:
—¿Le pasa a usted algo?
—¿Que si me pasa? —contestó con voz temblorosa, como queriendo reprimir el llanto o la ira.
—¿Qué le sucede? —insistí.
—No sé, señora, no sé, estoy como loca.
—Si no habla más claro...
—¿No se ha enterado usted de nada?
—No... de nada.
—¡Pues pequeño jaleo han armado!
—¿Por qué?
—Porque soy cupletista —dijo con marcada ironía.
Estaba trabajando en el Casino, y ahora voy contratada a Montevideo.
En la agencia quise pagar un camarote para mí sola, como hago siempre, pero no pudo ser: quedaba solo un pasaje, que acepté ante la necesidad de debutar mañana.
Me ha tocado un camarote donde va una señora con su hija, la que, apenas se ha enterado de que soy cupletista, ha puesto el grito en el cielo, quejándose al comisario. —Le parece a usted —ha dicho la buena señora, —que voy a consentir que mi niña duerma al lado de una... cupletista? —.
El comisario ha tratado de calmarla, trasladándome de camarote, pero como ella ha continuado comentando acaloradamente el hecho inaudito, todas las otras damas se han creído en el deber de no ser menos honestas y delicadas, y mis maletas andan corriendo sin encontrar acomodo. Si aquí no paran, será preciso tirarlas al agua.
—¿Por qué no han de parar?
—¡Si usted se queja también...!
—¡Quejarme!
—¡Como soy cupletista!
—Y, ¿es ese su único delito?
—Esta noche no he cometido otro.
—Grave es el asunto dije riéndome, esas pobres señoras han tenido razón de alarmarse; figúrese, una cupletista es un ser peligroso. ¡Qué tontería! ¡Qué gente más imbécil! Vamos tranquilícese; por mí le aseguro que prefiero su compañía a la anterior.
Comentando irónicamente lo sucedido, comenzamos a desnudarnos.
Sentíamos calor, apagamos la luz, y abrimos una ventanilla que daba sobre cubierta.
Algunos pasajeros se paseaban. Desde la cama los veíamos ir y venir, oyendo a intervalos sus conversaciones... Después de breve silencio interrogué a mi compañera:
—¿Hace mucho tiempo que trabaja usted en el teatro?
—Cuatro años.
—¿Cómo se llama?
—Me llaman Bella Zezé. Mi nombre propio es Emilia del Cerro.
—Por el acento parece usted española.
—Sí, soy madrileña.
—Y ¿hace mucho tiempo que falta usted de España?
—Unos seis meses.
—También yo soy española, pero vine tan niña a la República Argentina, que casi no recuerdo de mi patria.
—¿De qué parte es usted?
—De Murcia.
—¿Piensa usted volver por allí?
—Sí, tal vez muy pronto.
—Yo, cuando cumpla este contrato en Montevideo, regreso a Madrid.
—¿No le gusta este país?
—Sí, bastante, pero antes de salir dejé firmado otro contrato para Barcelona.
—Por lo que se ve, trabaja usted mucho.
—Sin descanso.
—Y ¿le gusta la vida del teatro?
—Ahora sí porque estoy acostumbrada, pero ¡sufre una tantas humillaciones...!
—¿Se ha dedicado usted por vocación?
—No, señora, por necesidad. En España, la mujer que se ve obligada a resolver por sí misma el problema de la vida, difícilmente puede hacerlo en forma decorosa, y, de lo malo, lo mejor es hacerse cupletista.
—¿Tan poco escenario tiene la mujer?
—Casi ninguno.
—Y, ¿no hay movimiento feminista?
—Movimiento feminista, como acción decisiva en la opinión general, no. La mujer allí, comúnmente, tiene el cerebro atrofiado por la continua sugestión de obediencia que se le hace en la casa, en el colegio y en el confesionario. Vive convencida de su inutilidad, para otra cosa que no sea la esclavitud a que se somete pasivamente, y, cuando tiene que luchar, como la instrucción que ha recibido es inútil, no le queda otro remedio que sucumbir... y sucumbe al único medio de que dispone, a la prostitución, donde, después de explotada en vil comercio, es despreciada, concluyendo así la sociedad de cometer su crimen como cualquier homicida vulgar.
—Qué triste.... Pero ¿no cree usted que muchas veces es ambición por el lujo o vicio lo que lleva a ese fin?
—Creo que no. El deseo del lujo y el vicio son efecto de la caída: en casos raros podrán ser la causa.
—Entonces, según su opinión, la sola culpable es la sociedad.
—Así lo creo. Estoy convencida de que si he descendido, no ha sido por mi culpa.
—A veces somos indulgentes con los demás, por nosotros mismos.
—Puede ser, pero nunca he pretendido justificarme, justificando a los otros. Todas las miserias de la vida están justificadas por sí mismas, puesto que no hacemos otra cosa que tutelar el propio derecho de conservación. Estamos de acuerdo en que la Naturaleza impone sus leyes sobre toda convención y régimen social.
—Yo no he querido decir que usted pretenda justificarse, justificando; sino que, siendo usted buena, y habiendo caído por no tener otro remedio, crea que todas están en el mismo caso.
—No juzgo por mí solamente. Mi vida ha sido una continua oscilación entre la miseria y la opulencia, y si así me expreso es debido al estudio y observación que en ella he hecho.
¡Si usted conociera mi historia!
—Si no temiera pecar de indiscreta, le rogaría que me la contase. Comprenderá mi curiosidad, cuando sepa que tengo la manía de emborronar papel.
—¡Ah! ¿Es usted escritora? Pues con mucho gusto se la contaré —y añadió riendo—: no podrá usted publicarla.
—¿Le molestaría?
—No, pero mi historia es de las que escandalizan a los moralistas.
—¿Cree usted inmoral descubrir las llagas y dolores ignorados por la multitud, que las grandes ciudades esconden en su colmena, ya entre el zumbido complejo de miles de energías renovadas, ya disimuladas por los esplendores del lujo?
—Al contrario, muy moral, pero a los eunucos del viejo harén, conservadores de la corrupción, no les conviene entenderlo así.
—No me preocupan. Tengo mis ideas y gustos bien definidos, y, si la publicara, cuanto pudieran decir me tendría sin cuidado.
—Pues por mí la autorizo para que haga lo que guste. Y como tenemos toda la noche de tiempo, puedo contársela, si así lo desea, hasta con lujo de detalles.
—No: prefiero la narración concisa.