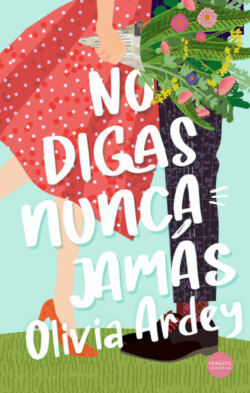Читать книгу No digas nunca jamás - Olivia Ardey - Страница 4
PRÓLOGO: Del cielo al infierno en lo que dura un estornudo
ОглавлениеDicen que la sensación más parecida al orgasmo es la de estornudar.
Al menos, ese es el símil que utilizan los libros infantiles con títulos del estilo Papi y mami se quieren mucho o Cómo se fabrican los bebés. Madelyn Ward recordaba haber leído algo así una vez que mató un par de horas curioseando en la sección infantil de su librería preferida. Ese picorcillo en la punta de la nariz que comienza con un ansia imposible de controlar, cada vez más intensa, que te hace cerrar los ojos y abrir la boca, ay, ay, ay… ¡Y achús! La explosión liberadora que te deja ese gustito tan bueno. Todavía recordaba cómo sonrió al leer aquellas explicaciones naífs, que a ojos de una mujer adulta resultaban de una ternura encantadora. Papá quería mucho a mamá, mamá quería mucho a papá y los dos querían estar muy juntos, muy muy pegaditos y se daban muchos besos. Muchos, muchos, muchos.
Un estornudo. Esa fue la duración del orgasmo que la arrojó desde el pedestal más alto de una reputación intachable al pozo de la vergüenza. Un escándalo difícil de superar. Pasarían décadas hasta que se dejara de hablar de ello en Yarmouth, incluso era tema de conversación en los condados vecinos de toda la costa de Massachusetts. Después de lo sucedido, Madelyn Ward tenía muchos puntos para convertirse en una leyenda local de las peores, protagonista de los cuchicheos de la gente bien cada vez que rememoraran la barahúnda que se formó aquel sábado de enero del año tal. «Seguro que te acuerdas», «Claro, querida, y quién no».
Hecho estaba y no tenía solución. Lamentarse era perder el tiempo. Y autoflagelarse, un ejercicio de masoquismo mental tan insano como inútil. Hay errores imposibles de enmendar, y el que cometió Maddy aquel día fue uno de esos, y de los peores. Desató la tragedia social en el hogar de los Ward y en el del otro implicado. Quien, curiosamente, fue juzgado de manera muy benévola.
Maddy pasó de heroína a villana por culpa de un polvazo a lo loco. La traidora, la culpable del bochorno de la familia. Por culpa suya y solo suya, el apellido era pasto de los chismorreos locales desde que el escándalo se escampó, de boca en boca, como un gas letal.
A Maddy, abrumada por el vapuleo de los suyos, no le quedaba otra que huir. Y en ello estaba. Necesitaba irse de casa, aunque no sabía a dónde. Al tío Arthur, hermano de su madre y primer marginado social de la familia, le había perdido la pista. En su hombro sí que se habría apoyado para llorar amargamente; estaba segura de que no la hubiera reconvenido con tanta dureza como todos los demás. «¿Quién no comete una pifia alguna vez?», le habría dicho. Era un hombre genial. Maddy recordaba la última vez que llamó a casa. Fue por Navidad. Se suponía que vivía en Chicago, pero no sabía cómo localizarlo. Y preguntar a sus padres por él, tal como estaban de alterados los ánimos, no era la mejor idea.
En todo eso pensaba Madelyn esa tarde en su dormitorio, despojada oficialmente del título de hija modélica. Entre tanto, sacaba su ropa a puñados de los cajones para embutirla sin ton ni son en un par de maletas.
Oyó los pasos de su madre, que cesaron cuando llegó al umbral.
—¿A dónde piensas ir?
—Aún no lo he decidido.
A la señora Ward no pareció importarle el incierto destino de su hija.
—Es lo mejor para todos —sentenció con su tono de señora educada en el control emocional—. Pero mira qué desastre. Pediré a Rosabelle que suba a ayudarte. ¡Al menos dobla bien la ropa!
Maddy se mordió los labios y contó hasta diez. En realidad, se detuvo en el seis.
—No es necesario.
Cualquier otra madre le habría echado una mano. La suya no. En una situación horrible como aquella, tenía la brillante idea de enviar a una asistenta para que le hiciera el equipaje como era debido.
Cerró la maleta bruscamente y se sentó encima para poder cerrar la cremallera.
—Acabo de llenar esa otra y listo. Cuando me instale, contrataré a una empresa para que recoja el resto de mis cosas.
Karen Ward mantuvo los labios sellados, no la invitó a volver en persona a recoger lo que quedara de sus pertenencias.
—¿Qué piensas hacer con Un Día Inolvidable?
—Ya veré.
Vaya pregunta. Como si a alguien en aquella casa le importara qué iba a suceder con su flamante negocio. Tal vez su madre le preguntaba por miedo a que, además de con el descrédito, los cargara también de deudas, clientas enfurecidas o dolores de cabeza similares. Maddy estaba segura de que hacía un rato se había celebrado un cónclave familiar a sus espaldas. Todos la querían lejos.
Al menos en algo estaban de acuerdo, porque Maddy no veía el momento de salir de allí.
—¿Cómo has podido, Madelyn? De ti jamás nos lo habríamos esperado. De tu hermana, tal vez; algún disgustillo nos ha dado. Pero tú… ¡Esto es una pesadilla! Kristie no deja de llorar. Tu padre se ha encerrado en el despacho, no quiere ver a nadie.
—Antes de irme, entraré para decirle adiós.
—No quiere verte. Como comprenderás, está muy decepcionado contigo. Ay, qué desastre, qué desastre, ¡qué desastre, Maddy, por Dios! Avisaré a Rosabelle para que te eche una mano —murmuró con dolor en la voz.
La dejó sola, y Maddy sacudió la cabeza; el tintineo de dijes de sus pulseras que se alejaban por el pasillo era su forma de decir adiós. Esa vez, partiría sin más despedidas. Sin abrazos, roce de labios en las mejillas ni buenos consejos, nada que ver con aquel día lejano en que se marchó a la universidad.
Cargó el Audi en un pispás. Se ajustó el cinturón de seguridad y se frotó las manos; por culpa de las prisas, había olvidado sus guantes y hacía un frío del demonio. Antes de arrancar, miró por el retrovisor. Su padre observaba su partida desde la ventana. Maddy quiso creer que le preocupaba el destino de su hija caída en desgracia.
—Adiós, papá —pronunció con tristeza.
En el fondo de su corazón, le dolía haberlo decepcionado con un desliz tan estúpido.
Atravesó los límites de la propiedad y enfiló hacia la interestatal. No había decidido a dónde se iba ni por cuánto tiempo, aunque el corazón le decía que el que acababa de emprender era un viaje sin retorno.
La noche estaba a punto de caer, pero al menos no nevaba. La idea de conducir en medio de una ventisca la aterrorizaba. Apeló a su sensatez, si es que aún le quedaba algo. Si empezaba a nevar no tendría más remedio que parar en un motel. En su vida se había alojado en un lugar así, le parecían tristes y sórdidos. «La reina del baile que acabó en un motel de mala muerte», buen titular para una de esas revistas sensacionalistas.
«Qué manera de cagarla», se reprochó sin abrir la boca. «A lo grande, con banda de música y majorettes».
Ya estaba bien de reconcomerse por dentro. Como el desastre no tenía remedio, se obligó a ser práctica. Para empezar, ¿adónde pensaba ir?
—Adonde termine la carretera.
Se respondió en voz alta, como solía hacer a solas. Y lo estaba. Por mandar la sensatez a paseo y dejarse llevar por sus instintos más primarios, se había quedado sin nadie en quien confiar.