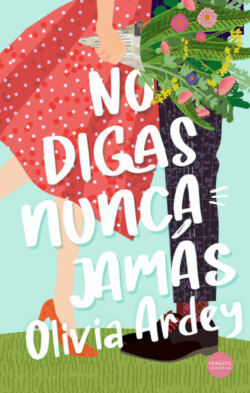Читать книгу No digas nunca jamás - Olivia Ardey - Страница 7
CAPÍTULO 3: Ganas de fiesta
ОглавлениеA ojos de la mayoría, el Día de la Independencia podía resultar una fecha intempestiva para convocar una fiesta de empresa. Con todo, en Brooks Corporation el evento era tradición. Muchos empleados celebraban la jornada en familia, con el acostumbrado pícnic. Y otros tantos, que tenían a los suyos lejos, lo celebraban con los compañeros de trabajo. Tras la cena de cóctel y las copas, subían a disfrutar de los fuegos artificiales desde la azotea del rascacielos.
Maddy se había comprado ese mismo día el vestido que llevaba. Uno de esos que levantan el ánimo cuando una se lo prueba y se ve bonita a rabiar. Se gustó ante el espejo, a pesar del color castaño de su melena, que siempre había odiado. Tenía unos ojos azules que hechizaban, el mejor de sus rasgos. Fue a la peluquería y se dejó cuidar: maquillaje, peinado, uñas y depilación. Hacía mucho que no se daba semejante capricho, por falta de ocasión que lo mereciera, y esa tarde no le dolió el dineral que le costó el pack completo.
«Si me gustaran las chicas, te comería la boca, Madelyn», pensó al verse reflejada en las puertas de cristal al llegar a la fiesta. No lo escribió en su cuaderno porque sabía que leer algo así, pasado el subidón de amor propio, iba a darle mucha vergüenza.
Transcurrida media hora, todos disfrutaban. Ella también. De las vistas, sobre todo. Desde su posición discreta pero no lo suficiente para no ser vista, no le quitaba ojo a Gabriel Brooks. Tenía que reconocer que estaba imponente, pensó dando un sorbito a su copa de daiquiri. La tercera de la noche. El efecto del alcohol la desinhibía. Hacía tanto que no bebía… Desde aquella tarde de enero en el invernadero familiar preparado para un banquete que…
Adiós, malos recuerdos. Se obligó a centrarse en el aquí y ahora que le recalcaba Constanza, su antigua profesora de mindfulness. Y en ese momento estaba en una fiesta contemplando a un hombre muy atractivo.
Gabriel la miró de pasada y, al instante, detuvo la vista en ella. Por fin funcionaba ese imán imaginario que achacan a alguien cuando clava los ojos en otros. Maddy celebró que tal teoría no fuera una leyenda urbana cuando lo vio excusarse con el grupo en el que estaba y caminar hacia ella.
—¿Lo estás pasando bien, Madelyn Ward?
—Mucho, Gabriel Brooks.
—No lo parece, diría que eres la única que bebe sola.
—El daiquiri está delicioso —aclaró, dando un sorbito sin apartar la mirada de la suya—. Y no estoy sola, estás conmigo.
—¿Puedo preguntarte algo sin que me contestes con evasivas?
—Puedes.
—¿Por qué me miras así?
—¿Así cómo?
—Con interés.
Gabriel tenía la mirada fija en sus labios y ella se los relamió despacio.
—La respuesta acabas de dártela tú mismo: porque me interesas. ¿No querías sinceridad?
—No sé si estoy preparado para tanta.
—Es agradable observarte, cosa que seguro ya sabes porque en tu casa debes de tener espejos.
—Tú también sabes lo guapa que eres.
—Del montón.
—Muy atractiva —puntualizó dando un trago largo al whisky que sostenía—. Mira a tu alrededor, más de la mitad de los hombres que están en este salón matarían por acabar la noche contigo.
Maddy sacudió la cabeza y se llevó la copa a los labios, mojándoselos apenas.
—Eso no va a pasar —aseguró—. Di a los cuatreros que bajen las armas, porque no me gusta ninguno.
—¿Ah, no?
—Miento, uno sí. El jefe de la banda.
Solo fue un comentario de broma que él se tomó al pie de la letra. El hecho de que le recordara la importancia de su cargo provocó un evidente malestar en Gabriel.
Maddy notó que él se ponía en guardia y se apresuró a deshacer el equívoco.
—No creo en la erótica del poder, Gabriel. Lo que ocurre es que eres el único hombre de esta fiesta peinado a lo surfero —confesó mirándole las puntas que sobresalían por detrás de sus orejas. Le encantaba que no lo llevara engominado—. Ese punto de rebeldía entre tanta formalidad es muy excitante.
—Tengo como norma no mezclar las relaciones laborales con las personales.
Maddy lo vio ojear a derecha e izquierda con disimulo y ella imitó el gesto; aquella charla a dos empezaba a disparar la curiosidad de algunos, que no les quitaban ojo.
—Nunca con mujeres de la plantilla —comprendió Maddy.
—Jamás.
—Yo todavía estoy en período de prueba. ¿Nunca te saltas tus propias reglas?
—No.
Ambos bebieron sin dejar de mirarse.
—Tú te lo pierdes —añadió con una sonrisa ufana—. Además, qué te hace suponer que quiero un lío rápido contigo.
—Peor me lo pones.
—¿Por?
Gabriel se inclinó para que solo ella pudiera oírlo, sin apartar la vista de su boca.
—No sé a qué saben tus labios y ya insinúas algo más que un rollo de una noche.
Maddy esbozó una sonrisa felina, qué pronto olvidaba ese «jamás» que acababa de pronunciar con tanta vehemencia. Adelantó la cabeza y lo besó. Fue un contacto rápido y caliente, húmedo y con sabor a daiquiri con notas de whisky.
—Ahora ya lo sabes —dijo retirándole con el dedo el carmín que había dejado sobre sus labios.
Era obvio que Gabriel Brooks no se lo esperaba.
—Mira a nuestro alrededor —ordenó muy serio—. Empiezan a chismorrear sobre nosotros.
—¿Te importa?
—Sí. Y a ti también debería importarte.
Esa advertencia la dejó helada. Le recordó su mala fama, el escándalo y la etiqueta de zorra casquivana que la alejó de Massachusetts. ¿Acaso Adam le había contado algo de lo ocurrido? No, él nunca haría algo así.
La tensión sexual que existía entre ellos se esfumó de repente.
—Me hace gracia —apuntó Maddy—, es decir, no me hace ninguna gracia lo que estás pensando. Ahora entiendo a qué venía lo del interés. No voy detrás de tu fortuna, gran jefe.
—Me llamo Gabriel y odio los motes —avisó—. ¿Y qué sabrás tú lo que estoy pensando? Sorpréndeme, ¿también eres médium?
—Pues no, solo estoy médium borracha. —Rio entre dientes, la verdad era que sonaba gracioso.
Vació lo que quedaba de su daiquiri en el vaso alto de Gabriel. El recuerdo del día que la cagó a lo grande por no controlarse con los mojitos le había aguado la fiesta más que las estúpidas suposiciones y el rechazo de aquel adonis distante.
—Es hora de dejarlo —dijo a modo de despedida.
—Creo que necesitas ayuda. Deja que te acompañe.
Maddy le lanzó una mirada airada.
—No he bebido tanto.
—Lo de borracha lo has dicho tú —le recordó mostrándole el vaso en el que acababa de vaciar ella su copa.
—Era broma —aclaró con fastidio—. Gracias por la gentileza, pero puedes ahorrarte los consejos para la resaca.
—No te vayas muy lejos —le advirtió al verla marchar—. Los fuegos artificiales están a punto de empezar.
Ella ni se dio la vuelta. Caminó hacia la salida esquivando a unos y otros. No imaginaba el engreído de Gabriel Brooks lo lejos que se iba. Su único deseo era bajar a la calle y parar un taxi cuanto antes. No tenía el ánimo para disfrutar de los fuegos del 4 de julio.
Una semana después, cuando para Maddy el mal humor del fin de fiesta era un vago recuerdo, otra mujer lidiaba con sus propios problemas en la zona más elegante al oeste de Central Park.
—Llegas tarde, Alma —la recriminó la señora Kerr.
«Un minuto tarde», se dijo ella. Una insignificancia que su jefa eventual no perdonaba.
—Lo siento, no volverá a pasar.
La había acostumbrado mal acudiendo siempre antes de su hora para tenerla contenta. Era una triunfadora y el éxito requería una entrega absoluta. Melissa Kerr se dedicaba a las relaciones públicas de alto nivel. Ricos y famosos de la música, los deportes, la política y las finanzas la contrataban para que organizara fiestas en las que establecer relaciones comerciales y sociales.
Once años atrás sufrió una crisis, según le contó una noche que regresó con ánimo de confidencias. En aquella época sintió un vacío emocional que llenó acudiendo a una clínica de fertilidad. Y tuvo un bebé en solitario con el que colmó sus aspiraciones maternales, hasta que cayó en la cuenta de que un hijo requería cuidados, mimos y atenciones. Tiempo del que ella no andaba sobrada si quería mantener su estatus profesional.
Pero allí estaba Alma y, antes que ella, otras que tiraron la toalla, para ocuparse de aquel tirano de once años. La señora Kerr le dio las mismas instrucciones de cada noche y, al instante, la vio desaparecer por la puerta, admirablemente maquillada, vestida con un diseño exclusivo y el teléfono pegado a la oreja, mientras le señalaba con la mano el mueble donde había dejado sus ochenta dólares.
Subió las escaleras repitiéndose que aguantaba las impertinencias de un mocoso maleducado porque le pagaban muy bien.
—Hola, Greg —saludó asomando por la puerta—. ¿Ya has hecho los deberes?
—Sí.
—Eso está muy bien. Voy a preparar la cena y después les damos un repaso.
—Quiero pizza.
—No es sábado.
—Hazme macarrones con queso —exigió el crío.
—Greg, ya sabes qué opina tu madre sobre la comida industrial. Hoy toca puré de patata y albóndigas.
—Con kétchup.
—De acuerdo, pero solo un chorrito.
Alma entornó la puerta. Durante la conversación, el niño no le había dedicado ni una mirada, fija en el televisor.
Cuando tuvo todo listo, volvió a subir para que bajara a la cocina.
—¿Dónde comiste el 4 de julio?
—Asamos hamburguesas en el patio. ¿Por qué lo preguntas?
—Por saber cómo se divierte la gente que no pertenece a un club social.
—Pasé el día con mi familia.
—Qué aburridos.
«No imaginas cuánto», se dijo Alma.
Cenaron juntos y, por suerte, sin discutir. Repasaron las tareas del colegio y Greg se mosqueó con ella porque le hizo repetir una redacción demasiado corta y con dos faltas de ortografía.
—No te enfades. Me lo agradecerás cuando la profe te ponga un punto positivo.
Él se tumbó de cualquier manera en un sillón de la sala de estar. Mientras tanto, Alma recogió la cocina y cerró los ojos con desesperación al oírlo correr escaleras arriba. Se preparó para el mismo rifirrafe de siempre. Tiró el paño sobre la encimera y subió tras él. Le costó un buen forcejeo arrebatarle el cacharro electrónico de última generación.
—Ya sabes las reglas. Tu madre solo te deja usarla los fines de semana.
—Devuélveme mi tableta.
—No es negociable, Greg.
—Yo no negocio contigo. Yo mando, tú obedeces.
—Aquí solo manda tu madre.
—Le diré que me maltratas y te echarán de esa agencia de servicio doméstico.
—Es una agencia de niñeras por horas —corrigió.
—Mamá hablará con ellos. Nadie querrá contratarte y acabarás barriendo las aceras.
Si estuviera en su mano, en ese momento Alma lo habría castigado a barrer las calles de la urbanización durante una semana. Pero ella solo era su niñera y le pagaban por atender sus necesidades básicas. La educación de aquel pequeño insolente era responsabilidad de su madre.
—Barrer la calle no es una deshonra —le recordó—. Piensa qué feas y sucias estarían las ciudades si no existieran los barrenderos.
—Lo harían los pobres.
—Debes ser más compasivo con las personas menos afortunadas que tú.
—No me ralles y dame mi tableta.
Alma claudicó, harta de la misma murga de cada viernes y cada sábado noche. Si le iba con el cuento a su madre, ella recibiría una reprimenda y él se quedaría sin su pantalla preferida. Greg era listo, no creía que corriera ese riesgo.
—Está bien, pero solo diez minutos —convino entregándosela—. Cuando se haga de noche, apagas la luz.
—Quince.
—Luego te subiré un vaso de leche.
—¡Vete ya, jo!
Ella terminó de recoger la cocina y preparó un par de tazas de cacao frío. Greg cumplió con el pacto, se lavó los dientes y se durmió enseguida.
Alma aprovechó aquellas horas de libertad. Solo debía estar atenta a cualquier llamada. Por suerte para ella, el niño dormía la noche del tirón. Nunca tenía pesadillas ni terrores nocturnos, lo que le permitía a ella dormir a ratos en el sofá.
Esa noche, se sentó ante la mesa de la cocina a disfrutar de su taza de cacao y del silencio que reinaba en la casa. Encendió el móvil para entretenerse un rato con las redes sociales. Y se llevó una sorpresa inesperada en forma de mensaje privado de Instagram. En su perfil, que era público, solo compartía fotografías relacionadas con su actividad musical. En el conservatorio todos lo hacían, era una manera de darse a conocer y de conseguir posibles contratos.
«Hola».
Nada más.
Fue a responder, pero detuvo el dedo índice a tiempo. Un militar la saludaba. Pinchó sobre la fotografía para ampliarla. Un atractivo marine con uniforme de gala quería hablar con ella. Antes de responder, prefirió investigar en su perfil de Instagram. Y también rastrear su nombre en internet. Había miles de identidades falsas en las redes. Alma había oído hablar de los estafadores que se hacían pasar por militares en busca de su alma gemela. Lo extraño era que solían seducir a señoras de cierta edad, no a pobretonas de veinticuatro años como ella.
No era demasiado temprano, el día empezaba a clarear. Maddy corría por uno de los anchos senderos de Central Park cuando lo sintió a su espalda.
Presintió la incómoda presencia de otro corredor que bajaba el ritmo y se pegaba demasiado a ella. Oír sus pisadas y su jadeo tan de cerca resultaba inquietante. Giró la cabeza y el intruso se colocó a su lado. Puñetera coincidencia. Tenía que toparse precisamente allí y a aquellas horas con Gabriel Brooks.
—Hola.
—Hola —respondió ella de mala gana.
Aminoró el ritmo con la intención de que él siguiera su camino y perderlo de vista, pero Gabriel bajó también el suyo. Recorrieron cien metros codo con codo y Maddy, cada segundo más incómoda, paró y se agachó fingiendo que se le había aflojado el cordón de una zapatilla. Para acabar de irritarla, Gabriel se detuvo a su lado.
Ella oteó hacia arriba: la estaba esperando y mientras hacía ejercicios de estiramiento con los brazos.
—No sabía que corrías —comentó levantándose de nuevo—. Nunca te había visto por aquí.
—Vivir corriendo es mejor que sentarse a mirar cómo corre la vida.
Maddy le echó un vistazo de arriba abajo.
—¿La frase es tuya o se la copias a otros para impresionar?
—La leí en alguna parte.
—En un gimnasio con descuentos para jubilados. ¿A que sí?
Gabriel no respondió a su ironía.
—Me gusta venir antes del trabajo. Es una de las ventajas de entrar más tarde.
Maddy tuvo que darle la razón. Ella se aprovechaba también de ello. Incorporarse a las nueve era un privilegio, cuando la mayoría de la plantilla lo hacía entre las seis y media y las siete. Aunque ese día no tuviera necesidad de mirar el reloj, puesto que disfrutaba de la semana de vacaciones que solicitó tras la desastrosa noche del 4 de julio.
Gabriel rompió el silencio.
—Siempre te encuentro en lugares insospechados y, en cambio, no te veo donde se supone que debes estar.
—Me encontrarás en mi puesto a partir del lunes. Entre las nueve y las cinco, salvo en mi pausa del almuerzo —respondió con acidez.
—No volví a verte la noche de la fiesta. Te busqué durante los fuegos artificiales, pero desapareciste.
Maddy evitó dar explicaciones, todavía molesta por el motivo que la obligó a perderse el momento más bonito del Día de la Independencia.
—Si tratas de sugerir que juego a hacerme la encontradiza para cazar al jefe millonario, vuelves a equivocarte.
—Yo no he hablado de dinero, ni aquella noche ni ahora. Es una ordinariez. Solo señalé que tu actitud hacia mí cambió cuando supiste quién era.
Ella odió tener que estar de acuerdo con él. Cuando lo vio por primera vez, con medio cuerpo fuera de la barandilla, le echó un rapapolvo. Y el día que Alma se mareó en el pasillo, tampoco fue lo que se dice amable con él. En cambio, en el escondrijo del baño masculino y la noche de la fiesta todo fue distinto, más cordial. Demasiado, incluso.
—La vida no es una novela de amor y lujo de las que lee mi madre ni me llamo Cenicienta —aclaró de nuevo con una mirada tajante—. Insisto en que no voy detrás de tu posición ni de tu dinero, perdóname la vulgaridad, porque ya tengo el mío. Y, si me hiciera falta, también tengo a quién recurrir.
Maddy notó que él no se ofendía; al contrario, la miraba con renovado interés. O eso creyó. No tardó en constatar que la de Gabriel era la mirada aventajada de quien sabe más de lo que una supone.
—Stallman me habló de tu familia. Sé quién eres.
Ella se esforzó por no perder la serenidad.
—Y seguro que también te contó por qué estoy en Nueva York, ¿me equivoco?
Maldito fuera Adam. Y ella que lo tenía por un hombre de principios. Qué decepción. Esa palabra le removió recuerdos que todavía le hacían daño, tanto como para agachar la cabeza. Y él debió de notarlo, porque le colocó el dedo bajo la barbilla y le alzó el rostro para verle los ojos.
—No me lo contó. Dímelo tú. ¿Qué haces aquí, Maddy?
Ella le apartó la mano. Señaló a su alrededor con una sonrisa breve y fría.
—Deporte —zanjó—. Y responder a las preguntas indiscretas de otro corredor.
Giró en redondo y retomó la carrera a buen ritmo en dirección contraria. Por lo menos Adam no había hablado más de la cuenta.