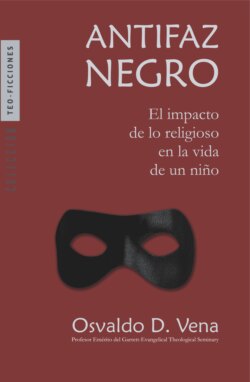Читать книгу Antifaz negro - Osvaldo D. Vena - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPAPÁ
¿De dónde sacó este tal sabiduría?
¿No es acaso el hijo del carpintero?”
Evangelio según San Mateo 13:53
Mi padre se hizo evangélico de grande. Antes de eso nadie sabe bien de su vida. La tradición familiar recogió algunos eventos aislados que pintan una semblanza interesante. Por ejemplo, que fue presidente de un club deportivo, aunque él nunca practicó ningún deporte. Que era muy buen mozo (hay fotos que lo constatan) y tenía fama de galán. Esto último por la historia que escuchamos cuando se encontraba en su lecho de muerte y que dice que una mujer, que llevaba un revólver en la cartera, andaba buscándolo para saldar quién sabe qué cuentas con él pero que papá eludió su acecho al casarse con mamá. Ese no es el padre que yo conocí, pero como dije anteriormente, su vida previa a su conversión al protestantismo es todo un misterio, al menos para mí. Sé bien que mi abuela no pudo aceptar el cambio de religión y por años trató de disuadirlo, aunque sin éxito. Papá siguió fiel a su nueva identidad, quizás porque esto le ayudó a exorcizar los demonios del pasado.
Viniendo de una familia de inmigrantes sicilianos, el fantasma de la mafia siempre rondó la casa. Papá tenía una actitud hacia la gente que hacía que lo respetaran. Nunca vi a nadie besarle el anillo, pero sí vi a muchos dirigirse a él con un respetuoso “don” antes del apellido. La gente se achicaba físicamente en su presencia. Y yo también. Recuerdo que durante las asambleas en la iglesia a la que concurríamos, cuando se ponía de pie para elaborar algún argumento, todos lo escuchaban con suma atención. Y cuando oraba, también de pie y de manera audible, no como en la tradición católica donde todos oran sentados y a la oración se le llama rezo y se dice en silencio y de manera pre-establecida, como el “Ave María” por ejemplo, cuando oraba su voz sonaba como la de un pastor. Y yo pensaba que si Dios no escuchaba semejante plegaria sería porque era sordo. Al terminar las asambleas muchos venían a felicitarlo mientras que sus enemigos ideológicos, que siempre eran las personas más acomodadas de la congregación (Ahora sabés, Antifaz, de donde viene tu preferencia por los más débiles…) lo observaban desde lejos con envidia…o con temor… nunca lo supe.
La iglesia evangélica le dio la posibilidad de continuar su práctica de auto-didacta. Había ido a la escuela hasta tercer grado de manera que tuvo que aprender a leer por sí mismo. Ya de grande practicó la lectura leyendo el periódico y los pocos libros que guardábamos en una vieja biblioteca. Pero sin dudas el libro que más leía era la Biblia. Todas las mañanas, antes de que la casa se llenase con los sonidos propios del taller de zapatería—el golpeteo incesante del martillo sobre la suela, que solía despertarme a menudo, el ruido de la pulidora levantando ese polvo que se colaba por todos los rincones, el traqueteo rítmico de la máquina de coser marca Singer—papá leía las escrituras. Se metía en ellas, se olvidaba del mundo, y se transportaba a otro, al bíblico, a las historias del pueblo hebreo, los salmos, los profetas, los evangelios y las cartas de Pablo. Por unos instantes dejaba de ser el zapatero del pueblo y se transformaba en un apóstol, predicando el evangelio a los paganos, cosa que trataba de emular cuando venía alguna persona y le preguntaba qué estaba leyendo. Aprovechaba entonces la oportunidad para “testificar”, o sea, dar testimonio de su fe y trataba de convencerla sobre la necesidad de dejar el catolicismo y avenirse a la “verdadera” fe, la evangélica, como él mismo había hecho. Le mostraba pasajes bíblicos que aparentemente condenaban la veneración a los santos y a la virgen y otros que confirmaban fehacientemente que no existía el purgatorio y que el apóstol Pedro no había sido el primer papa. La gente se quedaba con la boca abierta y le preguntaba de dónde había sacado todo ese conocimiento, a lo cual él les respondía con orgullo: “De la iglesia evangélica, la de la calle Necochea.”
Me enseñó a leer la Biblia cuando yo era muy chico. Me la ponía a la altura que me permitían mis seis años y me decía: —¿Podés leer esto? — Y yo le respondía: —Sí, puedo—Y con un cierto temor por no cometer un error y una gran emoción por poder posar mis ojos en el libro sagrado, le leía el pasaje. Lo practicábamos una y otra vez de manera que estuviera listo para cuando viniera alguien interesado en religión. Ahí me llamaba y me lo hacía leer ante el asombro de todos. Él siempre estuvo orgulloso de mí, pero nunca me lo dijo, por eso nunca lo supe.
Aunque en público era impecable, en privado papá tenía sus cosas. Hombre de pocas palabras, herencia que me pasó de manera irrefutable, se limitaba a dar su opinión solamente cuando se la pedían. Si no, daba órdenes inapelables que poco invitaban a la negociación. Su palabra era ley y muy pocas veces escuchaba las razones de mi madre, por lo menos no en público, aunque siempre sospeché que muchas de sus decisiones aparentemente absolutas y arbitrarias habían sido ya conversadas con ella en la intimidad de la habitación matrimonial, y llevaban el sello de su aprobación. Como aquella vez cuando regresé a casa un poco más tarde que lo debido y papá, irritado hasta lo sumo, estuvo a punto de propinarme el castigo habitual (¡Y eso que ya tenías 17 años, Antifaz!).
—Tu madre está preocupadísima y no puede dormir, —me dijo. — ¿Dónde estabas?
Mi explicación apenas si sirvió para evitar la humillación (papá solía pegarnos con lo que estuviera a su alcance, ya sea un zapato, o el consabido cinto que producía un chasquido aterrador cuando se lo sacaba de la cintura). Detrás de su imponente figura y sus ojos claros e inundados de ira se asomaba una diminuta mujer, mi madre, tan asustada como yo, cuestionándose quizás el haberlo incitado al abuso que parecía ya inevitable, pero que al menos ese día no sucedió. Sí, mi madre tenía su forma de influenciar a mi padre, y hasta el día de hoy no llego a entender quién tenía más poder en aquella relación.
Parte de la herencia mediterránea era su sentido del honor y de la vergüenza, sobre todo en lo que se refería a la familia. Para alguien perteneciente a esa cultura el honor consistía en mantener una reputación de persona de palabra, trabajadora, justa, y sobre todo tener a su familia bajo control, especialmente a las mujeres. De no hacerlo, se granjearía la crítica de los demás, y eso era algo que no podía permitirse; por eso a veces se sintió obligado a tomar medidas extremas, como aquella vez cuando arrastró a mi hermana de los pelos en la vía pública porque ella le había mentido diciéndole que estaba estudiando con una amiga en la biblioteca del pueblo cuando en realidad se estaba viendo a escondidas con su novio. Cuando papá se enteró quiso castigarla como era su costumbre, con el cinto, pero esta vez ella logró huir. No obstante papá la persiguió hasta la calle y la condujo violentamente hasta la casa, mientras mi hermana gritaba a todo pulmón:—¡Mírenlo al diácono de la iglesia, miren como trata a su hija! – y los vecinos del barrio, ocultos detrás de entreabiertas celosías, contemplaban la escena tratando de entender la obvia contradicción.
Mi padre era así, una mezcla de ángel y demonio, bondadoso y vengativo a la misma vez, amable y osco, impredecible como todo ser humano. Después de criticarlo duramente por mucho tiempo y de culparlo por todo lo negativo que me legó, ahora, ya de grande, con la sabiduría y la honestidad que dan los años, he llegado a entenderlo y a perdonarlo, aunque no a justificarlo. Papá también tuvo un papá, y una mamá, una familia, y todo esto lo condicionó a ser quien fue, el niño aquel a quien sus padres mandaban a cuidar las ovejas con el almuerzo en una bolsita, que se vio forzado a abandonar la escuela muy temprano para ayudar económicamente a la familia, el joven que tuvo que compensar con su pinta de galán y su verborragia natural de líder las inseguridades propias de pertenecer a una clase de labriegos inmigrantes, el marido fiel pero estricto que mantuvo a su familia bajo un puño de hierro, el anciano que un día me confesó entre lágrimas, y por teléfono, que extrañaba mucho a mi madre, quien había muerto unos años atrás, y que se sentía muy solo. —La soledad es mala compañía, —solía decirme, y ese día me lo confirmó telefónicamente.
Sí, ese fue mi padre, con faltas y virtudes, no muy diferente a ti, lector, o lectora. Por eso si alguna vez, engañado por los años nuevos, se te da por pensarte puro y justo, recuerda que esa no es la condición humana, que nunca lo fue, y que nunca lo será. Debes aceptar quién eres, celebrando lo bueno y rechazando lo malo, tarea esta que te ocupará el resto de tu vida.