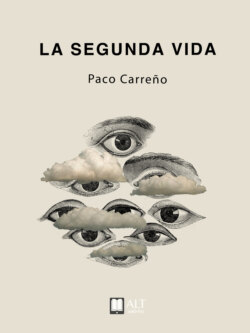Читать книгу La segunda vida - Paco Carreño - Страница 10
ОглавлениеBusqueda de modelos. Fiesta donde los Tordesillas. Carreras de coches. Móviles. Dudas. Distancia. Deseo de hacer la gran novela de la naturaleza. Reflexiones. Llegada de los ancestros. Peleas entre hermanos por los huesos.
Esa noche estuve hojeando crónicas modernas de personajes célebres, biografías autorizadas, como la que hizo Villalonga del rey, o la de Yasmina Reza sobre Sarkozy, libros de escritores famosos sobre futbolistas como Maradona o Ronaldo, o periodistas y escritores que realizan hagiografías, más o menos veladas, de políticos imperantes. Vidas en las que existía una carga importante de ceremonia por su lado publicitario, volcadas al exterior. En general, los biógrafos habían procurado escarbar para sacar a relucir la parte humana: la soledad, el cariño, las manías… Pero no servían en absoluto como modelo para mi trabajo, porque a falta de interés público por ninguna faceta meritoria de la familia, los Tordesillas habían convertido la parte íntima, la parte inconfesable, en su lado más espectacular, procurando en cambio encubrir, disimular el lado confesable, el lado social de sus vidas. Esto es lo que había hecho de ellos el blanco perfecto para los dardos afilados en el aburrimiento de miles de ciudadanos que habían seguido el culebrón de sus vidas, imaginando para sus asuntos públicos una turbiedad patente en los privados. No tenían la catadura de los trepas de las revistas del corazón ni la suficiente categoría nobiliaria o económica para aparecer en los papeles semanales. Por eso se quedaron ahí, en el medio pelo de las habladurías que ellos mismos vociferaban en su fuero menos íntimo, porque estaban orgullosos de superar la medianía a cualquier precio, sobre todo, al precio de su reputación, que consideraban una fruslería.
Al día siguiente estaba invitado a pasar el día entre los Tordesillas. Fuensanta había preparado una fiesta en Membrillo, la vieja casa familiar. Buscaron como excusa una comida de fraternidad. El motivo de fondo: dar pábulo a mi crónica. Ese día no me iban a faltar asuntos para escribir.
Para empezar, me encontré al hermano pequeño de Julián, Agustín, con su prima Juana, hija de Amancio, montados en un coche en el patio trasero de la casa. Uno llevaba el acelerador y el embrague; la otra, subida sobre su primo en el mismo asiento estaba encargada de frenar. Juntos formaban un solo conductor de cuatro piernas y cuatro manos, bastante poco diestros por separado y perfectamente sincronizados para provocar juntos un siniestro casi total en idas y vueltas frenéticas sobre una distancia de veinte metros. Asomadas a una ventana, dos cabezas reían y observaban la fechoría grabando los golpes contra la pared en un teléfono móvil. En una de las carreras el freno llegó un poco tarde, o no llegó. Los dos primos bajaron del coche sin saber muy bien qué hacer con el humo que salía del capó.
—¡Pedro! —gritó Agustín cuando descubrió que su primo lo había estado filmando desde la ventana.
Desde otra ventana se oyó un silbido: allí había otra persona, Álvaro según mi catálogo, que también grababa con su teléfono los gritos de Agustín, de modo que cuando este atrapó a Pedro y le arrebató el móvil, se lanzó enfurecido hacia su otro primo. Álvaro se dejó prender por Agustín; pero enseguida sonó otro silbido, desde otra ventana en la que había un tercer primo, Félix, grabando con un tercer teléfono móvil la escena de la escena de la escena. Cuando Agustín tenía todos los teléfonos y ya no quedaba nadie grabando desde las ventanas se fue hacia el centro del patio con su botín de nokias, ibeemes y sonis. De repente, sonó uno de los móviles. Agustín se sobresaltó. Por un instante se vio en su rostro la vacilación. Pedro gritó desde la ventana en la que se encontraba: «¡No respondas!». Saltó al suelo, corrió hasta su primo y le quitó el aparato. Su incipiente conversación pronto se vio interrumpida por otra llamada efectuada a uno de los móviles que obraban todavía en poder de Agustín. Álvaro saltó al patio, cogió el aparato que sonaba y empezó a hablar: «Hola, soy Álvaro». Así llamaron a los tres móviles que se había llevado Agustín. Todos empezaban saludando y diciendo su nombre, como si estuviesen haciendo un numerito de presentación delante de mí. Me preguntaba si aquello era sincero. Desde luego, tenía todo el aspecto de un montaje, pero me costaba aceptar que la familia se hubiese tomado la molestia de sincronizar sus actuaciones hasta ese punto.
Me quedé solo con Agustín. Los demás se habían marchado charlando con sus aparatos. Parecía bastante más impresionado que yo. Me confesó que habían sido ellos quienes lo habían incitado a montarse en el coche con su prima. Él no tenía motivos para sospechar nada raro de lo que acababan de hacer sus familiares. Entramos en una casa grande, espaciosa. Cruzamos un salón alargado y profundo. Al fondo había dos o tres personas. Creí reconocer en ellos a algunos de los hermanos Tordesillas. Cuando llegamos al final del salón todos habían desaparecido. Avanzamos hacia donde creíamos que habían ido. Al llegar hasta una ventana que daba al patio encontramos a los hermanos Tordesillas junto a unas macetas. Jugaban a quién soy. Uno estaba de espaldas y los otros lo tocaban con un dedo. Inmediatamente después de sentir la presión se giraba. Los demás se ponían a dar vueltas con el dedo índice para confundirlo. Tenía que adivinar quién había sido. Si acertaba a la primera, el que había sido descubierto pasaba a ofrecer su espalda a los demás. Fuimos a su encuentro por otra puerta que conocía Agustín. Al llegar no había nadie. Habían desaparecido de nuevo misteriosamente.
—Empiezo a pensar que me esquivan —dije en voz alta.
—Aquí hay algo raro —respondió Agustín, que parecía el único de la familia en quedar al margen de una trama incomprensible.
El jardín estaba igualmente desierto. En el párking había un montón de coches que chocaban con la soledad que reinaba dentro y fuera de la casa. Me senté en un poyo que había frente a la puerta. Me puse a pensar en «mis personajes». Apenas los conocía y no parecían dispuestos a mostrarse. Mientras montaban su papel lo disolvían. ¿Habían perdido la savia necesaria para fingir su segunda vida? Tenía una plena sensación de abandono. Las sombras minúsculas de las piedras estaban a punto de desaparecer bajo la luz cenital. Tuve un momento de extrema sensibilidad hacia los pequeños detalles que me rodeaban. Yo, que había sido llamado para hacer la novela de los hombres escurridizos, de falsos personajes tan cargados de apariencia que no se dejaban ver, abrumados por un papel excesivamente confuso, descubría el magnífico y transparente relato de las cosas. Había llegado el día de hacer la gran novela de la naturaleza. Desgraciadamente, ni las flores del romero ni las piedras del camino me habían encargado su crónica. Encontré que durante mucho tiempo esa novela había sido escrita minuciosamente, sin aspavientos, con la sencillez de un imprevisto golpe de aire que no pretende nada, pues su acto lo llena de tal modo que en él solo cabe el estremecimiento correspondido de las hojas o el arrebatado crujir de la madera. Cómo me habría gustado dejar largo testimonio de la quietud de las piedras, del movimiento circular de las hojas que giraban sobre mi cabeza en coros de plata, del canto rabiosamente sereno de la chicharra. Me veía solicitado por mundos de apasionada presencia. Su impagable realidad me obligaba a estar cada vez más atento a sus sonidos perfumados, a sus colores de seda y de arpillera, a su dulce acontecer.
Aquel día no seguí mucho más tiempo la llamada del abandono. Enseguida comprobaría que la familia no tenía tanta vergüenza como yo estaba imaginando. Otros motivos habría para no haberse mostrado hasta entonces. Un pitido me sacó de mi alucinación bucólica. Era Blas. Acababa de bajarse del coche. Llevaba un baúl enorme sobre la baca.
—¡Eh, venid a ayudar a vuestros ancestros! No pueden caminar.
Un montón de cabezas se asomaron por las ventanas de la casa. La escena parecía vagamente inspirada en un antiguo anuncio de perfumes. La fachada se convirtió en un escenario sobre el que se acababa de descorrer el telón. Daba inicio una función que llevaba ya un retraso considerable. Casi todas las ventanas se abrieron simultáneamente. En ellas aparecieron los Tordesillas gritando el nombre del recién llegado y cerrando bruscamente los batientes. Pronto empezaron a dejarse ver en la entrada y fueron a saludar al protagonista indiscutible de esta escena. Imaginé que les resultaría demasiado brusco aparecer sin un mínimo de preparación sabiendo que todo lo que hiciesen y dijesen quedaría registrado y sería publicado. El miedo a la improvisación seguramente les obligó a organizarse un poco. Tan pronto suponía en ellos una naturalidad apabullante como sospechaba lo contrario. Era difícilmente concebible que hubiesen preparado las escenas que vinieron a continuación. Achaqué su teatralidad a la vena cotidianamente dramática de la familia.
Pedro y Álvaro cogieron el arca por la base y la llevaron hasta la capilla. Los demás escuchaban el relato de Blas, el padre de Jorge. Contaba cómo había recogido los huesos de sus antepasados en el cementerio. Por lo visto, la semana anterior un rayo se había colado en el panteón de la familia y había desbaratado todos los nichos, sacando de sus tumbas los huesos y mezclándolos en esquelético desbarajuste. El sepulturero y Blas habían recogido los restos dispersos. Tendrían que hacer obras y, mientras, había que mantenerlos en un lugar seguro y respetable.
Algunos de los Tordesillas jugaron a intentar reconocer la pertenencia de los huesos a sus respectivos esqueletos. Fuensanta y su hermana Adela discutieron vehementemente a la hora de recomponerlos. Cada una de ellas lo relacionaba con familiares diferentes. Adela se fue corriendo a la casa y volvió con un álbum familiar antiguo, forrado de terciopelo y cerrado con un broche metálico. Lo apoyó en el altar de la capilla y empezó a clasificar los huesos que había esparcidos por el suelo. Puso un papel con el nombre de cada uno de los ascendientes y empezó a amontonar junto a cada uno de ellos los restos que creía reconocer por el tamaño. Los demás miembros de la familia observaban en silencio, sentados en los bancos, el trabajo de la tía Adela. Era una escena extraña, entre ridícula y solemne.
Fuensanta, en primera fila, vestida con las típicas prendas de aspecto militar que llevan los cazadores, mascullaba algo. Era difícil saber si rezaba o maldecía. Los demás hacían de vez en cuando algún comentario en voz baja. Poco a poco fueron abandonando el templo. Desde la puerta llegaban las risas de los que escuchaban a Blas contar sus peripecias con el arca. Antes de llegar, los antepasados habían sido testigos póstumos de una enloquecida peregrinación de su descendiente por tugurios de carretera. Su hermano Amancio le reprochó su conducta y echó de menos un poco más de solemnidad en el traslado.
—Podías haber venido —le reprochó Blas—. No tengo la culpa de que seas alérgico al polvo.
—Yo tampoco tengo la culpa de que seas tan aficionado al sacrilegio.
—No ha sido tan sacrílego, he bebido vino todo el tiempo.
Cuando volví a la capilla sonó un estruendo espeluznante. Un bramido cortó el aire. Los cristales estuvieron a punto de salirse de sus ventanas. Era demasiado fuerte, no podía ser un petardo. Los rostros de la familia quedaron petrificados por el asombro. Un avión había traspasado la barrera del sonido. La familia tenía suerte a la hora de acompañar lo que yo creía un numerito con una banda sonora tan afortunada. Empezaban a tomarse más en serio el juego de sus propias vidas. Entendía que al principio les costase un poco mostrarse ante mí. Tampoco debió de ser fácil para Adán sentirse observado, aunque su caso resultase más sencillo. Uno sabe lo que tiene que hacer cuando le mira Dios, portarse bien; pero qué hacer cuando te mira un semejante, ¿un salto mortal?
El bramido del avión había hecho que los comentarios y las reacciones se tiñeran de sinceridad. Todo parecía más fluido. Pero este paso hacia la franqueza me obligaba a considerarme un intruso. En algún momento, si sentía que la espontaneidad fracasaba, mi participación podía servir para otorgar credibilidad a su propia representación, aunque una familia tan proclive al histrionismo no necesitaba demasiados ingredientes para cuajar su mayonesa de imitación. Lo único positivo en su caso es que se imitaban a sí mismos. Al final, de tanto profundizar en la ficción, llegarían a alguna verdad, pero una verdad fundada en el aire. Rostros de aire, costumbres de aire, palabras de aire con perfumes de tierra, cuerpos de tierra, vínculos de tierra. Mi trabajo consistía en creérmelo todo. ¿Por qué no pensar que eran así realmente, aunque resultase sospechosamente inverosímil?
Estaba claro que se habían animado. Todos habían salido de la capilla menos Adela, que seguía cada vez más frenética en la búsqueda de un orden para los huesos de sus antepasados. El espanto apocalíptico que habíamos sentido con el estruendo presionaba su corazón en una necesidad de salvar manojos de eternidad reuniendo los fragmentos del naufragio de la vida. Los demás formaban grupos de conversaciones vivaces. Sentía enormes reparos a la hora de curiosear. No disfrutaba en absoluto de la complicidad necesaria para introducirme en alguno de los corros. Y lo peor era que, por mi trabajo, no me quedaba más remedio que acercarme y tomar nota. Tenía la sensación de que hablaban una lengua diferente a la mía. Por lo demás, nadie se ocupaba de mí, nadie se preocupaba por atenderme ni me invitaban. Quizá daban por supuesta una confianza que no me habían otorgado, aunque me pagasen para disfrutar al menos de una mínima aproximación. Tras cada intento de meter alguna baza en los grupos que se iban formando salía con la convicción de que había metido la pata, porque mis intervenciones eran respondidas con el silencio o con temas que no se correspondían en absoluto con lo que yo había dicho. Estaba tan atolondrado que volví a la capilla para ayudar a Adela. Su delirio me resultaba más tolerable que los asuntos mundanos. No pude ayudarla. Estaba demasiado imbuida de siglos y siglos de inmovilidad. La cháchara de todos los demás al marcharse hacia el comedor zumbaba sobre las postrimerías. Contagiado por un delirio al que era difícil sustraerse tuve la impresión de que los huesos hablaban con las voces de sus descendientes, que tenían vívidas conversaciones en las que se quejaban de un modo incomprensible por la mezcla difunta. Para salir de una situación tan extraña dije lo primero que se me ocurrió.
—No entiendo las operaciones que está usted realizando, pero creo que tanto a usted como a mí nos pueden ayudar a vivir mejor. Puede que también a sus antepasados.
—Vamos a comer —propuso Adela por toda respuesta.
Y me agarró del brazo con una intimidad muy grata para una multitudinaria soledad como la que padecía en ese momento. Acompañado por ella, recorrí el espacio que nos separaba del comedor. Por el camino me fui reconciliando con mi trabajo. Pensaba que mi actitud estaba siendo demasiado crítica. Debía limitarme a observar, dejando el juicio a buen recaudo. Pero necesitaba participar de algún modo en la convivencia forzosa a la que estaba sometido. No era un alma pura, ni una grabadora, ni una cámara fotográfica. Tampoco gozaba, como en mi primera aproximación a la familia, de la libertad del espía que se puede permitir ser alguno de sus alter ego sin necesidad de confesar de parte de quién viene. Me tocaba mirar y escuchar. En una familia como esta, tomar partido era lo más fácil, porque siempre estaban compitiendo por algo. Como los árboles que nos cubrían, el viento del momento podría inclinarme, pero no debía hacerme ceder. Por eso, el roce de mi brazo con el cuerpo de Adela me ajustaba el instinto al lugar en el que me encontraba, me arraigaba en una especie de neutralidad, proporcionándome cierta templanza de corazón con la que me enfrenté a la primera escenita realmente disparatada de la jornada.
Cuando entramos en el comedor había un barullo de celebración. Supongo que subían un poco la voz para cubrir la extrañeza que les producía mi presencia. Los Tordesillas hablaban, bebían y comían. La mitad nos daba la espalda y la otra mitad no nos miraba. Adela había visto algo. Se quedó clavada. Por su forma de detenerse, de apretarme el brazo pensé que iría a lanzarlo contra alguien. El apretón me obligó a recordar los huesos de antes. Durante un buen rato no me atreví a girarme para descubrir el motivo de su turbación. Me mantuve como un buen bastón, rígido, inconsciente, sin hacer preguntas, probándome a mí mismo que, como buen cronista, no era un papanatas. No duró mucho la contención de mi interés, porque enseguida Adela se lanzó hacia la espalda de Amancio. Al llegar junto a él se agachó y subió con una cadera entre las manos. Todo su amor y su delicadeza se concentraba en las extremidades superiores. Su mirada era, en cambio, terrible. Amancio notó la puñalada de sus ojos en la espalda. Le atravesó la camisa, la piel, hasta que una corazonada le hizo darse la vuelta. Allí estábamos nosotros, esperando una explicación.
—Mi cadera —empezó Adela.
—No es tuya —replicó Amancio.
—Ni tuya.
—Es de la abuela Fernanda.
—La abuela Fernanda es de todos —sentenció, a lo lejos, Fuensanta.
—¿Qué más da? Ahora pertenece a mi colección de objetos —insistió Amancio, que no parecía dispuesto a renunciar a su posesión.
—No es un objeto, es un resto de tu abuela.
—Mírala bien, es una maravilla. Nadie la va a cuidar tanto como yo.
—Dámela, anda, ya la llevo yo —sentenció Fuensanta, que se había acercado a nosotros, aparentemente, para intentar resolver el conflicto.
Cogió la pieza sin preguntar demasiado a uno ni a otra y salió por la puerta, presumiblemente hacia la capilla. Adela se sentó junto a Amancio en un asiento libre y yo entre los más jóvenes, donde también había una silla sin ocupar. Los dos hermanos estuvieron discutiendo a lo lejos durante toda la comida. Casi no probaron bocado. Me preguntaba si para mi crónica debería enterarme de lo que ellos hubieran dicho, si debería hacerlo por ellos mismos o por los comensales más cercanos. Con la excusa de ir a coger un trozo de pan, discretamente dejé una grabadora pequeña en la panera más próxima a ellos. Intenté que no se diesen cuenta, pero durante el resto de la comida tuve la sensación de que, al hablar, se inclinaban sospechosamente hacia el lugar donde había dejado la grabadora cuando notaban que yo los miraba; pero seguramente aquello fue solo una falsa impresión.
Alrededor de mí estaban Pedro, Félix y Álvaro, los tres hijos de Maribel Tordesillas, una mujer que todavía me tendría que deparar algunas sorpresas. Hablaban de sus juegos informáticos. Cuando estaban fuera me había acercado a ellos y no me habían dirigido ni una sola palabra. Actuaban como un grupo de iniciados, como un equipo de deportistas herméticamente cerrados a cualquier intrusión. Aquí en la mesa se veían obligados a tener más contemplaciones conmigo. Me invitaron a participar en su conversación.
—¿Te podemos llamar Ful? —pidió Félix.
—No me importa.
—¿Conoces Snowball? —preguntó Álvaro.
—No muy bien —dije tontamente, por no declararme un ignorante total.
—Es uno de los juegos más divertidos que conozco. El otro día empecé con una minúscula bola de nieve en Los Alpes. De repente esa bola se deslizó por la ladera del Mont Blanc, atravesé Chamonix, Ginebra, Lyon, llegué a París, arranqué la torre Eiffel, salté el canal de La Mancha. En Londres me llevé por delante la torre de Big Ben y el Parlamento. Los monumentos daban vueltas mientras la bola se deslizaba por el Atlántico hasta Nueva York. En el camino estuvo a punto de derretirse la nieve con las corrientes del Golfo y casi pierdo mi colección. Pero era invierno y al llegar a Nueva York hinché otra vez la bola con la nieve que había caído en Central Park. Aplasté la estatua de la Libertad y me fui para Los Ángeles. En el camino me perdí. Todas mis adquisiciones se quedaron en el desierto de Arizona. La última gota se la bebió un alacrán. La arena terminó cubriéndolo todo.
Álvaro se había empeñado en contarnos con todo detalle sus aventuras por el globo. Agradecí que no hubiese pasado a Asia, con la muralla china, las pagodas, los templos de la India, Irán. Habría sido terrible. Pero su hermano Pedro no quería dejar de contarnos sus avances en su juego predilecto.
—Me subí a la acera y aplasté a un perro. La sangre salpicó el escaparate de una tienda de animales domésticos. Los bichos, al ver la atrocidad, se escaparon de sus jaulas y empezaron a perseguir el coche.
Lo contaba tan deprisa que apenas recuerdo los detalles. Había un anciano al que había que matar y te daban más puntos, como en los chistes. La policía los perseguía, pero al llegar a cierto barrio conseguían escapar de la persecución, porque ahí los agentes no se atrevían. Entonces empezaban otros peligros. Sé que Pedro intentó asesinar a un anciano que atravesaba una calle con dos bastones a un paso muy lento. Recuerdo que el anciano se convirtió en un ágil chino practicante de taichí. Las bandas de los pasos de cebra se convertían en cebras de verdad que corrían por delante del coche provocando al conductor. Al final, una jauría con todo tipo de animales rodeaba al jugador, que debía optar entre ser despedazado por toda la creación o tirarse desde el puente colgante de San Francisco con las ventanas cerradas. Tenía un tiempo precioso en la caída para abrir los cristales y poder escapar de ahogarse. Ponía tanto empeño que daba angustia escucharlo.
—¿A ti te gusta el fútbol? —me preguntó Félix cuando empezaba a respirar tras las trepidantes aventuras de su hermano— Porque tienes cara de aborrecerlo.
—No sé exactamente si es la cara o son las piernas. Seguramente lo has descubierto por mi forma de andar.
—No te he visto caminar.
—Da igual. Se ve siempre cómo anda una persona sin necesidad de que se levante.
—Ah, ¿sí? ¿Y cómo camino yo? —examinó Félix.
—No sabría imitarte.
—Bueno, déjalo. Lo que yo quería decirte es que hay un juego para gente como tú, a la que no le gusta el fútbol.
—Si me gustase, desde luego no sería del Real Madrid.
Todos rieron. Mis palabras confirmaron sus expectativas, como sus risas las mías. Estábamos hechos para no caernos bien.
—Entonces te recomiendo La diosa de la fertilidad —prosiguió Félix—. En ese juego siempre gana el Real Madrid. No te tienes que tragar ningún partido, empiezas cuando ya han acabado, en el momento del triunfo. Luego vas con todos los tifosi a la plaza de Cibeles, a celebrar la victoria. Allí tienes que intentar a toda costa romperle los dedos a la estatua. Si consigues cascarle los diez dedos alcanzas el máximo de puntuación. Cuidado con la policía, hay uno escondido detrás de cada león.
Callé. Intenté sonreír. No lo conseguí. Seguramente por eso Félix interrumpió su explicación para decirme en un tono un poco más violento:
—Si no te gusta el Real Madrid y no te gusta el fútbol, me pregunto qué te gusta, me pregunto, en realidad, si te gusta la vida.
—Bueno, como a todos, a mí la vida me gusta y me disgusta. No soy un incondicional. Supongo que no viviría a cualquier precio.
Esta vez las risas fueron más escandalosas. Lo que iban a decir encajaba perfectamente con el concepto que se estaban haciendo de mí. Al día siguiente llamé a un amigo para preguntarle si existía el juego. Era experto y me dijo que no había nada semejante en el mercado. Eso me hizo sospechar que estaban inventando uno a mi medida.
Félix retomó el hilo y empezó a contar la segunda parte del juego. Era para jugadores con mi perfil. Un aficionado del equipo contrario al Real Madrid, en esa misma fiesta por la victoria de final de liga en la que se rompían los dedos de Cibeles, se cubría entre la multitud con una bandera del equipo derrotado en la final. Allí se paseaba por un momento sin ser visto, hasta que alguien daba la voz de alarma y empezaba la persecución por las calles de la ciudad. Tenía que huir de una multitud furiosa indignada contra ese antitifosi. Al parecer, los promotores del juego centraban la campaña publicitaria en la posibilidad que ofrecían de que el jugador pudiese seguir participando una vez que su alter ego hubiese muerto, pues el loco que había osado vestirse con los colores de la derrota intentaba refugiarse en un bar, y aunque en un rapto de sensatez escondía la bandera e intentaba camuflarse entre los presentes, la multitud terminaba encontrándolo y lo sacaba a empujones hasta que lo mataban en aplicación de la lejana «ley de Lynch». Aquí es donde empezaba la parte post mortem. Te convertías en un fantasma sin cuerpo, reconocible por una ligera sombra que proyectaba tu alma sobre la pantalla. Volvías con todos tus asesinos a la celebración junto a la fuente, hasta que por megafonía convocaban a una misa de arrepentimiento por el alma de la víctima, es decir, por ti, oficiada por el capellán del equipo vencedor, el Real Madrid, ataviado con una casulla que adornaba el escudo del equipo ganador. Si querías alcanzar el éxito tenías que conseguir, con tu alma en pena, convencer a los jugadores del equipo para que asistiesen a la misa, renunciando al impresionante abanico de ocupaciones ociosas, cuyas principales varillas eran el sexo remunerado indirectamente, los coches descapotables de gama alta y la alta costura masculina. Todo eso a base de trastadas: dar el cambiazo al escudo de su equipo delante de los seguidores, tirarle una cerveza encima al vecino, hacerle zancadillas, apretarle la corbata una y otra vez en alguna rueda de prensa, encenderle todos los aparatos del coche hasta que gritase por piedad que iría a la misa… Entonces, si iba todo el vestuario, te llevabas las once estrellas, la máxima puntuación.
Empezaba a estar saturado de videojuegos. En mis lapsus de desinterés daba rienda suelta a mi inclinación hacia el desaliento. Imposible resignarme. Buscaba por toda la sala, como un submarino aburrido en mitad del océano, tratando de encontrar con el periscopio de mi atención de cronista alguna isla de interés. Por eso, cuando entró de nuevo Fuensanta en el comedor, mi nuevo olfato de detector-de-sucesos-antes-de-que-se-produzcan hizo que me fijase en Adela. Sus ojos persiguieron a su hermana hasta la silla donde tomó asiento. La recién llegada no levantó los ojos. Sufría la presión de una mirada fraternal de cuarenta atmósferas. Había tanta rigidez en sus gestos que cuando acercó su mano a un vaso que tenía delante, este se cayó. Inmediatamente después se puso a llorar. Adela se levantó y fue corriendo hacia la capilla. Al poco tiempo volvió y se tiró a por su hermana. Esta le había desbaratado sus montoncitos de huesos y había reunido todos los restos en una sola pila. Eso es lo que oímos todos. Y los llantos, y los gritos.
—La maldición de tus ancestros caerá sobre ti. Eres una bruja.
Fuensanta cogió una escopeta en un mueble armero. Por un momento pensé que iba a asistir a un fratricidio. Afortunadamente, se fue a cazar palomas. Por lo que me dijeron, siempre que tenía alguna crisis, especialmente con Adela, lo hacía. No recuerdo quién le recordó que estábamos en época de veda y que sus tiros traerían problemas con los guardas forestales. Ni se dio la vuelta. Amancio intentó mediar y tranquilizar a Adela.
—Creo que no hay que ponerse así por un montón de huesos.
—¡Qué sabréis vosotros de huesos! —respondió su hermana con vehemente desprecio.
—A ver. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo con esos huesos? —medió Blas, que empezaba a ser consciente del peligro de tener en casa un arcón tan polémico y a sentirse responsable indirecto de todos los enfrentamientos que estaba provocando—. Creo que esto llega ya demasiado lejos. Vamos a hablarlo aquí mismo para decidir algo.
—Mejor esperamos unos días para meditarlo —propuso Eugenio, el marido de Adela, quien pronto me proporcionaría algunas de las sorpresas más raras de todos aquellos días. En aquel momento no tenía todavía datos para saber si se trataba de una intervención irónica, debido a la agitación que el dichoso baúl estaba ocasionando en su mujer, o si pensaba de verdad que el problema requería que se tomasen su tiempo.
—¡Qué pesado eres con tu meditación! Todo necesitas medirlo, graduarlo, comprobarlo. Y, mientras, esos pobres huesos a la intemperie —Adela no parecía dispuesta a retrasar ni un minuto el acuerdo.
—Yo le quiero preguntar algo a la tía Adela —intervino Jorge, a quien no había visto hasta ahora—. ¿Por qué te empeñas en agrupar los huesos por difuntos?
—Porque es mi obligación. Cuando resuciten tendrán que volver a por sus huesos, lo único que quedará de sus cuerpos. Estos son como las simientes de la vida futura. Si los dejamos desperdigados o en un solo montón, sufrirán mucho más, prolongarán sus penas eternas quizá hasta siempre. Seguramente se enzarzarán, como nosotros, en una pelea por no saber de quién es cada pieza. El caos los confundirá. Una lucha eterna les impedirá plantarse en su nueva vida.
En cierto modo todos respetaban las decisiones de Adela. Todavía no sabía muy bien si por sus prontos violentos, o por simpatía hacia unas ideas fuera de lo común. Hubo un silencio prolongado en el que no estaba muy claro si se dejaba de decir algo o no había nada que decir.
—¿Pero estáis locos? Aunque todos estuviésemos de acuerdo con las ideas de Adela, es imposible que acertemos con los huesos de todos —sentenció el incrédulo Amancio.
—No es tan difícil. Échale un vistazo a las fotos. Son tallas muy diferentes. La tía Eugenia, por ejemplo, es mucho más baja que la bisabuela Rosa.
Adela no estaba dispuesta a renunciar al orden de los difuntos.
—Ya lo tengo —propuso Amancio, rendido ya al delirio—. Podemos organizar el panteón con pequeñas hornacinas, del tamaño de un hueso cada una, distribuidas por el interior del mausoleo. Un cristal dejará ver cada una de las piezas, que tendrá su cartela, como en un museo: fémur uno, fémur dos... El día del Juicio Final las almas elegirán sus huesos. Los reconocerán por inspiración divina.
—Eso es imposible —le interrumpió Adolfo, el marido de Maribel, médico de profesión—. Multiplica doscientos seis huesos por los cuerpos que estén enterrados en el panteón. Calcula la cantidad de hornacinas que tendríamos que poner. Habría que comprar todo el cementerio. Prefiero que Adela los reúna con su intuición. El otro sistema nos arruinaría.
—Las trifulcas de los muertos serían inevitables —añadió Adela—. No creo que todos tuviesen la clarividencia suficiente para dar con sus huesos en la tierra. Terminarían aporreándose con sus propias reliquias.
—Yo creo que la fosa común es lo mejor —dijo Blas—. Os aseguro que no les importaría. Los he traído hasta aquí en la baca del coche, a todos juntos, y no han dicho ni mu.
—¿No has oído antes en la iglesia? —Adela no parecía dispuesta a claudicar.
—Eso era un avión.
—Me da igual que fuese un avión, era un aviso.
Finalmente, la manía de Adela resultaba lo más práctico, después de la fosa común. Todas las demás propuestas lo único que conseguían era complicar la primera manía. Metido en la discusión se me ocurrió aportar una propuesta que yo creía conciliadora. No recuerdo exactamente qué dije. El caso es que nadie me respondió. Casi les extrañaba que hubiese hablado. Fue como si hubiese crujido un mueble. Volví a sentirme un intruso. Para evitar la sensación de indiferencia me puse a pensar que todo aquello no era más que un numerito que estaban montando para mí. El único espectador no tenía derecho a participar en la función, y se le afeaba la conducta con el silencio. Yo no era cualquier invitado, era un invitado a sueldo delante de los pensamientos, los gestos y las palabras de los Tordesillas. De repente, una lógica aplastante me dijo que si pagaban por tenerme de espectador para ser vistos era porque ellos mismos se habían convertido en cajas tontas y yo en un idiota a sueldo.
Adolfo tuvo una idea. Tanto él como Maribel, su mujer y sus hijos tenían una segunda vida. Eso nos contaron. Enterrásemos como enterrásemos a los muertos en la vida real podríamos, proponían, realizar cada una de las propuestas que se acababan de oír, por imposibles que pareciesen, en el reino virtual de Second Life, una aplicación informática que les permitía dar vida a cualquier fantasía. Así no habría que renunciar a ninguna de las ideas que habían surgido.
Dicho y hecho, enseguida los tres hermanos, Félix, Álvaro y Pedro se pusieron manos a la obra. Me pidieron que subiera con ellos. Debía dejar constancia. Entramos en un cuarto donde había varios ordenadores portátiles. Félix me entregó uno de ellos. Me tenían reservado un papel virtual con el fin de hacerme entender cómo funcionaba. Era mi bautismo en lo que ellos llamaban la segunda vida. Fuera de la casa se oían muchos tiros. Tenía una enorme necesidad de evadirme. Me puse manos a la obra. De repente, me vi convertido en el doble de una gran estrella de cine cuyo nombre he olvidado. Lo sustituía en las escenas más peligrosas de las películas que rodaba. Empecé desde abajo, con pequeños trabajos. Pronto me hice imprescindible. Todos los directores me llamaban para sus rodajes. El tiempo era elástico. Un minuto se correspondía con años de experiencias. Cada vez exigían más de mí.
—Pasa por el aro de fuego.
—Derrapa.
—Estréllate contra la valla.
—Salta por el precipicio y da quince vueltas de campana.
Al final gané una estatuilla, una Taurus. Supe que pesaba doce kilos, bastante más que las de los Óscar. Esos detalles, que parecían pensados para dar verosimilitud, a mí no me hacían ninguna falta. Estaba tan enfrascado en la emoción de las acciones que me vi pasearme con orgullo por el escenario de una pasarela de Hollywood.
Mientras yo me encontraba completamente metido en mi papel secundario, fascinado por mi heroico avatar, los hermanos habían introducido a sus antepasados en Second Life. Me hicieron partícipe de sus aventuras para que yo luego se las contara al resto de la familia en la crónica que debía escribir.
Primero compraron una isla para todos. Cuando los difuntos llegaron el primer día al nuevo mundo salieron a recibirlos cuatro perros de colores, una adolescente frágil, como si fuese de porcelana y una pareja que se desplazaba por el mundo virtual con un cohete a propulsión atado a la espalda. Inmediatamente los llevaron a una discoteca para bailar. Aunque los habían caracterizado a la mayoría como ancianos, más o menos como dejaron este mundo, los anfitriones de aquel día no les permitieron terminar antes de las tres de la madrugada. La consigna era acabar con ellos lo antes posible, sometiéndolos a un desgaste frenético. Al día siguiente, es decir, al cabo de dos minutos, los antepasados fueron acompañados por sus anfitriones a visitar las obras de construcción del panteón en que iban a ser enterrados ese mismo mes, pues Félix, Álvaro y Pedro no tenían intención de pagar a los administradores de Second Life más de lo mínimo por el derecho de permanencia de sus mayores resucitados. Estaban decididos a acabar con ellos lo antes posible, ajustándose de ese modo, decían, a la realidad que ya los había matado.
Los ancestros no aguantaron ni una semana el ritmo trepidante de sus anfitriones. El problema surgió cuando intentaron enterrarlos como habían acordado, con un hueso en cada vitrina. En ese caso se impuso la lógica mercantil: del mismo modo que en la realidad los cuerpos de los difuntos no se quedan en los huesos el mismo mes de su fallecimiento, en Second Life el tiempo tardaba unos tres años en mondar un cadáver. Por lo tanto, tendrían que esperar todo ese tiempo pagando las mensualidades correspondientes por tener sus avatares ancestrales en el cementerio de la isla que habían comprado. A partir de ese momento podrían hacer con ellos lo que quisieran. Y ante la propuesta de introducirlos ya difuntos en la Red, las leyes comerciales de Second Life impedían alojar habitantes ya muertos, pues podrían convertirse con el tiempo en zombis que sembrasen el terror en el mundo virtual. La solución que encontraron fue fácil y rápida. No hubo más remedio que resucitarlos para ahorrar. Uno puede vender sus creaciones en el mundo virtual. Así que sacaron a la venta a sus ascendientes. Como la operación no salía adelante, ya que los usuarios de Second Life prefieren caracteres y vestimentas ultramodernos, estilo ciencia ficción, Félix, Álvaro y Pedro retocaron a sus ancestros con detalles de última moda. A uno le dieron habilidades espectaculares, como la facultad de comer ratones vivos; a otro, una lengua de medio metro con la que cazaba moscas y pájaros; a otro, orejas postizas terminadas en punta, capaces de varear aceiturnas, unos frutos virtuales de los que se extraía un bálsamo ideal para curar la melancolía, muy parecidos a las olivas. Así consiguieron que un circo los comprase a todos juntos para exhibirlos en las ferias del Otro Mundo. Al poco tiempo, un incendio en la carpa acabó con la segunda vida de todas aquellas almas en pena. Los enterraron en una fosa común, bastante más barata que un panteón, saltándose el episodio del rayo que había desbaratado los huesos de los muertos en la realidad. Con el dinero de la venta al circo consiguieron que pasaran en cinco minutos naturales los tres años virtuales exigidos por las autoridades de Second Life para quedarse en los puros huesos. El dinero allí es todavía más poderoso que en esta pobre primera vida.
Se hizo rápidamente un nuevo panteón inmenso, lleno de hornacinas. Allí fueron colocados uno a uno los huesos de todos los antepasados. Esta operación, que en la vida real habría llevado tanto tiempo, la terminaron en pocos segundos. Así quedaba cumplido el deseo de Amancio. Adela quizá no estaría totalmente satisfecha, pero ni siquiera la realidad virtual servía para poner un poco de orden en la muerte. Enseguida el panteón se llenó de curiosos que desfilaban ante los restos de los Tordesillas como si fuesen piezas de un museo. Los hermanos no tardaron en aprovechar aquella fiebre cobrando una entrada a todos los avatares que deseaban visitar el panteón: ¡el nunca visto espectáculo de la muerte! Así, sometidos a este postrer exhibicionismo, los ancestros posaban dócilmente ante las miradas de los que todavía disfrutaban de una segunda vida. Y la cadera de la abuela Fernanda, como veríamos más adelante, volvía a quedar expuesta a los avatares mortales de nuestro mundo.