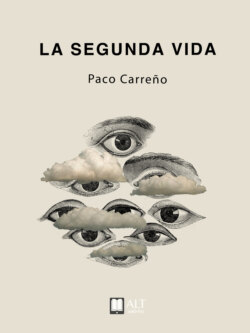Читать книгу La segunda vida - Paco Carreño - Страница 6
ОглавлениеUn lugar para la segunda vida
La calle que atraviesa la ciudad se llama, como siempre, Gran Vía. Como todas las Grandes Vías está hecha para que pasen los desfiles, para que se den con facilidad las persecuciones. Para que los guardias puedan buscar, acorralar, prender a los manifestantes, a caballo o en tanqueta. Para que al día siguiente se celebre la paz con la pólvora de los fuegos artificiales y quepan con holgura los vivas a los gobernadores. Para limpiar de un solo trazo contemporáneo el tiempo de otras épocas amontonadas en los suelos, en las ventanas, en los tejados. Y, sobre todo, para que la ciudad, insoportable bajo el sol de justicia, solo tenga un atisbo de belleza criminal durante la noche, iluminada graciosamente por farolas, por estambres metálicos de luz que atienden en su forma, no como su modelo botánico, a lo que viene de arriba, sino a lo que pulula por abajo: a las coronillas peladas, a los moños, a los sombreros, a los bonetes, a los tintes, a las calvas de todos los que las tocamos, a veces hasta nos abrazamos a ellas, para ver si casualmente algún cable ha quedado en contacto con el hierro conductor y nos fulmina en un último acto de amor a la vida imposible. Las farolas parecen inspiradas en películas de ciencia ficción llenas de marcianos larguiruchos con ganas de aniquilar a todos los nihilistas de la Tierra. Su aspecto extraterrestre nos habla muy claramente de las pocas ganas de vivir aquí que tienen los iluminados por su luz amarillenta, cuyos rostros parecen impregnados por yemas de huevos pertenecientes a animales todavía no inventados, capaces de incubar, con esa película macilenta, el odio por la primera vida, la que no vuelve.
Sé que un poco más allá, en algunas calles del barrio antiguo, quedan farolas que no dan la espalda a la oscuridad del cielo, que tratan de horadarlo y tienen todavía la forma heroica de la luz contra las tinieblas. Pero estos focos de la Gran Vía están empeñados en despilfarrar su ahorro de luz, siempre mirando cobardemente hacia el suelo, concentrados en un haz que continuamente parece preguntar lo mismo: «¿Por qué estás tan contento?».
Sí, queda gente feliz que no quiere ser feliz y camina con orgullo bajo el mustio reproche de luz cabizbaja. Queda gente que no piensa en las farolas ni está de acuerdo con ellas, con su forma aberrante de serpientes bajo el hechizo de algún camión flautista, de hierbajos ordenados por cualquier demiurgo metalúrgico metido a jardinero de bombillas. Queda gente con la que cruzarse en un interminable deseo de conocer todavía a alguien iluminado por el insomnio de una luz erguida que sigue luchando contra las tinieblas.
Esta calle representa la rectitud de un tiempo catastrófico. Parece hecha para que pase un enorme cortejo fúnebre por todos nosotros. Algunos recuerdan cómo se trazó esta nueva vía, a espaldas de la mayoría de la población, un poco antes de que causas como la primera vida ya solo tuviesen un reducido grupo de partidarios, cuando el dinero no había untado hasta el último escrúpulo. La unanimidad era una fiesta de lucha contra la destrucción de la ciudad. El trazado medieval serpenteaba abrigando los pasos con un delirio de sombras y ventanas. Nadie quería dejar de ser el desconocido que era. La fama todavía no era el único objetivo digno de ser alcanzado por cualquiera para ser alguien. La demora formaba parte de la consecución de objetivos, contribuía a vislumbrarlos con mayor claridad, a perfeccionar los pasos que guiaban hacia ellos. A la causa común todavía le quedaba un último cartucho; pero ya nadie regaba las flores de los balcones abandonados. Ante la amenaza de demolición había retenes de ciudadanos en guardia que saboteaban cualquier intentona de las máquinas. Una y otra vez las autoridades trataron de derribar las casas que habían sido desalojadas. Los vecinos recorrían el corazón vacío de la ciudad velando por un lugar de encuentros ya muerto. Algunos se empeñaban en mantenerse en sus casas vacías y se asomaban para tirar baldes de agua a los vigilantes del ayuntamiento y saludar a los que se colaban por el recinto cercado de callejuelas, condenado por un perímetro de alambradas.
Pero una noche de diciembre, cuando todos estaban en sus nuevas casas de las afueras celebrando la Navidad, las grúas, los camiones y los tractores oruga entraron en la zona después de un exhaustivo registro, y en unas horas, a espaldas de la mayoría de la población, consiguieron derribar la antigua judería y el barrio árabe hasta no dejar ni un solo vestigio de la época medieval. Durante unos días los habitantes del barrio se lamentaron y siguieron reuniéndose en asambleas populares. Allí gritaban y mostraban su cólera a los compañeros vencidos. Se prometieron una venganza imposible. Intercambiaron fotografías de todos aquellos lugares en los que habían hecho vida en común. Escribieron cartas a todos los periódicos que conocían denunciando con detalles e irritación la nocturnidad y alevosía con la que les habían arrebatado su hábitat. Evocaron, ya como en un sueño, los baños árabes, las mezquitas, las sinagogas, las conducciones de agua, la paz de los tiempos que han pasado. Y en unos días fueron acostumbrándose al inmenso solar en el que empezaban a instalarse las poleas, las dragas, las grúas, las cuadrillas de albañiles, los arquitectos, el polvo, el ruido a todas horas. Fue la aventura más rápida y exitosa del nuevo ayuntamiento, que se trasladó, precisamente en aquellos días, a un tranquilo palacio renacentista recién restaurado en una céntrica plaza de la ciudad.
Esto me lo han contado gentes, seguramente ilusas, que ya no viven aquí. Para mí es útil recordar la destrucción. Así puedo empezar esta historia con la satisfacción de haber imaginado las razones por las que la ciudad ya no existe y es necesario crearla. Quizá sirva para explicar mejor por qué todo el mundo está empeñado en vivir una segunda vida. La primera se acabó, y me temo que su extinción tiene mucho que ver con la formación de un nuevo espacio diseñado al margen del tiempo, un lugar que ya no está hecho para que pasen las horas. Nada raro que el mundo busque su ocasión en los lugares apócrifos de la segunda vida.
Lo cierto es que a partir de ese momento todo cambió. La ciudad salió definitivamente de la Edad Media y sus habitantes fueron acomodándose poco a poco en ese nuevo mundo. Toda resistencia fue apagándose y los movimientos sociales se convirtieron en un símbolo de sí mismos, vacíos de contenido. Su sentido apenas llegaba para tranquilizar la conciencia de un espumoso resto contestatario. La gente se entregó a una fluidez en las costumbres que en muchas ocasiones no tenía tanto que ver con la moral relajada como con la tensión de una velocidad aceptada con resignación e inconsciencia por todos. Como si el nuevo ritmo vital no fuese más que la carrera orbital de un planeta extraño en que se hubiesen instalado con el frenesí de los conversos que alguna vez resistieron.
Este libro es una crónica, la crónica de un mundo imposible. Me llamaron para tomar buena nota de los ademanes teatrales, de las frases ampulosas afeitadas por la literatura, de la vida soñada a voz en grito por una familia que en esta época de dispersión aguantó unida quizá demasiado tiempo, de los muros encalados con desconchones que dibujan el delirio de la ruina, de las fiestas de satén, terciopelo y Jabugo, del deseo ordenado por salvajes apetitos. Durante un tiempo he vivido de esto, espero no morir por ello. Hablo aquí demasiado, y mal, de los que desearían ser los protagonistas de este libro, de los que ahora me buscan para matarme, de los que levantan la voz para acallar una conciencia acomplejada, de los que hablan solo para ser oídos, para manchar el silencio con la voz estridente de un orgullo sin motivo.
En principio parecería fácil hacer mi trabajo de simple testigo de la realidad. Dejando aparte los riesgos mortales, de los que hablaré más adelante, tengo que referirme a una dificultad básica: por mucha atención que preste, la realidad se desdibuja constantemente. Compararía mi trabajo con el de un pintor que intentase reflejar fielmente los dibujos de la espuma sobre el agua, en la orilla del mar. Creo que mis clientes están sometidos a cierta necesidad de metamorfosis. Es cierto que ellos no gritan tanto como sus enemigos y son más constantes en los temas de sus conversaciones, pero hay algo en su cambiante forma de ser que parece determinado por el entorno. Hablar demasiado tiempo de lo mismo, llegar a alguna conclusión, coincidir con otra persona en un razonamiento no es la costumbre. Ni siquiera está mal visto que te dejen con la palabra en la boca. No es extraño que estén convencidos de que hay una segunda vida en la que todo se cumple, en la que los flecos inacabados se tejen formando la trama perfecta de su existencia. Y sí, a mí me llamaron para eso, para escribir este libro en el que todo el mundo quiere salir, salir de su primera vida, completar esos mil detalles inacabados de sus destartaladas biografías.