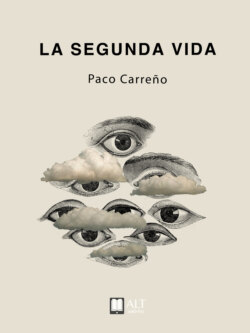Читать книгу La segunda vida - Paco Carreño - Страница 8
ОглавлениеExpulsión del trabajo. Ciclotimia del parado. El experiodista se desliza en taxi hacia un destino incierto, probablemente adverso. Contrato del cronista.
El reportaje pasó el consejo de redacción porque el redactor jefe de mi sección nunca habría imaginado que alguien pudiese decir sobre los Tordesillas una verdad que no fuese la establecida. Se limitó a elegir las fotografías y aprobar unos titulares que podrían significar cualquier cosa. La misma mañana de la tirada me hicieron saber que prescindían de mis servicios. Recuerdo perfectamente la luz de aquella mañana, el color de las moreras, el silencio dentro del ruido, las manos abiertas de los árboles en las plazas, las sombras de las palomas cayendo a pico sobre las fachadas de las iglesias, una chica con una rosa en la mano y la cara llena de felicidad. Recuerdo también que aquel día un vagabundo me hizo las reverencias más aristocráticas de la historia de la mendicidad. Recuerdo las plazas llenas de flores, el olor del pan, un hombre en un quiosco. Recuerdo el rotundo mentís de la mañana sobre los titulares de los periódicos. Recuerdo las arrugas de una mujer que se acercaba hacia mí por la calle. Tenía el rostro totalmente cuarteado. No sé por qué, pensé que se había maquillado mucho en su vida, pero que esa mañana había decidido ya no hacerlo. Todo parecía limpio y claro. Mis sentidos estaban perfectamente disponibles, atentos a una nueva vida. No se fijaban en ningún acontecimiento, vagaban con la seguridad de estar cumpliendo la simple misión de ver, de oler, de oír, de sentir. No tenía que darle un sentido a lo que me rodeaba, no tenía que colocarlo en la escala absurda de ninguna actualidad ajena al momento presente.
Antes de llegar a casa di varias vueltas por las calles de alrededor para prolongar la dicha que, de repente, me había invadido. Tenía la sensación de que hasta los objetos se habían puesto de acuerdo para obsequiarme con su indiferencia más amable. Parecía un momento inagotable. Lamenté no tener una bicicleta para correr un poco más. Me sobraban piernas, me sobraba corazón. Como otros momentos en los que la soledad arrecia, tenía deseos de entablar relaciones con todos los desconocidos. La gente con cara de pocos amigos con la que me cruzaba parecía sacada de un cuento de hadas, y no me habría importado guardar una estampa suya en mi habitación.
Después de dar varias vueltas a la manzana, impulsado por una euforia que empezaba a ser sospechosa entre los comerciantes vecinos, entré en casa para darme perfecta cuenta de que aquello no había sido más que el punto álgido de una ciclotimia por la que me deslizaba entre mis cuatro paredes hacia una depresión marcada por la hiperconciencia paranoica. Mi mirada se posó en el titular del periódico que acababa de coger del buzón: «Se teme que el invierno mate a dos millones de habitantes». Dos millones de habitantes que habían sido expulsados de sus casas por las bombas de un ejército invasor, dos millones de personas que conocen desde hace milenios el invierno, saben convivir con él y han aprendido qué hacer para que el frío no los mate. Es como si yo eliminase a alguien, por ejemplo, al director del periódico, enterrándolo en la arena, bajo el sol inclemente de cuarenta grados, cerca de un hormiguero, y presentasen la noticia afirmando en primer plano el titular: «El verano acaba con el director». Me encanta la famosa objetividad del periódico. Una vez que las noticias dejan de ser nuevas, cuando empiezan los sobreentendidos por los que se cuelan todas las infamias, se pone toda la carnaza comunicativa en detalles secundarios que beatifican a los culpables. El aburrimiento, la insistencia obcecada en un foco de atención, como si el mundo hubiese dejado de ocurrir fuera del plano, hace que nos acostumbremos al infierno y dejemos de dar importancia a los diablos. Nos centramos en el tridente, en las antorchas, en las piedras de tortura, en las alas de los verdugos; perdemos de vista la mano, los ojos, el corazón de la máquina que nos machaca. Así, en la férrea cadena de causas que condicionan nuestras acciones, se elige siempre la más inofensiva, la más culta: hostilidades en vez de guerra, incursiones aéreas en lugar de bombardeos, efectos colaterales por matanzas indiscriminadas, inyección letal por ejecución privada; y por mucho tiempo que lleven enseñándonos en los colegios que se trata simplemente de eufemismos, no terminamos de darnos cuenta de que estamos vendidos por un preciosismo mortal y obsceno.
«Afganistán entra en una catástrofe humanitaria». Este segundo titular me puso todavía más furioso. Ellos solos, único sujeto de la acción, como el que entra en una casa. ¿Diríamos que alguien entra en un lugar si es empujado? ¿No diríamos más bien, como mínimo, que la persona ha sido obligada con violencia a hacerlo? ¿No sería totalmente falso decir otra cosa? ¿No hay una absoluta complicidad en escuchar ese relato de los hechos sin sentir que es una inmensa y descarada mentira? Todas estas noticias sí habían pasado el filtro de la redacción y se pavoneaban por las primeras páginas del periódico con un desparpajo de lo más verosímil. Formaban parte de una crisis de conciencia y de una crisis de lenguaje a la que nadie parecía hacer demasiado caso. Y yo todavía no sabía que iba muy pronto a sentir unos escrúpulos paralizantes a la hora de contar, en mi siguiente trabajo, las vidas que me habían encargado. El miedo a caer en perífrasis ocultistas me iba a producir verdaderos quebraderos de cabeza. Las palabras solo reflejan una porción de lo que pretendemos decir. De su elección depende tu encuadre; y de este, tu nivel de ruindad.
Sonó el teléfono una vez. Un segundo tono rompió el silencio lleno de pensamientos irritados que poblaba completamente la habitación. Yo estaba pegado al aparato, pero no lo cogía. Dejarlo sonar me apaciguaba. El contraste entre el sonido de la llamada y la intermitencia del silencio había espantado mi mal humor. Creo que fue, sobre todo, mi contención para no descolgar lo que provocó en mí un excelente estado de ánimo. Dejar de hacer algo había tenido un efecto curativo. La curiosidad interrumpió la terapia. Apreté fuerte con el puño el auricular antes de llevármelo a la cara. La voz habló con mis ojos colgados del movimiento de la cortina en la ventana abierta. Habría deseado una descarada voz de telemárqueting para terminar de desahogarme. Una voz dulce y amable de la familia Tordesillas me propuso ir esa misma tarde a un encuentro con la familia. Acepté enseguida. En un segundo momento pensé que no solo me habían expulsado del periódico, ahora la familia del reportaje me reprocharía mi indiscreción. Recordé todos aquellos detalles, casi de la intimidad, que había tenido que publicar para aclarar el tema. Dispuesto a ser definitivamente linchado, llamé a un taxi y miré por la ventana con total desesperanza. Alejarme me producía un placer sin sentido. Deslizarme por las calles hacia un destino incierto, probablemente adverso, tenía un efecto devastador sobre la tristeza y provocaba un entusiasmo plagado de pequeños pensamientos en forma de árboles rezagados. Las farolas quedaban a los lados iluminadas por la luz del atardecer. Dentro del coche, sobre mi pierna, la mano derecha se abría y se cerraba como una anémona que muchos siglos antes había dejado de ser pulpo para convertirse en un juguete de la corriente. Agarraba una vida que todavía no tenía forma ni cuerpo. Durante el viaje conseguí olvidar el lugar hacia el que me dirigía. Miraba con satisfacción y curiosidad de entomólogo los rostros de las personas que iban en los coches que adelantábamos. Cuando bajé, estaba tan desconcertado que no recordaba algo que nunca había sabido: para qué me llamaban, qué hacía yo allí. Antes de entrar en la casa intenté averiguar la razón de mi encuentro. Infructuosamente me froté la frente y me rasqué la cabeza con la esperanza de que una sensación efectuase una idea buscada en balde. Entonces decidí, en un arrebato de sensatez, que la mejor manera de averiguar aquello era llamar al timbre.
Allí me esperaba uno de los hermanos Tordesillas. Me felicitó por la valentía al publicar mi investigación sobre su caso. Me pidió que lo acompañase hasta un bar donde me esperaba la familia. Todos vivían más o menos por allí. Desde lejos pude reconocerlos en una terraza. La manera de gesticular, de reunirse en torno a la mesa, los frecuentes cambios de sitio, no dejaban lugar a dudas. Amancio, el hermano que me había llevado hasta el bar, me invitó a sentarme en uno de los huecos que quedaban. Los demás no dieron demasiadas muestras de querer saludar. Solo los que había más próximos a mi sitio inclinaron ligeramente la cabeza, como si yo fuese de la familia o simplemente me hubiese levantado para ir un momento al baño y ahora estuviese de vuelta.
Cuando venía hacia el encuentro mis temores se dividían entre un probable agradecimiento pasional y colectivo, que me habría hecho avergonzarme, y una más probable sarta de reproches por inmiscuirme y publicar asuntos relativos a sus vidas privadas. No hubo ninguna de las dos cosas. Era una mezcla de indiferencia y familiaridad que me resultaba un poco incómoda. Durante los primeros momentos ellos hablaban entre sí dándome la espalda, como si yo todavía no hubiese llegado.
Por fin, una de las hermanas —la tenía clasificada como Fuensanta en mi archivo fotográfico y me estremecí al reconocer en ella a una de las que había intentado apaciguar en la riña de la boda— se volvió hacia mí, como reanudando una conversación interrumpida, y me habló del interés literario de la familia. Era un desperdicio que nadie convirtiese todas sus vivencias, sus rarezas, sus curiosidades, sus salvajadas, en una novela. Otra de las Tordesillas, Maribel, a la que recordaba mirándose en el cuarto de baño y haciéndose selfies, estaba de acuerdo con su hermana y puso un ejemplo del interés fabuloso que aportaba la conducta de Blas, uno de sus hermanos mayores. Él respondió diciendo que era ella quien verdaderamente tenía un interés novelesco, pues era una fuente inagotable de dramas. Así, entre bromas y veras, me pidieron ejercer de cronista de la familia durante una temporada para, más adelante, hacer una publicación en la que apareciesen mis apuntes ordenados y convertidos en un relato-retrato que, sin duda, habría de ser bastante jugoso. ¡Justo en el momento en que yo sufría la crisis de confianza hacia las palabras! Seguí bebiendo con ellos durante un buen rato, sin terminar de saber si aquello iba en serio, si era una propuesta en firme, o simplemente una ocurrencia de café. Mientras tanto, la conversación iba rodando desde el compromiso que ellos habían entablado conmigo por haber limpiado su reputación, infamada por la prensa, hasta la defensa de mi ecuanimidad en el planteamiento del problema de la familia, pasando por los obstáculos de publicar todo tipo de intimidades en los que su reputación (por poco que se hurgue todo el mundo tiene algún trapo sucio) se vería seriamente comprometida.
—¿Qué más da? Una vez que ya han manchado nuestro nombre, ahora somos nosotros los que nos vamos a permitir el lujo de hacer bien a las claras lo que nos venga en gana. Lo puedes llamar Prácticas de cinismo.
A Blas no le pareció muy bien este arrebato de desfachatez sufrido por su hermana Tita y propuso, para solucionar el problema, pedirme que postergase la publicación cien años con el fin de evitar que el aire público de los escándalos íntimos les afectase mientras estuviesen todavía vivos.
—Mejor publicarlo enseguida, pero publicarlo con un pseudónimo del autor y con nombres falsos para los protagonistas. Así podríamos disfrutar del revuelo que podría organizarse, pero cubiertos por una gran mascarada, sin que nadie sepa, en realidad, quién es la familia Tordesillas ni quién es el autor. Por cierto ¿cómo te llamas?
—Fulgencio —respondí a Amancio.
Admití realmente el motivo de mi expulsión del periódico y no me gustó mucho el aire de conmiseración que recorrió la mesa.
—Yo puedo hablar con Pepe Botero. Es muy amigo mío y seguro que podría conseguir que te readmitiesen —dijo Maribel.
—Vaya —intervino Blas— y ¿por qué no has intercedido por tu familia?
—Estoy seguro de que no puede hacer nada en el periódico. Él es accionista, no director ni redactor. La prensa es independiente.
—Claro, claro —dejó caer Amancio—. Tan independiente que hasta que no ha llegado un periodista como Fulgencio no se ha aclarado lo nuestro. Y, curiosamente, lo han expulsado por ello.
—Eso que estás pensando es imposible, Pepe es muy amigo de la familia.
—Amigo mío no es —aclaró Adela, otra de las hermanas, a quien identifiqué como la Tordesillas que riñó en la boda con Fuensanta.
—Ni mío —puntualizó Blas.
—Los demás lo conocemos de vista. Sois Fuensanta y tú las que estáis encariñadas con él —precisó Amancio.
—Pues Pepe os tiene mucho afecto a todos.
—El cariño del buitre —sentenció Blas.
Una vez probado que no había ninguna oportunidad de recuperar mi anterior trabajo, con el que las hermanas Maribel y Fuensanta me proponían compaginar el de cronista, terminé accediendo a la propuesta de los Tordesillas. Curiosamente, casi ninguno de los nombres que yo guardaba en mi catálogo fotográfico coincidía con los que tenían en la realidad. Probablemente no había contrastado lo suficiente sus rostros con sus nombres. En la investigación del periódico se trataba de hablar de la familia, no de uno a uno de los miembros. A partir de ahora pondría más atención. Pero este desbarajuste de caras me hacía empezar de cronista con una inquietud añadida. Me veía obligado a aceptar un trabajo de los más extraños que había desempeñado en mi vida. Me resultaba incómodo tener que hablar de algo por lo que no sentía a priori el más mínimo interés. La vida de los otros, así porque sí, nunca me había llamado la atención. Me disgusta, sobre todo, aquello que se escribe pensando que la realidad es tan simple y las palabras tan ajustadas a su cuerpo que basta con hablar de ella, de cualquier manera, para expresarla en toda su autenticidad. Me resulta muy complicado contar algo sin intervenir en lo que se dice. El relato de las vidas de los otros me parecía un acto de responsabilidad para el que no me sentía preparado. El periodismo me atraía más por lo que tiene de búsqueda que por su función puramente informativa. En este trabajo me proponían convertir cualquier suceso, por insignificante que fuese, en un gran acontecimiento, en algo de lo que ineludiblemente había que dejar constancia, de lo que habría que informar al mundo. Afortunadamente, nuestras vidas están llenas de anécdotas «banales» increíblemente significativas. ¿Me dejarían hablar de esos detalles que se nos escapan continuamente, como levantar un vaso, observar el brillo de las motas de polvo flotando en el aire atravesado por la luz, darse un golpe en el quicio de una puerta demasiado baja, mantener la mirada de una persona desconocida? Esas pequeñas anécdotas que nos mantienen con los pies pegados a la tierra, las que verdaderamente alimentan nuestra voluntad y hacen que los brazos se estiren hacia todo lo que nos encanta creo que no estaban en el contrato, aunque a mí, en principio, eran las que más me interesaban. Seguramente me tendría que fijar en otros detalles de más bulto, en gestos exagerados como los de Toti. Solo con pensar en lo que tendría que aguantar me echaba a temblar. Por un momento vi flaquear mi voluntad.
Si algo me permitió mirar con buenos ojos la propuesta de trabajo era la falta de actualidad con la que podía comunicar las vidas de los clientes. Eso le daba un aire de novedad que lo diferenciaba del anterior trabajo. En esta nueva tarea me podía implicar mucho más, casi hasta formar parte de la materia que tenía que relatar, pues debía introducirme en las vivencias de la familia. En realidad, al hacer periodismo no había hecho otra cosa que la rigurosa crónica de una gran familia. Esa familia puede ser más local, regional o nacional dependiendo de la difusión del periódico. Se cuentan las miserias, las fiestas, las grandezas, las ocurrencias de una comunidad determinada, pero siempre con urgencia.
Acepté por motivos económicos, por curiosidad, por marcarme un nuevo reto en mi vida. Volviendo a casa encontré alguna razón más que podría servirme para justificar mi aceptación del trabajo: compararlo con otros trabajos basura que tanto ofrecían las empresas de trabajo temporal en las páginas de los periódicos, soñar con un horario flexible, libertad para elegir más o menos el tono de lo que debía escribir. Eran todos motivos más que vagos; en cuanto empezase, podrían ser desmentidos.