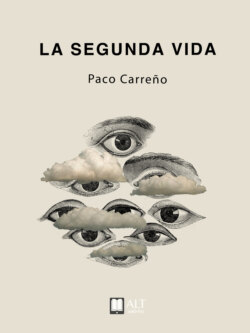Читать книгу La segunda vida - Paco Carreño - Страница 9
ОглавлениеPrimeras funciones al servicio de los Tordesillas. Primeros cambios de personalidad. La enajenación como forma de ser. Terribles confesiones de sobremesa.
Me estrené al día siguiente con un programa de televisión llamado Los Otros. Alguien normalmente acomodado intercambiaba un día de su vida con otra persona menos favorecida por la fortuna. Ninguno de los dos conocía de antemano a quien iba a vivir su propia vida. Fuensanta Tordesillas, la que había insistido más en que aceptara el trabajo y la que más entusiasmo mostró, la que además iba a intentar acaparar casi toda la atención de la crónica, convenció a su hijo Julián —al que acababan de seleccionar para participar en la siguiente edición del programa— para que aplazara su viaje de novios y asistiera a la grabación. A su madre le pareció estupendo que yo lo acompañase ese día y empezase mi crónica al servicio de la familia con el evento televisivo.
Me tocó ir al estudio y acompañar a Julián. Fuensanta se quedaba en casa para seguirlo por la tele. No quería aparecer en las pantallas como madre del protagonista. Le gustaba con locura el programa porque le parecía de un alto nivel intelectual. Sin embargo, aunque no quería renunciar a la celebridad, le sobraba sentido del ridículo y prefería mantenerse en un segundo plano. Se consideraba demasiado mayor para mantener una vida interesante y creía que su hijo lo haría mucho mejor.
Me habían concedido un asiento en la parte delantera de las gradas. El programa era en directo. Eso se notaba en la manera un poco más imperiosa con la que nos trataban. El presentador entró corriendo en el escenario. Todos aplaudimos por obligación.
PRESENTADOR: Bienvenidos, una vez más, a Los Otros, el programa que ven más de dos millones de personas, el programa de los dobles, el programa en el que, por un día, Cenicienta es princesa y el príncipe porquero.
Mientras soltaba su discurso, el regidor se acercó a mi butaca y me exigió sonreír. Yo practiqué con la más falsa de mis muecas y él desapareció, aparentemente satisfecho. Necesitaba un poco de histrionismo, del color que fuese.
PRESENTADOR: Hoy les vamos a presentar a nuestro primer personaje. Con todos ustedes (Pausa), ¡Julián Muñoz!
El hijo de Fuensanta entró también corriendo, como había llegado el presentador, y pensé que esa manera de aparecer en el plató era un atavismo de los tiempos circenses, cuando los titiriteros tenían que llegar corriendo hasta el centro de un amplio escenario. Hoy en día, para un plano de televisión, bastaba con hacer un gesto un poco más ampuloso. Este razonamiento me obligó a perderme las primeras palabras de Julián. Nada más empezar ya estaba desatendiendo mi trabajo como cronista de la familia Tordesillas. Lo bueno en este caso es que seguramente habrían grabado el programa y podría verlo de nuevo para completar el cuadro. Pero tampoco debía tomarme muy en serio la meticulosa redacción de todos y cada uno de los detalles de la vida familiar. Salí de mi ensimismamiento cuando vi a un hombre caminar despacio en el escenario. Rápidamente dirigí la mirada hacia el regidor, que tenía cara de menos amigos que antes.
PRESENTADOR: Aquí viene (Pausa), ¡Mohamed!
Todos aplaudimos. El presentador siguió hablando cuando entraron los dos equipos de cámaras que iban a seguir a los protagonistas. Los habían elegido porque ambos compartían largas estancias en el mismo lugar. Se trataba del club de tenis de la ciudad, donde Julián iba como socio y Mohamed como trabajador. Yo conocía el lugar porque había ido, enviado por el periódico, a cubrir algunos eventos de sociedad. Era muy temprano. Julián tenía que empezar enseguida con su trabajo. Su primera tarea consistía en arrastrar por encima de las pistas de tenis una tela gruesa que llevaba atada a su cuerpo con un arnés, como las que utilizan en las plazas de toros. Así igualaba el relieve de la arena antes de que llegasen los jugadores. Lo hizo con gran aplicación. Entre pista y pista lo llevaban a poner ladrillos en un murete. La escena era perfectamente insustancial. Los diálogos no tenían más que frases hechas. Todo infinitamente peor que cualquier conversación espontánea entre obreros en el tajo. La vigilancia de las cámaras no permitía ninguna frescura en sus palabras, en sus gestos. Además, cuando había algún detalle que habría enaltecido el momento, como una mujer que se asomaba a una ventana en el edificio de enfrente, o un perro que se quedaba mirando por detrás de la valla de cipreses, agazapado, no le daban importancia y lo dejaban sin grabar. Tampoco tenían en cuenta las pequeñas obsesiones que formaban el carácter de los trabajadores filmados: los golpecitos en el reloj, los dibujos hechos con el pie en la arena...
El momento más animado llegó cuando Mohamed entró en la pista para jugar con un amigo de Julián. Los dos equipos de cámaras se saludaron. El amigo de Julián, perfectamente adiestrado para la ocasión, le llamó la atención a Mohamed, hablándole como si se tratase de su propio amigo y reprochándole su torpeza en el juego. El jefe de Mohamed también reprendió a Julián por mirar el partido, por reírse, por no trabajar a un ritmo aceptable. Cuando Mohamed empezaba a devolver algunas bolas, el amigo de Julián decidió que había llegado su momento y propuso empezar un partido. Aprovechando la presencia de las cámaras presumió de su saque más feroz y le dio a su contrincante varios pelotazos en las piernas. Harto ya de una victoria demasiado fácil, propuso a su compañero de juego una ducha y un refresco. Para los telespectadores, los momentos más sabrosos llegaron cuando el camarero trajo a Mohamed el aperitivo que todos los días servía a Julián: una cerveza con un plato de jamón. Se divirtieron mucho, según me contaron y vi más adelante, cuando el amigo insistía y le cantaba las alabanzas del alcohol y del jamón.
Para los socios del club de tenis que no protagonizaban el programa, la llegada de las cámaras tuvo el efecto contrario al que había tenido en Julián y en Mohamed. Por lo que yo había visto en mis anteriores visitas los socios actuaban ya como si una cámara oculta rodase sutilmente su forma de jugar, de beber, de hablar, de saludar. Por eso tenías la impresión de que te encontrabas en un Edén, vigilado por un dios benévolo que disfrutase de la perfección de sus criaturas. Sin embargo, ese día, las cámaras reales que ocuparon el club descentraron a los socios. Sus modelos de conducta resultaron inútiles. Alrededor de los dos equipos había un gran revuelo de gente. Curiosamente, cuando llegaron los equipos de televisión los socios empezaron a asomarse, a rascarse, a mirar con espontaneidad, como si esas otras cámaras imaginarias para las que posaban continuamente se hubiesen fundido al entrar las cámaras reales. Yo tenía la impresión de que había crecido un bosque en mitad del club, un bosque lleno de amenazas de animales salvajes, un bosque en el que uno dejaba de tener una sombra como cuerpo y tomaba posesión de su materia carnal.
El programa fue un fracaso. Después de una jornada insustancial, de un día en el que los dos protagonistas del programa reconocieron que había sido un tiempo robado a sus vidas, enajenado doblemente por no haber podido ser ellos mismos, en una pésima representación del papel del otro, volvieron al plató para recibir los aplausos trillados por el regidor. Por aquella época en la televisión ya se había perdido cualquier escrúpulo a la hora de tratar a los espectadores y a los invitados a los programas. Los presentadores tenían carta abierta y aplauso remunerado del público para mentar a los seres más queridos, para ridiculizar, para someter a todo tipo de vejaciones físicas y morales a los que participaban en los programas. Los tiraban vestidos a piscinas de fango, los obligaban a dejarse embestir por vaquillas, los subían y bajaban por los aires con sistemas de poleas que recordaban cámaras de tortura medievales. Los acusaban de asesinato, de adulterio, de hipocresía. Insultaban a los vivos y a los muertos. Les regalaban fajos de billetes que luego sacaban de sus bolsillos riéndose a voz en grito de su pobreza recuperada. Les prometían paraísos convertidos rápidamente en una burla colectiva. Encerraban en islas a personas adineradas hasta matarlos de hambre y obligarlos a arrastrarse pidiendo un mendrugo de pan. Como nadie estaba de acuerdo, en el fondo, con su vida no había dificultades para encontrar en cualquiera de las esferas sociales a gente dispuesta a entregarse a la más absoluta abyección a cambio de un minuto de gloria que les diese sentido.
Este programa era especialmente humillante. El presentador citaba con cierta frecuencia la célebre frase de Rimbaud, «J’est un autre», y le daba un aire de profundidad filosófica a todo lo que decía. Tenía una enorme audiencia. Era la última gran vulgarización de la televisión pública, que había decidido convertir en algo práctico la literatura, tomársela en serio, hacer algo útil incluso con los poetas malditos. En los presupuestos del programa se hablaba de buscar un modelo de conducta en cualquier persona. El problema es que te ponían una máscara para mirarte a ese espejo raro del prójimo. También insistían en la necesidad de integrar a los inmigrantes y mostrarles directamente la vida que llevaban los nativos. El programa era un dechado de buenas intenciones que se materializaba en una burla implacable de todo lo extraño. El personaje que más éxito tenía entre la audiencia era el inmigrante, sometido a una feroz inmersión en las sanas costumbre patrias. Como broche en la justificación teórica del programa, a la que había tenido acceso por medio de un colega que trabajaba en televisión, se recordaba que los nativos podrían mantener contacto con esos trabajos que ya no realizaban debido a la cantidad de personas no cualificadas que habían llegado para cubrir esos puestos, sentir por un día el esfuerzo heroico que estaban realizando para que nuestra balsa nacional siguiese navegando por las aguas prósperas de Occidente.
Para terminar mi jornada de trabajo fuimos los tres, Mohamed, Julián y yo a casa de Fuensanta, quien había insistido en que terminásemos el día cenando con ella. En el recorrido noté que los protagonistas sentían un placer especial en el silencio que reinaba en el taxi. Julián mascaba chicle, Mohamed se miraba las manos. Todos nos espiábamos en los espejos retrovisores del coche, como si, en realidad, estuviésemos recordando el momento presente a través de una fría mediación. Se sentían extraños, contentos de seguir siendo tan inaccesibles y herméticos, de haber vencido ese intento por dejar de ser ellos mismos que habían sufrido durante todo el día. Mohamed, a partir de cierto momento empezó a mostrarse demasiado nervioso, como si quisiera decirnos algo. El cruce de miradas era más rápido y cortante que antes. Creo que a Julián le pasaba algo parecido. Fue él quien rompió el fuego.
—Tu jefe es un hijo de puta.
—Totalmente de acuerdo —respondió Mohamed—. ¿Por qué lo dices?
—Nada y todo. Es el tono de voz, son los gestos. Además, no tiene ni idea de nada.
—Pues tu amigo también es un poco tonto. Creo que lo único que tiene en la cabeza es una calabaza vacía. ¿Es el único amigo que tienes?
—Casi.
—Me he pasado el día solo.
—Por cierto, ¿has estado en el banco? —preguntó Julián para hacerse el gracioso. De sobra sabía que no era una exigencia del programa.
—Sí, pero no había ni un duro en la cuenta —Mohamed le siguió el juego.
—Me alegro de que mi madre haya sido previsora. Habrás tenido para los gastos. Bueno, esta noche te invitamos a cenar.
—Lo mejor ha sido la ópera. Me han hecho más fotos que a la reina.
—Oye, ¿a ti no deberían molestarte las fotos? Una vez, en un mercado de Marruecos se enfadaron muchísimo porque en la foto que yo hacía salieron dos personas retratadas.
—Bueno, es un poco difícil de explicar. Es cuestión de costumbres. ¿Por qué os empeñáis en que comamos cerdo y bebamos alcohol?
—Aquí en España todo se cocina con cerdo, hasta la sopa de fideos —me atreví a intervenir—. Es como una garantía de ser cristiano viejo.
—¿Qué es un cristiano viejo?
—Un cristiano viejo es el que desciende solo de cristianos, que no tiene sangre judía ni musulmana en las venas.
—Hay una cosa que tampoco he hecho: no he comido ese chicle que llevas a todas partes —afirmó con orgullo Mohamed.
—Mi papel era bastante más fácil que el tuyo. Comprendo que no hayas conseguido imitarme en todos los detalles —contraatacó Julián.
—Pues el tuyo no consistía solo en poner ladrillos, en pasar la lona para peinar la arena, en oír las imbecilidades del jefe.
—¿Qué más tenía que hacer?
—Tenías que decir lo que yo digo, pensar lo que pienso y sentir lo que siento. En eso creo que no me has imitado.
—¿Por qué lo dices?
—Es imposible mascar chicle y pensar, sentir o decir algo. Yo pienso con la lengua, y si la tienes ocupada en huir de los dientes no sirve para nada.
Llegamos a casa de Fuensanta un poco tarde. El taxista, sorprendentemente silencioso, parecía bastante interesado en lo que decíamos y dio varias vueltas antes de llegar a la dirección que Julián le había dado. Según el hijo de Fuensanta, solo quería pegarnos el sablazo; pero yo estoy casi seguro, por la atención puesta en nuestras palabras, que simplemente quería enterarse de lo que estábamos hablando.
Enseguida pasamos a la mesa. Después de las preguntas de rigor hacia mí y hacia los participantes, Fuensanta intentó acaparar la conversación. Me di cuenta de que no era la primera vez. Su carácter le exigía ser el centro en cualquier circunstancia. Julián, que no estaba de humor y tenía unas ganas locas de terminar con todo aquello y empezar su luna de miel, retomó la conversación del coche en un momento de silencio y arremetió contra Mohamed. Se había quedado un poco ofendido por sus palabras en el coche.
—No creo que se pueda pensar mucho si se tienen las manos ocupadas.
—Pues sí, bastante más que si tienes la cabeza ocupada.
—¿Te refieres al chicle?
—Me refiero al chicle, y a pensar cualquier cosa en la que tienes atada la mente y libres las manos. Los trabajos manuales te permiten estar pensando en cualquier otra cosa. Hay trabajos en los que se canta y otros en los que está mal visto cantar. Adivina cuáles.
En la familia Tordesillas no estaban preparados para ese tipo de reflexiones. Lo más razonable era que yo interviniese, desviando la conversación por derroteros que no les sorprendiesen tanto.
—Cuando dijiste que Julián no podría tener tus pensamientos, yo creí que sería porque, en realidad, sois dos personas con recuerdos de vivencias muy distintas.
—Eso también es importante, aunque menos de lo que vosotros creéis. Lo importante no es lo que ha pasado, ni lo que va a pasar, sino lo que está pasando. Lo normal es que lo de ahora domine lo de antes y lo de después —explicó Mohamed.
—Aquí, cuando tienes un problema todos los psicólogos se preocupan de mirar en el pasado —aventuré—. Intentan descubrir el recuerdo que te impide vivir con naturalidad y libertad el presente. Puede que no sea tan sano como ellos piensan.
—Pero los recuerdos marcan a las personas —intervino con una visible inquietud Fuensanta, que había estado deseando hacerlo desde el principio.
—Claro que marcan, pero no justifican. A partir de cierta edad nosotros participamos en la elección de nuestras vivencias. Hay una parte de fatalidad, claro, incluso en lo que tú has elegido —insistí, sin saber muy bien dónde íbamos a terminar.
—Creo que hay que vivir lo elegido como si fuese inevitable, y lo inevitable como si fuese elegido —dijo Mohamed.
—¿Y qué hacemos con las desgracias? —Ya no recuerdo si esto lo dije yo, Fuensanta, Julián, los tres a la vez o el sentido común.
—Aceptarlas en el único modo de elegirlas —zanjó Mohamed—. Por ejemplo, yo tengo que aceptar que para ir al programa de hoy he tenido que superar mi horror a que me fotografíen. He tenido que aceptar que si no decidía ir al programa me mandarían a casa y me quitarían los papeles.
—Una pregunta: ¿cómo te avisaron para el programa? —Yo tenía una curiosidad enorme por saberlo. Dudaba de que hubiese ido voluntariamente.
—A través de la oficina de empleo. Por lo visto se trata de una campaña para integrar a los inmigrantes en las costumbres españolas. De mí solo saben que soy extranjero. Si hubiesen sabido algo más de mi pasado, de mi pasado más reciente, me habrían llamado para otro tipo de programas, para algún reality show en el que podrían sacar más chicha.
—¡Cuéntanos, cuéntanos! —Fuensanta, claramente, no podía contener su curiosidad.
—Es un poco largo.
—No importa.
—Yo, como muchos de mis compatriotas, he llegado en patera. Prefiero ese medio de transporte porque nos beneficia más en el trato la ley del mar que la ley de la tierra. A pesar de eso no tuve suerte. Salí un día de junio de un pueblecito de pescadores cerca de Tánger. Íbamos treinta personas en una zódiac para diez personas. Hicimos la travesía de noche. Llegamos casi al amanecer. Cuando estábamos a doscientos metros, sin preguntarnos si sabíamos nadar, el patrón nos obligó a tirarnos al mar y alcanzar nadando la costa. En la playa nos estaba esperando la guardia civil. Me quedé con las ganas de arrojar por la borda al patrón. Nos repatriaron en el siguiente ferry. En el segundo intento volvimos a salir demasiados en una embarcación pequeña. La mar estaba más picada. El patrón, viendo peligrar la barca, pidió a uno de los pasajeros que se arrojase al mar: o él o todos los demás. Muchos de los que iban en el barco estaban de acuerdo con el patrón y parecían cada vez más dispuestos a colaborar por la fuerza con sus órdenes. No se veía la costa. El hombre al que se lo había pedido iba junto al motor, temblando por las vibraciones. Casi sin pensarlo, en un descuido, arrojó de un empujón al capitán por la borda. Inmediatamente después cogió el timón. Aceleró y lo dejó allí, en mitad del mar. Un silencio muy extraño se apoderó de la lancha. Parecíamos huir de la noche, huir de las estrellas. Las olas chocaban contra el casco como podría hacerlo un cuerpo sin vida. Nos apretujábamos en el espacio estrecho. A pesar de la proximidad sentíamos todos una extraña repugnancia al contacto con la piel y las ropas de los demás. Nada parecido a la solidaridad. No nos atrevíamos a movernos. Intuía que en cualquier momento, si alguien hacía un movimiento en falso, se podría desencadenar una batalla en la que todos terminásemos en el agua, a merced de la noche y de las olas. Compartíamos los mismos pensamientos de hostilidad hacia los demás. Solo lo he sentido otra vez en el metro, cuando una multitud subía por una escalera, totalmente atiborrada. Pensé que si un globo explotaba a nuestros pies habría una estampida y todos nos pondríamos a abofetear a nuestros vecinos. Avanzábamos encerrados en un odio visceral. Nadie se atrevía a decir nada, a moverse. De repente, empezó a inundarse la proa. Nuestro humor cambió radicalmente cuando empezamos a achicar agua con nuestras manos y con algunos cubos que había por la cubierta. El nuevo capitán estaba preocupado y serio. Los demás estábamos felices de haber dejado de odiarnos, de trabajar todos juntos por algo, por nuestras vidas. Se repitió la situación anterior: el que acababa de empezar a mandar dijo gritando que uno de nosotros tenía que saltar por la borda si queríamos llegar sanos a la costa. Casi inmediatamente después, sin pensarlo, como impulsados por un mismo resorte, los dos hombres que estaban a su lado lo arrojaron al mar. El movimiento engarzaba perfectamente con los que habían estado haciendo para achicar agua. Luego siguieron evacuando por la borda como si no hubiera pasado nada. Nadie quiso tomar el timón. Preferían ir a la deriva.
—¿Y? —exigió Fuensanta.
—La deriva sigue.
—Pero cuenta cómo terminó todo —insistió Julián.
Mohamed se había quedado como mudo, con la mirada perdida. La madre y el hijo eran incapaces de tolerar semejante paréntesis sin final. Por mi parte, había tenido suficiente con lo escuchado. El silencio era trágico. Mohamed dijo que era tarde, que se tenía que marchar. Fuensanta y Julián estaban indignados, ni siquiera lo acompañaron a la puerta. Julián, por otra parte, había decidido no volver a cruzarse conmigo en todo el tiempo que durase mi observación de la familia. Había tenido bastante con el programa de televisión, ya no le quedaban ganas ni siquiera de representarse a sí mismo. Me consta que su madre intentó convencerlo al volver de su luna de miel para que ocupase un lugar relevante en la crónica. La verdad es que no quedaría ya mucho espacio ni tiempo para él. No lo volví a ver hasta el desfile de zombis que se iba a celebrar días más tarde, cuando volvió de su viaje de novios y la guerra con los Botero estaba en su punto álgido. Su presencia en la crónica se reduce casi a esta primera experiencia.