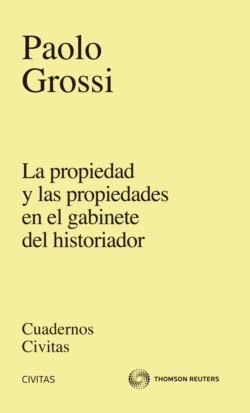Читать книгу La propiedad y las propiedades en el gabinete historiador - Paolo Grossi - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Prólogo para civilistas
Оглавление1. Decía Savatier , hace ya bastantes años , que Derecho civil es, fundamentalmente, Derecho del Código civil En la frase del ilustre jurista francés, por otra parte tan atento a las evoluciones del Derecho privado en el período que sucedió al de las codificaciones, laten, a un tiempo, y de modo paradójico, motivos históricos y antihistóricos. Históricos, porque a su aguda sensibilidad no escapaba la constatación de que el momento codificador no es una página más de la historia de la legislación; antihistóricos, porque presentaba la conceptualización del Derecho civil como fruto de un arquetipo cristalizado en un preciso instante de la Historia: la conciencia de la enorme trascendencia del hecho codificador tenía como consecuencia una consideración del mismo como un punto de partida absolutamente nuevo, como una suerte de big bang de un universo jurídico del que no interesaba un pasado, mejor dicho, del que ni siquiera se predicaba un pasado. Como mucho, se subrayaba el enorme cambio constitucional que supuso la caída del Ancien Regime, y se daba por cancelado el período anterior, elevando al Código a carta magna del hombre nuevo, fruto y autor, a un tiempo, de la revolución liberal burguesa. El par funcional Constitución-Código (recíproca expresión un monumento legislativo del otro) iluminaba el vasto territorio de un continente nuevo, donde todo estaba por construir, de manera originaria; y así, los principios del Derecho codificado se elevaban a dogmas, se les añadía una carga de trascendencia que los colocaba fuera de su consideración como entidades históricas. De este modo se consumaba una operación en la que el enmascaramiento histórico era valiosísimo instrumento de un enmascaramiento ideológico. A dicha operación no fue en absoluto extraña (aunque, como siempre, hubo quien fue lúcidamente consciente de lo que en el fondo venía a significar) la civilística de cuño romanista, que se hizo la ilusión ante el Código de haber recuperado en lengua moderna la vieja Biblia, un nuevo Corpus Iuris provisto de racionalidad intrínseca y carácter exhaustivo, un libro autosuficiente, cerrado en sí mismo. Y de esta manera, desde puros exégetas a constructores ingeniosos de naturalezas jurídicas, durante un larguísimo período, se vive en la beatífica paz que proporcionan los precisos límites de la disciplina codificada. A quien esto pudiera parecer exagerado remitimos simplemente al índice de las obras que hasta ayer, y en algún caso hasta hoy, han dominado la escuela, el foro y la práctica notarial. Pero es el caso que fuera de ese cómodo hogar; la vida discurre, y propone problemas que demandan soluciones no obtenibles con el solo acervo del Código. La sapiencia de la crisis contemporánea alumbra la necesidad de insertarse en el discurrir de una realidad cambiante, que es tanto como insertarse en la historia, y en consecuencia sufragia Historiae implorare.
2. Esa general crisis contemporánea de las instituciones jurídicas codificadas sacude con enorme violencia a la propiedad, institución elevada a eje y fundamento del ordenamiento que habían diseñado los Códigos, y se manifiesta en la reflexión de la civilística moderna que aboca a la formulación de la que hoy conocemos como teoría pluralista de la propiedad: no se hable ya de la propiedad, háblese de las propiedades, lo que significa cambiar absolutamente de ángulo visual; significa contemplar el fenómeno de la apropiación privada desde la perspectiva de la relevancia económico-soáal de los bienes, no desde aquella otra que pivota sobre la abstracta consideración de éstos, y en consecuencia se resuelve en la simplicidad, unidad y homogeneidad del poder atribuido a un sujeto, siempre idéntico a sí mismo, y por ende, también abstracto. Ha llegado la hora de hacer las cuentas «con la crudeza de los hechos naturales y económicos», lo que supone la necesidad de ajustarlas con aquel pacífico arquetipo de la propiedad que se contiene en los Códigos. Y ello sólo se puede provechosamente si dejamos de lado la contemplación de la disciplina codificada sub specie aeternitatis. Es, pues, preciso, recorrer la parábola histórica de la propiedad: sólo la consciencia del pasado nos hace un poco menos pobres a la hora de entender el presente, y nos hace libres del vicio del dogmatismo, que tan profundamente ha impregnado generaciones enteras de reflexiones de los civilistas.
3. Esa parábola histórica está descrita con poderosa y bella síntesis en las páginas de Grossi que se ofrecen a continuación al lector. Páginas densas y llenas de sugerencias, con una capacidad de evocar temas y problemas que están presentes como preocupaciones en la actual ciencia del Derecho privado; páginas importantes no sólo para el historiador del Derecho, lo cual es obvio, sino también para la república de los civilistas; páginas todas que tienen como hilo conductor lo que anteriormente habíamos señalado como exigencia también para el privatista no historiador: la historificación de aquel arquetipo jurídico napoleónico pandectístico que llamamos propiedad moderna, una noción de propiedad que se manifiesta como apropiación individual, y se construye desde el punto de vista de facultades abstractas del sujeto. Al hilo de esa recuperada historia surgen motivos de reflexión para el civilista, y a ellos quisiéramos dedicarles alguna línea.
4. De entrada, nos advierte GROSSI , es preciso que el jurista no deponga su particular estatuto epistemológico. Cierto es que la disciplina de la propiedad asume el carácter de un problema técnico; pero no es sólo un problema técnico. Un análisis científico no se debe detener ahí; es preciso que desvele, dentro del entramado de la técnica, precisas opciones ideológicas, y, para ello, debe salir del estrecho horizonte del formalismo, y hacerse sensible a la dimensión cultural y económica del fenómeno de la apropiación privada; pero esta sensibilidad debe huir otro peligro no menos grave que el propio formalismo, y es reducir el diagnóstico jurídico a un economicismo, donde pierda sentido su peculiar modo de aproximación al mundo de las relaciones entre el hombre y las cosas. Peligro denunciado para el historiador, no menos vivo para el jurista que tiene como quehacer profesional la comprensión y explicación de un dado ordenamiento vigente. Piénsese en los inconvenientes que comporta esa nouvelle vague (tal vez no tan nueva) que conocemos con el nombre de análisis económico del Derecho: y no es que se niegue la validez del análisis económico que de una determinada ordenación social, y por ende, jurídica, resulte. Discurrir sobre el costo de los accidentes, la flexibilidad mayor o menor de un mercado y de las transacciones, la eficiencia de un grado u otro de asignación de recursos al Estado o a los particulares, será siempre útil; pero útil para comprender sólo una parcela de la dimensión jurídica, y ayudar a la comprensión de tal cual aspecto de su realidad; pero no será el mecanismo a través del cual se logre una aproximación globalizadora, por cuanto las instituciones jurídicas son algo más que los meros instrumentos organizativos de la vida económica, que puedan ser identificados a través de la percepción exclusiva de sus funciones económicas. A este respecto, y en este sentido nada difiere la tarea del historiador de la del jurista positivo, pues ambos operan con datos de experiencia (aunque —es obvio decirlo— sí sea diferente el tempo de cada uno), resulta extraordinariamente útil poner de relieve, como de manera incisiva hace GROSSI , que el régimen de la propiedad (medieval o moderna, a estos efectos tanto da) no solamente es fruto de la presión de unas estructuras sino que es expresión de una mentalidad, con todas sus nervaturas de cultura y civilización, y que produce una noción jurídica especifica, de aquel universo especifico que es el Derecho, accesible a través de peculiares y del todo suyas representaciones técnicas. A los amigos del análisis económico del Derecho conviene, pues, repetirles, sin soberbia del propio método y sin desprecio del ajeno, que una es la propiedad (por ceñimos al objeto presente) de los juristas y otra la de los economistas, y que, como dice GROSSI , cuando se mezclan indebidamente las dos perpectivas, brota un discurso oscuro y equívoco, insatisfactorio para todos.
5. Un problema típico de la teoría de la propiedad en la hora presente, aceptada la premisa de la construcción pluralista de aquélla, es individualizar cuando nos encontramos ante una posición jurídica que, de manera lícita, se pueda considerar precisamente propiedad. En efecto, pluralidad de propiedades es pluralidad de contenidos: ¿y cuándo un contenido es suficiente para considerarlo propiedad? También aquí el historiador del Derecho puede acercamos a la clarificación, aunque no pueda, ni tal vez deba, suministramos una solución concreta; cumple su papel, sin embargo, con hacemos ver el camino a recorrer. Camino que, como Grossi pone de manifiesto, debe partir de que tanto los dominia medievales como la propiedad moderna constituyen siempre una propiedad, en el sentido de que reflejan siempre el momento más intenso de la pertenencia; claro es que este dato solamente indicia un sendero áspero de dificultades: la inicial constatación es que el problema se pone únicamente cuando el estatuto propietario desciende de las cosas y no del sujeto. En este sentido, paradigmática resulta la historia del dominio útil: el contenido mínimo para que se tenga dominium es la existencia de un poder, no importa si pequeño o grande, pero autónomo e inmediato sobre la cosa, «un diálogo sin intermediarios» entre el universo del sujeto y el del objeto, un diálogo que envuelve toda la utilitas rei, rei corporalis; y es la fundamental consciencia antropológica y sociológica de ser dominus la que permitirá concederle los atributos de un propietario. Consciencia de ser dominus bajo los esquemas de la mentalidad anulante, esa es la lección de la historia a la hora de definir algo como propiedad. A poco que se mire, cualquier diatriba sobre lo que la propiedad sea se resuelve, incluso en el tiempo presente, en lo que como tal haya que considerar en la mentalidad jurídica. Discuten los juristas españoles sobre qué sea el contenido esencial de la propiedad, que reconoce y garantiza la Constitución de 1978. No podemos encontrar de lo que sea la propiedad más que un paradigma legal, el que nos suministra el artículo 348 del Código civil; pero es un paradigma sin sustancia normativa, desde el momento en que se impone tanta diversidad de estatutos propietarios, según la relevancia económico-social de las cosas; paradigma que nos remite al momento más intenso de la pertenencia, y aquí su utilidad; pero absolutamente ineficaz para explicar que sea el contenido al que la Constitución apellida esencial y eleva al núcleo de la garantía. Pues bien, conocemos la respuesta dada por la jurisprudencia constitucional: apela a la «relación entre el lenguaje que utilizan las disposiciones normativas y lo que algunos autores han llamado el metalenguaje o ideas generalizadas y convicciones generalmente admitidas entre los juristas , los jueces , y en general los especialistas en Derecho», invoca que «el derecho sea recognoscible como pertinente al tipo descrito» según «el momento histórico de que en cada caso se trata». ¿Cabe reconocimiento más explícito de que contenido esencial de la propiedad, identificación de la propiedad en su pluralidad, es concepto que queda remitido a una mentalidad?
6. Propone el ensayo de Grossi otra serie de cuestiones que interesan grandemente al civilista de hoy: la posible existencia de elementos de continuidad entre el Derecho del Antiguo Régimen y el Code Napoleón; los momentos inaugurales de lo que la propiedad moderna sea; la simplicidad y abstracción como elementos de esa definición de lo moderno; la conexión entre el modelo técnico de la Pandectística y la devolución industrial. Estamos ya en el corazón de cuestiones tan inmediatas para el conocimiento y comprensión del Derecho civil de nuestro tiempo, que resulta ocioso reclamar la atención del civilista contemporáneo, salvo que prefiera ser un mero y vergonzante malabarista de artículos (en la frase del maestro De Castro , y se podrían traer ejemplos, incluso alguno ilustre); pero es claro que no van a este tipo de civilista dirigidas las preciosas páginas de Grossi , y en consecuencia, tampoco las de este prólogo que aquí termina.
Sevilla, invierno de 1991
Angel M. López y López