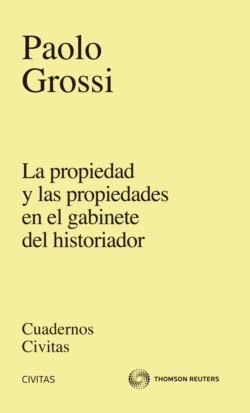Читать книгу La propiedad y las propiedades en el gabinete historiador - Paolo Grossi - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2 La propiedad y las propiedades: la cultura de la pertenencia y los condicionamientos monoculturales para el historiador del Derecho
ОглавлениеPuesta esta premisa no censurable, es preciso sin embargo ir más lejos. Detenerse en este grado de avance metodológico no seria en efecto bastante para evitar al historiador algunos graves riesgos de índole cultural sobre los cuales es oportuno hacer alto y extenderse en el esfuerzo de desescombrar el camino de equívocos desviadores que en un terreno como el nuestro, son frecuentes e insidiosos. Tomar conciencia de ellos es comenzar el camino para evitarlos.
El primer riesgo es el de un pesado condicionamiento monocultural: nuestro título, aun con todas sus pluralizaciones, lleva impreso el reclamo embarazoso a un universo «propietario», y propiedad es siempre mínimo de pertenencia, de poderes exclusivos y dispositivos conferidos a un determinado sujeto por el ordenamiento jurídico. Hablar solamente de propiedad aunque en plural, significa permanecer demasiado encerrados dentro del nicho de una cultura de la pertenencia individual. Y éste es un horizonte demasiado estrecho.
Ninguna duda hay de que esté aquí el gozne maestro y «secreto» de la historia jurídica de Europa occidental y de que esta historia haya sido vivida sobre todo como avatares de «propietarios» y «lucha por la propiedad»; pero ninguna duda hay de que reducir a esta dimensión la multiforme relación hombre-bienes conduce a un deplorable empobrecimiento.
Además, es un horizonte europeo; desde Maine y desde Laveleye en adelante 1), gracias a los puntos de ruptura abiertos por los etnólogos y sociólogos con relación a civilizaciones asiáticas, africanas y americanas, hay todo un pulular vivo para nuestra atención de culturas propias de planetas jurídicos diversos, en donde no es tanto la tierra la que pertenece al hombre sino más bien el hombre a la tierra, donde la apropiación individual es invención desconocida u ordenación marginal. Secundariamente, incluso para el cuadrante europeo es un horizonte demasiado vinculado a lo que domina oficialmente: hay todo un conjunto de realidades sepultadas, vivísima en el campo y en la montaña medievales y que logran, a pesar de hostilidades, condenas y deformaciones arrastrarse intactas hasta nosotros, formas primordiales de organización comunitaria de una tierra, en las cuales no solamente falta el espíritu individualista, sino incluso el mismo espíritu propietario. Intentamos referirnos al fenómeno —extendidísimo en Italia, como en todas las zonas de Europa occidental y oriental— que podemos aproximativamente y genéricamente, con una buena dosis de arbitrariedad, calificar como «propiedad colectiva».
Creemos que con este término usual o impropio no evocamos ni la imagen de una propiedad no individual (el tradicional condominio), ni la de la propiedad de una persona jurídica, aunque fuese pública, e incluso del Estado (que sería siempre individual, aunque no ligada a un individuo físicamente existente), antes bien un polo antitético a cuanto lo que, nosotros occidentales, habíamos habitualmente entendido como propiedad, un esquema ordenador hombre-tierra, caracterizado por opciones de fondo del todo invertidas en relación al aparente hilo conductor de nuestra historia. Pensamos, en este momento, por restringir la mirada a una región italiana, en aquella vasta gama de ordenamientos fundíanos hoy prevalentemente restringidos al arco alpino y a la cordillera apenínica, que encuentran una construcción paradigmática en las llamadas «propiedades» comunes de consortes coherederos donde la titularidad no es ni de cada uno ni del ente, sino de la concatenación incesante de las generaciones de consortes.
Ahora bien, esta así llamada propiedad colectiva, en todas sus formas tiene —en medio de miles variaciones según los lugares y tiempos y las causas más frecuentes— una plataforma común; y es la de ser garantía de supervivencia para los miembros de una comunidad plurifamiliar, la de tener un valor y una función esencialmente alimentario, donde el contenido fundamental es un goce condicionado del bien con un indiscutido primado de lo objetivo sobre lo subjetivo: primado del orden fenoménico, que se respeta a toda costa sobre el individuo; en el orden comunitario —cristalización de la objetividad histórica— en relación con el individuo. Aquí no sólo la dimensión como poder de la propiedad está rarificada al máximo, hasta tal punto de que no se encarna nunca en un tus disponendi, sino que incluso la misma dimensión apropiativa se diluye hasta desvanecerse. La apropiación aquí, en el sentido tradicional del término, cae solamente de manera indirecta sobre el producto del fundo que sirve para la supervivencia cotidiana de un núcleo familiar, pero no alcanza nunca al propio fundo.
¿Esta así llamada «propiedad colectiva» es una propiedad? ¿Estamos seguros de usar legítimamente un tal término para su descripción? ¿O estamos de frente a un esquema ordenador que parte de premisas opuestas, y es por tanto irreducible también a una propiedad relativizada en el más extenso de los plurales? La vieja civilística del Ochocientos, arrebatada en su éxtasis individualista, la contempló con la misma sospechosa naturalidad con la que un naturalista analiza una criatura deforme sobre su mesa de experimentos, la selló como una anomalía, y sintió repugnancia de ella 2); no repugnancia, sino una indi-vidualística intolerancia continuó circulando en la civilística del siglo xix bajo un tamiz interpretativo que desde Bonelli llega a Salvatore Romano, donde, sin preocuparse de una posible colocación en otros universos culturales, se afirma que la asi llamada propiedad colectiva no realiza un esquema propietario, solamente por la incapacidad de estos juristas para admitir la mortificación colectiva del poder dispositivo 3).
El historiador que no alimenta repugnancias y que por el contrario hace de la comprensión su actitud profesional, no se puede unir al coro de los loicos y de los ideólogos, sino que tiene el deber de señalar que, en estos ordenamientos colectivos, la noción del «mió» jurídico viene hasta tal punto a desvanecerse como para hacer dudar de la legitimidad de un único contenedor «propiedad» tan ancho y desbordado que pueda llegar a comprenderlos dentro.
Continúese, si se quiere, hablando de la propiedad como convención verbal hasta insertar en sus límites también las formas históricas de «propiedad colectiva», pero téngase al menos conciencia de que dentro de aquellos límites no discurre un territorio uniforme, antes bien multifacético y heterogéneo, y no se cometa la ingenuidad imperdonable de creer que todo se agota en el universo de la pertenencia según la gran corriente bienpensante del dominante pensamiento oficial. Significaría sucumbir a un condicionamiento monocultural y empobrecer la complejidad de la historia, que hoy, más que ayer, no sabe renunciar a la dialéctica enriquecedora entre culturas diversas, y entre culturas oficiales y culturas sepultadas.
Nuestro título con su oprimente reclamo al «propio», al «mío», no debe vendar nuestros ojos y hacernos considerar exclusivo un paisaje jurídico por la simplista razón de que nos es próximo y familiar. Vivir en el interior del universo de la pertenencia, como es nuestra suerte, sin abrir ideales ventanas al exterior, arriesga no solamente hacernos considerar única la que es simplemente una solución histórica dominante, sino hacérnosla considerar la mejor posible, con la consiguiente condena de toda otra solución como anómala y peor.
1
La referencia es a los estudios innovadores de Henry Summer, sobre todo Ancient Law (1861), Willage Communities of East and West (1871), Lectores on the Early History of Institotions (1875), Disserttations on Early Eaw and Custom (1883) que abrieron —para la agostada cultura romanística europea— una ventana sobre el mundo entero. De Emil de Laveleye debe ser recordado, aun con todo su bagaje de defectos metodológicos que particularizan su significado, el afortunadísimo volumen De la proprieté et de ses formes primitives.
2
Sea permitido un reenvío a cuanto habíamos tenido ocasión de escribir en Un altro modo di possedere-L'emersione di forme altemative di proprietá alia coscienza giuridica postunitaria, Milano, 1977, pp. 191 ss. (pero particularmente pp. 196-199) (N.T.: Hay traducción española, Historia del derecho de propiedad, Barcelona, 1986).
3
De Gustavo Bonelli es ejemplar el ensayo sobre I concetti di comunione e di personalitá nella teórica delle societá commerciali (1903). Para Salvatore Romano pensamos en sus reflexiones Sulla nozione di proprietá expuestas en la primera asamblea del Instituto de Derecho Agrario internacional y comparado de Firenze (1960).