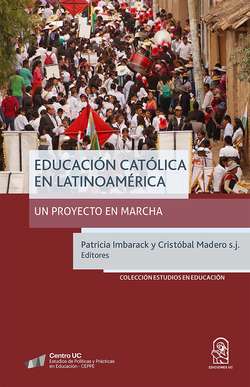Читать книгу Educación católica en Latinoamérica - Patricia Imbarack - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIntroducción
PATRICIA IMBARACK D.
Facultad de Educación UC
Pontificia Universidad Católica de Chile
CRISTÓBAL MADERO, S.J
Departamento de Política Educativa y
Desarrollo Escolar
Facultad de Educación
Universidad Alberto Hurtado
Introducción
Este libro busca ser un referente para todos aquellos que comparten la preocupación por entender un sistema, un tipo de instituciones educativas y un tipo de proyecto educativo que se alinea con la misión de la Iglesia. En esta introducción queremos dar cuenta de por qué un libro sobre educación católica es necesario y, con mayor especificidad, por qué uno sobre América Latina es urgente. Al final de esta introducción se menciona la contribución de cada capítulo.
¿Por qué un libro sobre educación católica?
Pensar el binomio educación católica lleva a la pregunta por la pertinencia de una educación que se adjetiviza con lo católico en la sociedad actual. Tanto en el espacio público como en el privado, ya sea en el secular o en el religioso, pensar la educación católica conlleva una pregunta mayor: aquella por lo relevante o no de lo religioso en el espacio público, ámbito donde la educación es una manifestación más. En otras palabras, delinear los contornos de la religión y lo religioso en un tiempo de modernidad (Berger, 2014; Casanovas, 2011) puede ser extremadamente exigente, pero necesario para hablar de educación católica hoy. Después de todo, la educación católica no es cualquier tipo de educación. La Iglesia Católica es la que proporciona el mayor número de ofertas educativas formales en el mundo y este número sigue creciendo: en las últimas décadas, los estudiantes que reciben educación de instituciones católicas casi se han duplicado, y están aumentando a un ritmo incluso más rápido que la población general y la de aquella parte que se autodefine como católica (Estadísticas, 2018).
El lugar de lo religioso en la vida pública ha experimentado transformaciones no solo a nivel social de manera evidente (i.e. la separación de la Iglesia del Estado), sino también al nivel de la conciencia individual de las personas, creyentes o no. Se trata de un tipo de secularización caracterizada por el concebirnos y concebir la vida social dentro de un marco de inmanencia donde las referencias trascendentales pierden su relevancia (Taylor, 2009). En este escenario, la expresión religiosa católica adquiere un rostro más individual, más subjetivo y privado, pero precisamente por eso es aún más importante y urgente de evidenciar.
Se trata de una experiencia religiosa que quiere seguir siendo relevante para anunciar una buena noticia en el mundo a través de la labor educativa (Congregación para la Educación Católica, 2014). No obstante, las profundas heridas causadas por abusos sexuales, de poder, y de conciencia de parte de miembros de la Iglesia, especialmente sacerdotes y religiosos, y la negligencia en adoptar una postura más fuerte para reparar las injusticias del pasado, ponen en jaque las virtudes de un subsector de educación intrínsecamente unido a la Iglesia y cuyo declive afecta proporcional y directamente su quehacer. Tales ofensas son posibles solo allí donde la fe ya no determina las acciones del hombre.
Si bien muchos de los casos corresponden a hechos ocurridos veinte, treinta y hasta cuarenta años atrás, y aunque la proporción de los abusadores no llega al 6% del total de religiosos, la magnitud de los hechos abusivos mismos, dentro y fuera del ámbito escolar, sumada a la publicidad asociada, genera la pregunta pertinente sobre al efecto que estos hechos tienen en los establecimientos educacionales católicos. Participar de la comunidad escolar de un establecimiento católico se cargaría de un simbolismo diferente. A modo de ejemplo, luego del destape en la diócesis de Boston en el año 2002, el número de establecimientos católicos disminuyó en 14%, y la publicidad sobre los casos de abuso en ese tipo de establecimiento explica 5% de la disminución (Dills y Hernández-Julián, 2012). La realidad chilena y latinoamericana no difiere en mayor medida de lo descrito, y es el Papa Francisco quien, en su Meditación para los obispos de Chile del 15 de mayo de 2018, refiere a una transformación de la Iglesia respecto de su centro, ensimismándose en sí misma, perdiendo su voz profética.
¿Cómo puede entonces la educación católica seguir siendo un actor relevante en el anuncio de la buena noticia en una Iglesia atrincherada? “A la Iglesia le aguardan tiempos muy difíciles. Su verdadera crisis apenas ha comenzado todavía. Hay que contar con fuertes sacudidas. Pero yo estoy también totalmente seguro de lo que permanecerá al final: no la Iglesia del culto político, ya exánime, sino la Iglesia de la fe. Ciertamente ya no será nunca más la fuerza dominante en la sociedad en la medida en que lo era hasta hace poco tiempo. Pero florecerá de nuevo y se hará visible a los seres humanos como la patria que les da vida y esperanza más allá de la muerte” (Ratzinger, 2007: 7).
La educación católica cumple un rol relevante al interior de la Iglesia tanto en un sentido funcional práctico como en el plano trascendental. Práctico, pues son las instituciones educativas católicas donde para muchos se da la transmisión de la fe y se viven experiencias religiosas. Trascendental, pues una escuela está invitada a ser Iglesia doméstica. La comunidad escolar es una Ekklesia en el profundo sentido de la palabra. Pero, tan importante como lo anterior, es el rol de la educación católica en incorporar a los estudiantes en la vida democrática y en la vida social. Al hacer eso no solo cumple su rol de formadora de mujeres y hombres para que habiten la comunidad extendida, sino también aporta desde su perspectiva a la diversidad de la sociedad. Para quienes entendemos que la sociedad tiene uno de sus fundamentos en el pluralismo, es del todo relevante reconocer en la escuela católica una de las instituciones fundantes de la sociedad, que provee y protege tal pluralismo. Las instituciones educativas católicas esperan de sus estudiantes un compromiso generoso con la sociedad en la que viven y un continuo deseo de mejorarla. Es en la educación en donde ese ser co-responsables se imprime con mayor claridad para mujeres y hombres.
A decir verdad, hoy cualquier trabajo en educación aparece cada vez más arduo por las condiciones, muchas veces precarias para una gran mayoría, y también por los contextos de cambio permanentes e incrementales. En el caso de la educación católica, a esas dificultades se suma la de convivir en una cultura altamente secularizada, que tensiona el quehacer de las instituciones en a lo menos dos vertientes. Por una parte, el agnosticismo, cuya génesis es el reduccionismo del intelecto a la razón funcional y práctica, que tiende a suprimir el sentido religioso tan propio del ser humano. Por otra parte, la relativización y destrucción de los vínculos trascendentes, cuya consecuencia fragiliza a las personas en sus relaciones recíprocas. Bien vale entonces la pregunta por cómo la educación católica ejerce un espacio importante de influencia en nuestra sociedad bajo un contexto que, si bien no es nuevo, resulta claro que llegó para quedarse.
Dedicar un libro a la educación católica permite aproximarnos de manera actualizada a los grandes desafíos que esta encuentra. Con este libro queremos aportar a la reflexión general sobre tres desafíos: la calidad y excelencia, la dimensión antropológica, en concreto la pregunta por la mujer y el hombre a formar y, finalmente, el diálogo fe y cultura. Identificamos que estas tres temáticas son enclaves de lectura que la educación católica debe cruzar y resolver satisfactoriamente para gestar procesos educativos que respondan a las necesidades del tiempo actual; y si bien no se trabajan de manera explícita en el libro, estos ejes son transversales a cada una de sus contribuciones.
El primer desafío trasciende la mirada a las instituciones y se reparte entre las diversas formas en las que la Iglesia se acerca a la educación. Se trata de una tensión entre calidad y magisterio. Se tiende a considerar que, por su catolicidad, la institución educativa católica se encuentra obligada a transar la formación en la fe por calidad y excelencia. Juan Pablo II dio luces sobre esta tensión en la constitución apostólica Ex Corde Ecclesiae, de 1990. Ahí mostró que no por el hecho de ser católica una institución (en este caso, una universidad) declina en calidad, sino más bien valora esta dimensión al máximo, toda vez que tiene como misión fundamental “la constante búsqueda de la verdad mediante la investigación, la conservación y la comunicación del saber para el bien de la sociedad” (Ex Corde Ecclesiae, n.30). Desde esta perspectiva una comunidad educativa católica se distingue por la inspiración cristiana de las personas y de la comunidad misma, por la luz de la fe que ilumina la reflexión, por la fidelidad al mensaje cristiano y por el compromiso institucional al servicio del pueblo de Dios (cf. ib., n.13). Es claro que la pregunta por la excelencia va ligada al sentido de dicha excelencia -ligada a un ‘para qué’- que en el caso de las instituciones educativas católicas se ve tensionado. Esta tensión se expresa entre el polo de las métricas, indicadores de productividad, e índices de rendimiento (por nombrar algunas) y el polo de la construcción del Reino, la posibilidad de contribuir a un país más justo, más orientado al bien común, que da cuenta de la responsabilidad de unos por otros. Cuando las instituciones educativas católicas ignoran o desconocen esta tensión, dejan de ser fieles a su razón de ser y fácilmente podrían entrar en una inercia por buscar un exitismo ausente de Dios o que busca a un Dios lejano del correlato de efectividad y eficacia que marca las coordenadas actuales.
Un segundo desafío es el que viene de la mano de la pregunta antropológica por el qué es ser humano. Esta pregunta constituye una temática central en el quehacer de las instituciones de educación católica, pues en su resolución se juegan las grandes decisiones del tiempo venidero: la concepción del hombre y de la mujer en filiación y relación con Dios. ¿Será Dios o será el hombre la medida de todas las cosas? De las respuestas a estas y otras preguntas dependen la relación entre ciencia y técnica, entre saber y fe, entre otros pares claves.
Finalmente, un tercer desafío es la relación entre fe y cultura, un campo que concierne especialmente a la educación católica. Esta relación se da de manera especial en el diálogo entre pensamiento cristiano y ciencias modernas. Participar de tal discusión exige personas especialmente competentes en cada una de las disciplinas, dotadas de una adecuada formación teológica y capaces de afrontar las cuestiones epistemológicas a nivel de relaciones entre fe y razón. Dicho diálogo atañe tanto a las ciencias naturales como a las humanas, las cuales presentan nuevos y complejos problemas filosóficos y éticos.
Todos estos desafíos se asocian al gran reto transversal de la identidad. La identidad lleva a toda institución de educación, incluyendo a aquellas de corte confesional, a preguntarse por la forma en que puede diferenciarse de sus pares, pero al mismo tiempo a identificar elementos comunes que le permitan sentirse parte de un conglomerado de instituciones que están al servicio de la formación de las futuras generaciones. En dicha tensión la educación católica puede enrielarse en dos sendas igualmente peligrosas: ceder y mimetizarse, perdiendo identidad o, en el otro extremo, encapsularse y transformase en un gueto, justificándose en la exclusión como medio de diferenciación. Ambas salidas opacan la belleza y oportunidad de la educación católica en una sociedad plural que requiere de diversas ofertas formativas.
¿Por qué un libro sobre educación católica en América Latina?
La reflexión que este libro invita al lector a hacer no es en el vacío, sino de manera muy concreta en un contexto temporal y regional claro. Si bien existe literatura abundante sobre educación católica a nivel global, ese no es el caso de la educación católica en América Latina. La carencia de una reflexión latinoamericana sobre educación católica en la región es grande. Y esto es especialmente grave por dos razones.
La primera tiene que ver con lo que históricamente ha significado, para el mundo educativo, la contribución de la Iglesia Católica en este territorio. Las primeras escuelas estuvieron ligadas a las órdenes religiosas que llegaron al continente, a causa de la fuerte necesidad de evangelizar a la población americana y transmitir las enseñanzas del Evangelio. Ya desde su llegada, y mucho antes de los decretos reales, las órdenes religiosas comenzaron a fundar escuelas. Luego, el paso hacia la educación superior fue la consecuencia natural del progreso del binomio educación-Iglesia.
La segunda razón es que América Latina continúa siendo el continente que concentra más católicos en el mundo, aun cuando se experimentan importantes procesos de metamorfosis, centrados en el declive de la afiliación institucional a la Iglesia Católica, el aumento de la desconfianza en la institución y especialmente la jerarquía eclesial, el abrupto aumento de la desafiliación religiosa e increencia, y el aumento de la diferenciación religiosa y estilos individualizados de religiosidad (Aznar, 2017; García, 2018). Se hace necesaria una reflexión más profunda dadas estas razones.
Hace poco más de 60 años se creó la Conferencia del Episcopado Latinoamericano y el Caribe (CELAM). Consistentemente, esta conferencia ha puesto el tema de la educación católica como parte de una reflexión que se ha ido complejizando. Así, por ejemplo, la única referencia a educación en la conferencia de Río de Janeiro en 1958, se refiere a la educación y la justicia social. Medellín expande el tema de la educación a la educación de la conciencia, y a su rol en la formación de un hombre nuevo y liberado. Puebla hace un énfasis en que la educación debe servir a la nueva evangelización. Santo Domingo, en 1992, incluye tres nuevos temas con los cuales se debe relacionar la educación católica: los medios de comunicación, la sexualidad humana y el mundo indígena. Finalmente, Aparecida pone el tema de la calidad de la educación como central (Madero, 2018). Existe un desarrollo de la reflexión sobre educación a nivel pastoral que no ha tenido un paralelo a nivel intelectual/académico. No por nada la emergencia educativa declarada por Benedicto XVI (2008), es asumida de manera especial por parte de obispos de América Latina y el Caribe, quienes conciben con claridad la necesidad de priorizar la educación porque ella se encuentra en crisis o en estado de emergencia (XXIII Congreso Interamericano de Educación Católica en Panamá, 2013). Este libro busca contribuir a abordar tal emergencia.
A diferencia de Europa (España, Italia, Reino Unido, entre otros) o de Estados Unidos, el desarrollo del tema que convoca en este libro es débil en la región. A modo de ejemplo, no operan centros dedicados a la investigación, ni revistas académicas especializadas en el tema, ni tampoco, entre los investigadores que generosamente han participado de este proyecto, agendas de investigación que tengan la educación católica como foco único de su investigación. Por eso, este libro busca no solo aportar a una reflexión, sino también hacer conciencia de la necesidad de avanzar una agenda en este tema. Por ello priorizamos el que sus autores fueran latinoamericanas y latinoamericanos. La constatación de la dificultad para encontrar colaboradores y colaboradoras constituye en sí misma una de las principales razones que nos motivaron a perseguir este proyecto. Este libro busca ser, a nuestro entender, un primer esfuerzo más sistemático por levantar voces de la región en cuanto a la investigación en educación católica, las que en su mayoría son resultado de un trabajo interdisciplinario y mancomunado.
Cinco miradas a la educación católica en América Latina hoy
El que la educación tenga un carácter situado, histórico y contextualizado, hace de su estudio una empresa compleja. En concreto, hace que sea imposible una aproximación mono-disciplinar. Es por ello que quisimos que este libro fuese una contribución de diversas disciplinas a la comprensión de la educación en este tiempo y en esta región.
El libro está ordenado en cinco partes, que aportan cinco miradas sobre lo que la educación católica en la región es y hace. En cada una de ellas hay capítulos que relevan el aporte que la educación católica hace a la sociedad y a la Iglesia, en el plano de los desafíos señalados en la primera sección de esta introducción. Desde el punto de vista de las regulaciones y reformas, la identidad de la escuela y la educación católica, lo que ocurre al interior de las salas de clases, el contexto en el cual se emplaza y lo que produce en la persona, este libro busca poner en diálogo a la escuela católica con la sociedad, la Iglesia y los sistemas educativos.
La primera mirada apunta al contexto de la educación católica en la región. En el capítulo 1, Adriana Aristimuño -de la Universidad Católica del Uruguay- estudia cómo los cambios sociales, culturales y religiosos que han tenido lugar en las sociedades contemporáneas afectan la manera en que las instituciones educativas católicas del Cono Sur responden asertivamente o no a los desafíos actuales. Luego, en el capítulo 2, Cristóbal Madero s.j. muestra cómo evoluciona la participación de las instituciones escolares católicas en el conjunto de los sistemas escolares nacionales en la región. Por último, en el capítulo 3, Juan Cristóbal García-Huidobro s.j., delegado para la educación escolar de la Compañía de Jesús en Chile, aporta, desde una mirada contextualizada, los cambios y retos curriculares que experimentan las escuelas católicas en el continente.
Una segunda mirada aborda las regulaciones y reformas que ocurren en la región, y que afectan a las instituciones católicas. Los capítulos que aquí se reúnen dan cuenta de regulaciones a las que la educación católica en América Latina se ve sometida en el presente, dado un contexto de permanente ajuste y reforma administrado por el nivel central. Se trata de regulaciones de tipo legal, así como de gestión y cultura organizacional al interior del subsistema educativo católico y sus establecimientos. Diego Durán, actual rector de la Universidad Católica del Maule, analiza en el capítulo 4 las tensiones que las regulaciones generan en las instituciones educativas católicas.
La tercera mirada radica en la identidad e identidades propias de las instituciones de educación católica, a nivel de los estudiantes que se educan en instituciones católicas, de los docentes y líderes que trabajan en esas instituciones, y en la misma institución educativa católica como organización en un contexto público. De este modo, en el capítulo 5, Mariana Molina se pregunta por las dificultades que supone la coexistencia de valores morales distintos, cuando no contradictorios, en un sistema social determinado, y por qué relevancia adquiere la educación católica en tales contextos. Para ello provee de dos casos de estudio: Chile y México. Por su parte, en el capítulo 6, Patricia Imbarack y María Angélica Guzmán-de la Pontificia Universidad Católica de Chile- estudian el fenómeno de la elección de escuelas católicas en Chile, indagando en qué es aquello que hace atractivo un proyecto escolar con una identidad católica. Finalmente, en el capítulo 7, Rodrigo Mardones y Alejandra Marinovic evalúan los lineamientos y enseñanzas del Magisterio que definen la identidad de la educación católica vis a vis los principios declarados por la política pública de educación ciudadana en Chile.
La cuarta mirada es hacia la sala de clases. Aquí, Andrés Moro expone, en el capítulo 8, perspectivas y propuestas respecto a pedagogía y currículo en instituciones educativas católicas en Chile, desde el punto de vista de la enseñanza de la religión. A continuación, en el capítulo 9, José Ivo Follman s.j. presenta una reflexión sobre el cambio experimentado desde los años 60 en la escuela católica en Brasil. En concreto, muestra cambios a la organización nacional de la educación católica en un contexto de fuerte competitividad de mercado, y un reciente debate sobre las formas más apropiadas de prácticas de inclusión socioeducativa al interior de las salas de clases en entidades educacionales católicas y similares. Cerrando esta sección, Jaime Bonilla hace lo propio, en el capítulo 10, para el caso de Colombia. Sin restringirse a la enseñanza religiosa, el autor la ubica como centro de la discusión dada su importancia como lugar de transmisión de la fe.
La última mirada se dirige hacia la persona como sujeto de una educación católica. Se trata de una reflexión por Aldo Giacchetti. En el capítulo 11, asume una comprensión relacional de la educación, y es desde ese espacio que propone una mirada integral a la persona que se educa, revisitando la tradición sapiencial como posible alternativa en el contexto actual de cambio de época y declive de aproximaciones globales al rescate de la educación católica.
Esperamos que estas cinco miradas permitan a los distintos tipos de lectoras y lectores, la posibilidad de leer, ahí donde más necesiten, iluminación para estimular su trabajo académico, docente o pastoral. Para algunos, la lectura completa será una necesidad, mientras que para otros, la focalización en una mirada específica será suficiente. Sea cual sea la elección, esperamos que este esfuerzo de una comunidad intelectual sirva al propósito de llevar la buena noticia de Jesús hasta los confines de las instituciones educativas católicas de nuestra región… y más allá.
Los editores
Referencias
Aznar, F. J. (2017). La religiosidad en un contexto secular. Scio. Revista de Filosofía (13), 297-318.
Belmonte, A. y Cranston, N. (2013). The religious dimension of lay leadership in Catholic schools: Preserving Catholic culture in an era of change. Journal of Catholic Education, 12(3), 294-319.
Benedicto XVI (2008). Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI a la Diócesis de Roma sobre la tarea urgente de la educación.
Berger, P. (2014). The many altars of modernity: Toward a paradigm for religion in a pluralist age. Boston, MA: De Gruyter.
Casanovas, J. (2011). The secular, secularizations, secularisms. En C. Calhoun, M. Juergensmeyer y J. VanAntwerpen (Eds.), Rethinking secularism (pp. 54–74). Oxford, UK: Oxford University Press.
Dills, A. K. y Hernández‐Julián, R. (2012). Negative publicity and catholic schools. Economic Inquiry, 50(1), 143-152.
Ex Corde Ecclesiae, Constitución Apostólica promulgada por SS. Juan Pablo II el 15 de agosto de 1990.
García, J. A. S. (2018). El proceso de secularización: Apuntes sobre el cambio histórico de la religión a la ciencia. Revista Internacional de Sociología, 60(31), 59-79.
Madero, C. (2018). New thinking about Catholic education from Latin America: What the bishops said at Medellin (1968), Puebla (1979), Santo Domingo (1992), Aparecida (2007). International Studies in Catholic Education, 10(1), 30–43. doi: 10.1080/19422539.2018.1418944
Taylor, C. (2009). A secular age. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Schumacher, E. F. (1990). El mayor recurso: la educación. Madrid: Hermann Blume.
Ratzinger, J. (2007). Fe y futuro. Desclée de Brouwer.