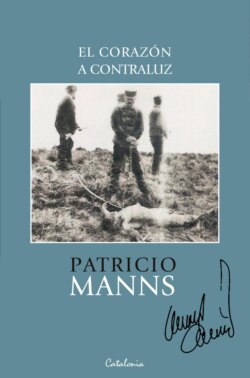Читать книгу El corazón a contraluz - Patricio Manns - Страница 10
VI
Descripción de los soñadores de ciudades
ОглавлениеNo pocos mataban el tiempo en La Pulpería afilando su facón o limpiando su rémington. Para hacer esto se instalaban en los corredores, cercados por cajas de botellas de grapa, entre monturas y avíos de cuero con espeso olor a curtiembre o vaharadas de animal sudado. Ciertos cuchillos reverberaban como espejos, tanto, que algunos los afirmaban de canto en una ventana para afeitarse. Esta era la razón por la cual los afeitados usaban dos facones en el cinto: no podían manchar con sangre el que servía de espejo, aunque la sangre no refleja el rostro del muerto, sino el del matador, pero de una manera muy turbia.
No siempre los aguzaban: a menudo los limpiaban de aquellas sangres traídas de la tundra, pues ya lo han dicho: la sangre se seca en el cuchillo cubriéndolo con una pátina de laca. Esta laca morada es perceptible hasta a una legua de distancia y significa: “Paso, yo he matado”. Pero tanto la laca sanguínea como el aguzar les tomaban horas, porque no solo estaban obligados a cumplir esa tarea, sino que ella les complacía en extremo. Así, realizaban cada movimiento con mucha lentitud, aprovechando el tiempo. Inclinados, con un pitillo humeando bajo los mal cuidados mostachos –cuando los había– frecuentemente amarillos de nicotina, se empecinaban en concluir un callado trabajo que en uno u otro caso no podía producir sino remordimiento, aunque todos lo negaran levantando las voces. El remordimiento, entonces, parecía ser apenas una secreción estigmatizada de la conciencia de los débiles y de los cobardes. Aquellos de mirada dura, profundamente decididos a regresar un día a los lares perdidos, a la mágica tierra originaria que la distancia pintaba de nostalgia, limaban en cruz la punta de plomo de las balas para que al abrirse dentro de la carne enemiga, mataran con más anchura, más rapidez, más seguridad. La cuestión capital era la vida puesta en juego, primero la propia, luego la de los otros, vestidos o desnudos. El rito de la preparación matinal de las armas pasaba antes que nada por el amordazamiento de la conciencia, la congelación de la conciencia y de algunos otros sentimientos, afluentes de ella: la piedad, la sinrazón, el asco al contemplarse de repente las manos carniceras, la repulsión al considerar sus rostros ante el espejo –aun fuera el del cuchillo–, rostros que por dibujar un aprendido y permanente rictus de suma crueldad, deformaban el espejo, retorcían el cuchillo, y no al revés. Pues nadie viene a la vida matando: arrastradas por el viento de un tiempo maligno es que las manos de muchos hombres terminan volviéndose bermejas. Más de alguno intuyó tal vez que, ya de regreso, si escamoteaba su cuerpo a la muerte de la tundra, continuaría matando en su aldea natal, porque la muerte de los otros asume el carácter de una costumbre bien anclada en la siquis del cuchillero o del tirador, cada vez que se trenza en una disputa o un malentendido, una mujer o una mirada torva. La convocatoria de la muerte es una apuesta cuyo resultado dirime toda diferencia.
El aguardiente les entraba al cuerpo y les salía casi agua ardiente del cuerpo, calentándolo, para protegerlo de la soledad y el desamparo, y para dejarlo siempre apuntando hacia adelante, allí donde estaban los otros apuntando para acá. Una parte de la esperanza de vida suplementaria se nutría del acto de limar la punta de las balas o limpiar las entrañas de las armas de fuego con mortal rigor. La muerte era la muerte del otro, o todo estaba en juego por una sola bala atascada, por un solo silencio del gatillo.
Todos poseían el arte de reconstituir ciudades sobre sus cabezas –ciudades probablemente desaparecidas para siempre de la contigüidad física del soñador–a partir del humo de los cigarrillos, de las pipas, de la neblina que surge de las copas. Entre algunas de tales ciudades se estiraban ríos fortuitos, muy anchos y muy calmos, pues procedían de la memoria, y en la memoria, la violencia se estraga un poco, las olas se aplanan, el fuego se agazapa. Cuando lo que emergía del humo era un río, el efecto de los puentes intimidaba al aguzador de cuchillos, atolondraba al deshollinador de fusiles, allegaba temblores a la mano tatuada, la que esperaba degollar el juego de los otros con una carta de oro, esas cartas que caen de la mano y arrasan, que tienen el filo de una espada y portan consigo el polvo de la luna sobre los cementerios. A veces se estiraba también una calle encima, o un grupo de edificios, o casas solitarias irguiéndose en mitad de un campo de fresas, o al costado de un trigal o frente a una hortelanía de papas, repollos, rábanos, ajos y cilantro. Entre el portento de la luz de un mediodía apócrifo, corrían sombras de sonrisas negras, como las sonrisas impresas en el negativo de una fotografía, de las que cierto sedimento anodino fue captado y retenido para siempre en el cartón que sustituyó a la memoria, eternizado por un irresponsable dedo que suplantó a la memoria. Porque no siempre la memoria es un privilegio del intelecto. Las figuras, las casas, los prados aledaños trascendidos por los frutos salvajes o las manzanas domésticas, los descascarados edificios irreconocibles, los muelles vacíos, los pañuelos deshabitados, pasan como gotas de agua o coágulos de sangre a través de los intersticios de una piedra muy alta, una piedra que flota entre todas las piedras del universo y que, naturalmente, ignora lo que sucede con aquello que secreta sobre esa clase de ciudades que los sueños reconstruyen con nebulosa paciencia, con ahínco horizontal, incluidos los sueños de la vigilia. La arquitectura recreada por el soñante es una arquitectura que abruma su espíritu en forma regular, ya que es deforme, cambiante, lúdica, y por ello, imposible de retener, ni menos, de reconocer, reflejándose en el pozo del corazón como la transfiguración de un acto muy sombrío. Las ciudades son un espacio inhumano donde los hombres albergan la mayor parte de sus vidas. Solo una pequeña parte de sus vidas es hospedada en los desiertos, en las tundras, en las estepas, en las islas, en las montañas, en los valles solapados o abiertos. Pero las ciudades perdidas y recobradas por el sueño se parecen como dos gotas de sangre, y las gotas de sangre se parecen como dos o más ciudades hundidas en el pecho de los soñadores de ciudades. Acabado el trabajo diurno, y habiendo bajado sus andamios el crepúsculo, llegaba la hora natural de La Pulpería, de la grapa, la hora en que se reaguzaban los cuchillos mellados por aquel pesado trabajo de desollar corderos, de escarbarse los dientes, de cortar orejas, y se limpiaban los fusiles anegados con la sombra negra de la pólvora y de los presentimientos. Porque una vez, a Anatolio Seisdedos se le trancó el arma. Frente a él, sentado en el suelo, herido, había un falso buscador de oro, que le apuntó diciéndole:
—Me queda una sola bala verdadera. La tenía guardada para mí en caso de apuro sin vuelta. Ahora es tuya.
Y le disparó a sangre fría.
Así murió Anatolio Seisdedos, y todos tenían muy presente su circunstancia de entrevero. Los fusiles sustituían a las hachas para limpiar las tierras, no de árboles, porque allá los árboles forman parte de una antiquísima leyenda, sino de hombres. Las hachas, las hoces, desbrozarían a lo más la mala hierba, los bosques que no habían vuelto a nacer todavía. Los fusiles preludiaban en cambio la muerte de unos hombres que habitaban esos parajes mucho antes que la primera de las pirámides del mundo hurgara las entrañas del cielo con su cuerno de luz.
Pero solo una parte de los hombres subía hasta La Pulpería. Los otros quedaban de imaginaria, como en los viejos cuarteles de los viejos ejércitos. El capitán Julio Popper –que había sido efectivamente ingeniero de zapadores en alguna que otra misión del ejército francés, en particular durante su estadía en el Comptoir de Chandernagor, en la India, tras su paso por la Escuela Politécnica de París– había rescatado esa palabra compuesta “de imaginaria”. Porque no resultaba lo mismo decirle a esa marejada de gaznápiros desharrapados y malolientes, pero intensamente épicos y colosales soñadores de ciudades: “—Ustedes ocho se me quedan de guardia esta noche”, que asestarles con un aire de marcial complicidad: “—Esta noche, ustedes diez se me quedan de imaginaria—”. Así, el sufrimiento que cada uno había descifrado ya en incontables horas de soledad y miedo, se transmutaba en poesía. El imaginaria solía contar las estrellas y medir el volumen de las nubes cuando eran visibles, apoyado en los portones de la entrada principal de El Páramo. O bien, mirar hacia la noche cerrada desde cualquiera de las torretas construidas sobre el muro rectangular –mezcla de troncos, piedras, tierra gredosa y largas trenzas de coirón, para mantenerlo durable, sólido y útil–, escuchando los gritos, los denuestos, el eufórico sonido de los que se encontraban en La Pulpería, distante un par de kilómetros, a lo largo del camino empinado que partía de la fortaleza. Al mismo tiempo, capturaban con la mirada gruesas nubes preñadas de agua o de nieve, las que parecían volar al encuentro de las casas, de los talleres, de la Cosechadora de Oro, de los establos, de las bodegas, de la armería, del polvorín, bajando primero invisibles por las laderas de la invisible Cordillera Carmen Sylva. O todavía, castañeteando los dientes en las madrugadas glaciales de Tierra del Fuego, cuando el viento del invierno, desgajándose sobre la tundra, arrancaba las orejas, disolvía las fosas nasales, trituraba los labios, trizaba los dientes, si el hombre de imaginaria no abrigaba su rostro, su cráneo, su cuello, bajo la rústica capa maternal cosida con la piel de los chiporros muertos. De pie aguardaban los asaltos, a veces organizados en el acontecer inevitable de la modorra, a veces precedidos por un grito real del primer imaginaria caído tras una súbita descarga de flechas y venablos, o el mortífero vocabulario de los fusiles brotando de la sombra sin decir agua va. Porque Julio Popper mataba vestidos y mataba desnudos, y en consecuencia, El Páramo era el punto de anclaje de los furores convergentes de desnudos y vestidos. Metiéndose mucho en lo oscuro, pegándose a los postones en los que se enroscaban las lenguas del hielo, o dejando pasar con un esquive los brochazos de nieve que se acumulaban en el suelo, o se iban desperdigando en ráfagas violentas, destruida su inocencia aparente por la memorable revelación ciclópea de los ventarrones de fin de mundo, el imaginaria se acurrucaba gimiendo, maldiciendo, defendiendo su vida del abrazo parásito de la muerte, que nunca dejaba de rondar alrededor de su desvelo o su modorra, de su estar vivo o de su estar cansado. El imaginaria tosía entonces para escuchar la certeza de su vida, para preguntarles a los demás imaginarias si él estaba vivo y si los otros lo estaban todavía. Y a lo lejos, respondían sus compañeros de imaginaria con sus toses singulares: tosiéndose en la noche los unos a los otros, perros yertos ladrándose sin gozo para reconocerse, para comprobar que inmóviles, seguían marchando sin moverse hacia el alba, y que en la mesa suculenta del alba los esperaba humeando una taza inmortal de caluroso café con aguardiente.
Hasta los puestos de vigilia venían entonces, en mitad de alguna calma, las sombras incorpóreas de ciudades ya vividas, ya canceladas en la opción del soñador, convertidas en obsesión solo por irrecuperables. Bajo condiciones normales nadie hubiera vuelto a pensar en ellas, puesto que, a causa del tiempo transcurrido, no se podía retornar a ellas mismas. A lo sumo, lograrían ingresar a otra ciudad, que ocuparía entonces el sitio de la anterior, una ciudad reconstruida sobre la antigua, la que moraba en el recuerdo enfermo. En general, las ciudades entrevistas durante la vigilia tienen nombres, figuran en los mapas, y lo mismo sucede con los ríos, con los puertos, las calles, las colinas circundantes, los parques. Y los monumentos de Generales de hierro –solo en las estatuas– cabalgando caballos de hierro, cagados por muchas generaciones de palomas, erguidos sobre una gloria apócrifa, empuñando una apócrifa espada, contenidos al interior de un bélico gesto apócrifo, frente a apócrifos enemigos, lanzando un alarido apócrifo, remedo de la eternidad indiferente, eternidad también cagada por los pájaros. Si un hombre abandona un día aquello, en la memoria de este hombre resurgirá, pero apenas el todo hacinado como una nube de escombros. Las piezas que componen el pasado son nada más que rompecabezas de humo. Y es por tal motivo que el imaginaria veía desfilar bajo la luna o sobre la nieve, los restos petrificados de la totalidad de lo que creía atesorar como suyo, y que no era otra cosa que un empecinado desarrollo tumoral en el maduro espejismo del inconsciente.
—Oh Carcassone, oh Montmorency, oh Hemmebont, oh Nevers, oh Arràs —murmurarían los labios escarchados de los imaginarias galos. Al anca de los imaginarias cosacos, galoparían Dnieperpetrvsk, y Majach Kala, y Gómel, y Zitomir, y hundido en la frígida resaca ultramarina, adosado al costado occidental de la estepa siberiana, San Petersburgo, donde por aquel entonces Alexander Borodin componía sus óperas, sus sinfonías y sus poemas sinfónicos entre dos campañas militares sobre el Asia Central. A varios, que estaban cerca de allí, les caerían encima las escamas plateadas de Trabzón, de Bursa, de Esmirna, de Uskudar. Más lejos, soñolientos, inertes entre el abismo negro de arriba y el abismo blanco de abajo, se hallarían los que espejeaban con Mulhacén, Badalona, Zaragoza, Vigo o Motril. A cualquiera de ellos, Timisoara se le derrumbaba en el oeste del fortín, pegándose con algún arbitrio a Galatz o a Bucarest. Y esta ciudad –¿qué duda podría caber?– fantasmearía en la pipa de opio de Julio Popper, que vigilaba desde su cuarto la vigilancia de los imaginarias. Quizás por el este, fueron reconstituidas, desdibujadas y giratorias, bañadas por un sol obsceno de tan anacrónicas que resultaban al ser soñadas allí, Taormina, Agrigento, Siracusa, Foggia o Reggio di Calabria. Varios juraron un día que recordaban perfectamente Inveraray. Uno admitió que soñaba con Ayt, el segundo con Liverpool, el tercero con Reading, y el cuarto con Bournemouth. Los lentos pasos con que los imaginarias calentaban los pies hollando la nieve, repercutían como los pasos de otros hombres que marchaban en ese momento, calentando los pies sobre nieves parecidas, pero distantes, caídas en Groningue, Sarrebruck, Kiel, Erfurt, Wilhelmhaven, Hamburgo. O en Bjelovar, en Zadar, en Subótica, ¿y por qué no?, en Kecskomet, en Veszpren, en Nagykanzsa. Los imaginarias más callados parecían venir de Carinthia, de Graz, de Klagenfurt. Sus émulos, de Plovdiv, de Stara Yagora, de Varna. Sus competidores, de Brno, de Bratislava, de Tatras, de Maránske Lázné (también soñada por los de lengua alemana con el nombre de Marienbad). Los de voz dulce y puño duro, eran capaces de oler a distancia la primavera de Porto, o la lluvia tibia cayendo sobre Mondago, y el frío océano del Finis Terrae les recordaría, por contraposición, o una operación de analogía antipódica, el manso y caliente mar de Sétubal o El Algarbe. Habían llegado verdaderamente de lejos los imaginarias del capitán Julio Popper, los jugadores de cartas, los afiladores de cuchillos, los deshollinadores de la memoria, pero en manos del explorador eran una sola y misma entidad, un solo hombre múltiple, necesitado, rencoroso, defendiendo con ciega constancia sus postreros días a costa de los pavorosos postreros días de la raza fueguina, la raza primigenia del Onasín. Es decir, las tierras usurpadas por Popper. Es decir, la Isla Grande de Tierra del Fuego.
—No somos extranjeros en esta parte del mundo, soldados, los extranjeros son todos los otros. Aquí manda y hace tierra el que sabe leer, el que tira primero y mejor. Aquí manda el que enarbola la bandera del progreso como divisa. Yo reconozco América en estas cuatro palabras: Descubrimiento, Conquista, Colonización y Rapiña. Son los otros los que se han llevado todo. Yo lo gano para dejarlo aquí, y quien no está conmigo, está en mi contra.
Por tales razones había noches en que sobre El Páramo caía de repente una lluvia de balas o una lluvia de flechas, y los imaginarias, y los que reposaban en La Pulpería perdiendo sus magros jornales para atravesar una noche más, y los que dormían sobre camastros de hierro, corrían hacia la obscuridad perfectamente inhabitable y borraban las agudas voces de la memoria con el acento grave de los rémington.
No siempre morían. Las heridas eran a menudo atroces, sobre todo porque no existían medios para aliviarlas. Entonces algunos de los conocedores recurrían a la técnica del ungüento. Si la herida fue abierta por una flecha, untaban la flecha con una preparación especial. El preparado lo conservaban siempre dos hombres que habían llegado de Suffolk, uno de los condados orientales de Gran Bretaña, y sus principales componentes lo constituían dos gramos de moho de una calavera humana sin enterrar –lo que en Tierra del Fuego abundaba más que en ninguna otra parte–, un poco de grasa de la rabadilla de un ñandú hembra, y cuarenta miligramos de polvo de los mostachos de un lobo de mar quemados en una cuchara. El lobo de mar tenía que haber muerto sin ayuda del hombre. Los especialistas de las heridas de cuchillo fueron nativos del Condado de Essex. Su técnica consistía en buscar antes que nada el arma. Cuando no era posible encontrarla, sea porque se perdió en el campo de batalla, sea porque el heridor huyó con ella, echaban mano de un facón muy similar, lo engrasaban metódicamente con una porción de tocino entibiado, y lo colocaban atravesado en el lecho donde yacía el herido. Pero otros curanderos, originarios de Baviera, sostenían que el cuchillo debía ser envuelto en un trozo de lino engrasado y puesto cerca de la herida, cuidando siempre de conservar el filo del arma hacia arriba. Para curar la herida de bala se extraía el proyectil. El imaginaria que oficiaba de curandero, generalmente un tipo oriundo de la Baviera renana o de Hesse, metía el proyectil en su boca hasta limpiarlo completamente de sangre. Lo desinfectaba luego con una bocarada de grapa y lo envolvía en un pedazo de tela cortado de la vestimenta del herido, justo en el punto en que el proyectil había penetrado. El principio general de este tipo de medicina espontánea –vieja como el mundo– era el de curar el arma para sanar la herida.
Nunca se vio ojos como esos ojos. Estaban siempre enrojecidos, cargados de un sueño inatrapable, reblandecido el mirar por tantas noches blancas, secos porque no había nada que llorar, más habituados a la vigilia que al reposo, a espiar que a leer, a fisgonear debajo de la basura que a levantarse hasta el paisaje. Ojos que pasaban cada día de una errancia a otra, de una baraja a otra baraja, de una batalla a otra batalla, hasta que en una de esas se les quedaba el parpadear estacado en el sudario de la neblina. Unos por aquí, algunos por allá, se habían ido acercando. Y no bien oyeron hablar de El Páramo, o de las Estancias y sus libras esterlinas, o del oro que parecía cubrir todas las playas del litoral fueguino, atravesaban el Estrecho de Magallanes en la primera barcaza que se ponía a tiro, o en embarcaciones de fortuna, y cruzaban la tundra de la isla que algunos llamaron el Onasín, porque en ellas vivían los Onas, y otros, como Antonio Pigafetta, cronista oficial de la expedición de Hernando de Magallanes, la Tierra del Fuego. Pues nadie sabía explicar por qué motivo, y así hubiera viento, lluvia o nieve, ciertas llamas rompían la oscuridad con lenguas tan altas que su fulgor era perceptible a mucha distancia. Los primeros navegantes conocidos –históricamente otros les habían precedido sin dejar constancia en las bitácoras de su paso por el Estrecho–, atribuyeron estos fuegos a los indios. No obstante, cualquier pazguato de la región, o un marinero sabelotodo, acodado en un bar de Punta Arenas, juraría que aquellas hogueras crepitantes, delgadas y largas como un roble, flameaban ya cuando ningún Selk’nam había nacido aún, y la Tierra del Fuego estaba poblada, entre un sinnúmero de otras especies, grandes y pequeñas, marinas y terrestres y aéreas, por mastodontes, pequeños caballos de largo pelo rojo, y el llamado elefante peludo de la era glacial.