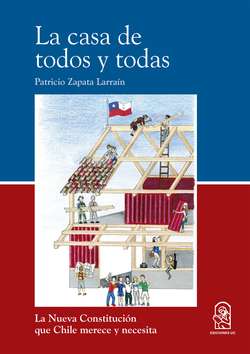Читать книгу La casa de todos y todas - Patricio Zapata Larraín - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPreámbulo
Este es un libro que postula que a chilenas y chilenos nos conviene tener una Nueva Constitución. Ahora bien, y más allá de mis propias preferencias, trataré de ofrecer argumentos que puedan servir a la reflexión de cualquier ciudadano interesado, sea cual sea su punto de vista. En esa línea, he intentado evitar las consignas y los eslóganes.
Este no es un texto para abogados (aunque me gustaría pensar que podría servirle a algún colega de profesión). Es un libro escrito para ciudadanas y ciudadanos con los más distintos estudios, oficios e intereses.
Estoy convencido de que no se necesita ningún título de licenciado en Derecho para tener una posición informada y pertinente sobre los problemas principales que aborda una Constitución Política. Los abogados, más que reclamar algún monopolio en la discusión, estamos llamados, me parece, a poner nuestros conocimientos al servicio de la deliberación de la comunidad. Eso es lo que trato de hacer en este texto.
Antes de entrar en materia, sin embargo, quiero presentar algunas ideas generales sobre el espíritu que anima este trabajo y sobre el contexto en que se discutirá el tema constitucional en Chile en los próximos años. Este preámbulo me permitirá, además, poner algunos parches antes de las heridas.
Esto es serio
“Debe estar contento este señor Zapata al ver que el tema que ha estudiado toda su vida se ha vuelto, tan abruptamente, popular, importante y urgente… ¡Hasta vende libros con esto!”, podría decir el primer escéptico.
¿Contento? Partamos por aclarar este primer punto: ¿Cuál es mi estado de ánimo al escribir este libro?
Digámoslo con todas sus letras: no estoy de fiesta. Por mucho que me fascine la discusión constitucional –que, efectivamente, me fascina–, no se me escapa que, para muchos compatriotas, los últimos meses, comenzando el 18 de octubre de 2019, tiempo en el cual el debate constituyente gana impulso, han sido tiempos de dolor, angustia y estrés.1
Como no vivo en una burbuja, mientras escribía estas líneas no podía dejar de pensar en las personas que lo han pasado mal.
Tuve siempre muy presente, en primer lugar, a esas familias que han sufrido lo indecible porque una hija o un hijo, una mamá o un papá, ha sido víctima de la violación de sus derechos por parte de Carabineros. Me han acompañado, entonces, los nombres y rostros de quienes han perdido la vista, o la vida, producto del uso irracional de la fuerza por parte del Estado.2 O que han sido objeto de golpizas brutales o abusos sexuales en manos de policías que traicionaban su razón de ser.3
Del mismo modo, empatizo con esas muchas otras comunidades y familias que han sido víctimas directas o indirectas de actos antisociales contra estaciones de metro, iglesias, supermercados o pequeños negocios. Solidarizo, entonces, con el sufrimiento de quienes han sido agredidos o amenazados por encapuchados violentos y, también, con la desolación de quien ha perdido su fuente de trabajo porque el restaurante u hotel donde trabajaba fue saqueado o vandalizado. Mi solidaridad incluye, por supuesto, a esos cientos de funcionarios policiales que han sido objeto de violentos ataques en estos meses.
Queda claro, entonces, que este libro no ha sido escrito con cotillón. Los hechos recién descritos me afligen y me preocupan. Advierto, entonces, que la discusión constitucional se produce en un momento complejo. Complejo por las heridas abiertas. Los miedos. Y por una violencia que sigue manifestándose.
Tengo presente, también, la dificultad adicional de un panorama económico negativo. Y si durante 2019 la economía nacional creció apenas un 1,2%, las últimas proyecciones disponibles para 2020 prevén un crecimiento de 0,9%.
La verdad es que siempre he entendido que los procesos constituyentes son asuntos extremadamente serios y que, dadas las expectativas e incertidumbres que se abren, deben ser abordados con rigor. Así lo manifesté en varias ocasiones en 2016 a propósito de mi rol como presidente del Consejo Ciudadano de Observadores.4 Y si prediqué responsabilidad en 2016, con mayor razón intento aplicarla ahora.
Sobre la violencia y las violaciones a los derechos humanos
Ninguna valoración de la importancia histórica de poder tener en Chile, por primera vez, un proceso constituyente altamente participativo, me ha llevado a naturalizar, trivializar o justificar la violencia que se ha vuelto tan recurrente a partir del 18 de octubre de 2019.
He sido claro en rechazar la violencia y condenar a quienes la emplean, sea que se trate de núcleos anarquistas, narcos o lumpen. A diferencia de varios en la centroizquierda y la izquierda, que a fines de 2019 y principios de 2020 se han mostrado acomplejados o cohibidos ante la presión de las redes sociales y las funas, mi discurso en la materia ha sido claro y tajante.5
En todo caso, no me he limitado a la condena. He apoyado públicamente ciertas medidas que pueden ser útiles al objetivo de poner fin a la acción de los violentistas. En su momento, señalé que el toque de queda decretado en el contexto del estado de emergencia me parecía, dadas las circunstancias, una medida sensata y proporcional. Respaldé la reforma legal que tipifica más precisamente las hipótesis de saqueo. He manifestado mi acuerdo con la reforma constitucional que permite a las Fuerzas Armadas, excepcionalmente y bajo condiciones muy acotadas, resguardar ciertas instalaciones críticas. Entendiendo que solo servía para agudizar el clima de polarización, manifesté mi oposición a la acusación constitucional contra el Presidente de la República.6
Ahora bien, ningún aprecio por el Orden Público y la seguridad puede transformarse en motivo, o pretexto, para disculpar o relativizar las gravísimas y reiteradas violaciones a los derechos humanos perpetradas por agentes del Estado. O para ignorarlas. Los avances que se logren en el plano de las políticas sociales o el cambio constitucional no pueden significar, en modo alguno, que se tienda algún manto de impunidad sobre los delitos cometidos por agentes del Estado. En su momento, me pareció indispensable que, en paralelo a las responsabilidades penales, se hiciera efectiva también la responsabilidad política.
Ningún avance en democracia o justicia social que pueda alcanzarse podrá darle un “sentido” al dolor que han padecido las víctimas de graves y reiteradas violaciones a sus derechos humanos. O el sufrimiento de la persona que ha visto cómo le destruyen su medio de transporte, su lugar de trabajo o sus espacios públicos. Me resulta éticamente inaceptable la idea según la cual el progreso social supone o conlleva aceptar ciertos “daños colaterales”, que serían una especie de precio inevitable para lograr avanzar.
Me interesa detenerme en este último punto. Puedo entender el dato histórico según el cual los progresos colectivos en materia de libertad e igualdad han supuesto, siempre, que muchas y muchos individuos hayan estado dispuestos a arriesgar sus intereses y sus derechos. Cuestión distinta es que uno acepte la lógica de que un fin noble, p.e., más justicia, puede servir para justificar el empleo de medios inmorales.7
La historia de las luchas sociales está llena de ejemplos de individuos y grupos que promovieron una causa justa sin recurrir a los bombazos. Rosa Parks ejerció la desobediencia civil rehusando ceder su asiento, no quemando el bus. Mahatma Gandhi promovió marchas y boicots. Nunca defendió los saqueos o los ataques armados a los recintos policiales.
La propia historia de nuestra Patria nos muestra el valor y la fuerza de la “no violencia activa”. Baste recordar a Clotario Blest, a Tucapel Jiménez y a Manuel Bustos en el mundo sindical. O al “Movimiento contra la Tortura Sebastián Acevedo”. ¿Cómo olvidar, más recientemente, la alegría y creatividad de los cientos de miles de jóvenes que marcharon por una educación más inclusiva en 2011? Y los avances que lograron con su movilización. ¿Por qué habríamos de desconocer las transformaciones legislativas y culturales que ha conseguido el movimiento feminista en Chile? ¿Habrá acaso alguna molotov, o suma de molotovs, que haya tenido un 1% del impacto de la acción de arte de protesta de Lastesis? El movimiento ambientalista es otra fuente de inspiración a la hora de apostar por la no violencia activa. En fin, ¿vamos a negar los logros de quienes denunciaron, sin violencias, con serenidad y mucho coraje, los abusos sexuales cometidos al interior de la Iglesia Católica?
Me parecería equivocado, y peligroso, en conclusión, que algunos concluyeran que la principal “moraleja” del estallido del 18 de octubre es que en Chile es “necesario” destruir o quemar para conseguir progreso. Una cosa es entender que, frente a la defensa del statu quo por parte de los privilegiados, siempre será necesario que los partidarios de los cambios políticos y sociales desplieguen mucha energía, mucha unidad y mucha generosidad; pero otra, y muy distinta, es resignarse a que la única forma de lograr los cambios pase por meter miedo.
Si se examina la experiencia histórica, en Chile y el mundo, se apreciará que existen demasiados casos en que las explosiones de rabia, con su seguidilla de violencia, no producen ningún cambio significativo.8 Más aún, no es extraño que un ciclo extendido de violencia termine empujando a sectores de clase media a los brazos de las fuerzas más reaccionarias. Ahora bien, si incorporo estas consideraciones prácticas al análisis de la ineficacia relativa de la violencia, lo hago simplemente como argumento secundario o a mayor abundamiento. Como lo he señalado, mi objeción al empleo de la violencia como método de acción política es un asunto de principios. Es consecuencia natural de la concepción humanista cristiana de la persona y la acción política en la que creo.9 Por lo mismo, es una convicción moral a prueba de cálculos utilitarios, acomodos o modas.
Escuchar
El debate constitucional no se produce en un vacío. Un libro que intenta contribuir a esa discusión tiene que abordar los antecedentes históricos y el contexto político. Más adelante, abordaré la historia del constitucionalismo latinoamericano (capítulo 3) y la tradición constitucional chilena (capítulo 5). En este preámbulo quisiera decir algunas cosas en relación con el contexto nacional más inmediato.
Ya me referí en las páginas anteriores a las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia. Mi opinión sobre tales fenómenos se funda en ciertos principios que me parecen universales e intransables. Ahora bien, y en lo que respecta a un balance más general sobre lo que ha pasado en Chile desde octubre de 2019, no me siento en condiciones de hacer juicios categóricos. De hecho, confieso tener bastantes más preguntas que respuestas.
Mucha gente me ha ayudado a tratar de entender. En primerísimo lugar, mi hija y mis dos hijos. También sus amigas y sus amigos. Y mis estudiantes. Cecilia y nuestras incontables conversaciones. He aprendido escuchando a actrices y actores que conversan con el público después de una función de la Pérgola de las Flores en el GAM. He ganado comprensión en cada cabildo y en cada conversatorio al que he sido invitado, ya sea con juntas de vecinos en el Barrio Lastarria, en la Cámara Chilena de la Construcción, en Cariola, Diez y Pérez Cotapos o en la sede el Partido Socialista de Ñuñoa, etc., etc., etc.
Personas que no conozco me han abierto los ojos.10 Como ese joven taxista que, mientras me sacaba del centro la noche del 22 de octubre, esquivando barricadas con su auto, me habló de una espera de más de un año para la operación de vesícula de su esposa.
Si uno hubiera tenido los ojos más abiertos antes del 18 de octubre, quizás hubiera podido ver los avisos de lo que vendría. A mí se me pasaron varios. Ahora recuerdo uno en especial. Fue el sábado 12 de octubre de 2019, seis días antes de que se produjera el estallido social. Yo expuse en la “Conferencia del Mañana”.11 En mi ponencia, entre otras cosas, defendí el proyecto de ley que rebaja la jornada laboral a cuarenta horas. Valoré positivamente las movilizaciones sociales de 2011, el movimiento feminista y el despliegue de los grupos ambientalistas. Cerré mis palabras diciendo: “Si me preguntan por nuevo pacto, yo respondo que el nuevo pacto debe ser por una Nueva Constitución”. Recuerdo perfectamente haber concluido con la extraña sensación, extraña para mí, de haber sido el más “puntudo” del panel.
A continuación, los asistentes al evento compartimos un café. Mientras conversaba con Andrés Palma, se me acercó una señora que no conozco y cuyo nombre no recuerdo. Dijo venir de Viña del Mar. En forma amable, pero muy directa, me dijo que mi ponencia le había parecido autocomplaciente y muy ajena a los problemas reales de las personas. Intentando defenderme, le dije que, en mi opinión, yo había sido super crítico. Me replicó, diciendo algo así como: “Es que usted no tiene idea del nivel de descontento que se está acumulando. Usted no sospecha la intensidad del malestar. Esto está a punto de explotar. Tendría que andar en el transporte público y conversar con la gente común y corriente”. Siempre en el ánimo de justificarme, recuerdo haber cometido la torpeza de decirle que yo sí andaba en metro y en micro (lo que, estrictamente, es verdad).
El punto, por supuesto, es que la desconexión que la señora de Viña del Mar me enrostraba no se arregla con 45 minutos diarios en el Metro. Cuando vuelves a casa de un trabajo estimulante y bien pagado y regresas a un hogar lleno de comodidades, esos 45 minutos de cercanía física no alcanzan a conectarte, suficientemente, con esos cientos miles de compatriotas que se desplazan con la mochila de sueldos bajísimos, endeudamiento sofocante y costos de salud inalcanzables.
Necesitamos escuchar más. Necesitamos escuchar a más personas. Y escuchar mejor.
Los profesionales y los expertos que estudiamos temas vinculados a las políticas públicas necesitamos conectarnos con lo que piensan y sienten nuestros compatriotas. No solo porque esa apertura hará posible el tipo de diálogo que resulta esencial en una democracia, sino porque, además, esa conexión es el mejor antídoto contra la tentación tecnocrática que siempre acecha a los especialistas.
No estoy, de ninguna manera, haciendo algún tipo de alegato irracional contra la técnica o el conocimiento científico. La buena política y las buenas políticas públicas tienen que hacerse en base a la mejor información posible, y no a partir de las ganas.12 Al país se le sirve con rigor, método y realismo, no con voluntarismos ni facilismos.13
Mi reproche, entonces, no es, obviamente, a la calidad técnica. Es a la aproximación tecnocrática. La tecnocracia no cree que el Pueblo esté en condiciones de participar en forma racional en los procesos deliberativos y, por eso, postula que las decisiones políticas deben ser adoptadas por los técnicos.
En Chile hemos tenido un superávit de tecnócratas, especialmente en el campo de economistas y abogados. Lo ocurrido a partir del 18 de octubre también debiera ser un llamado de atención contra la actitud soberbia de esos especialistas que pretenden tener recetas infalibles, que nos dicen que sus propuestas son “neutrales” en términos de ideología o intereses, y que rápidamente acusan de ignorante o “populista” a todo el que se opone a su fórmula.14
Quisiera, en este punto, y a propósito de los tecnócratas, hacer un comentario sobre el desdén con que algunos, desde la elite, vienen refiriéndose, desde algunos años, a la “calle”. Se escucha decir que no hay que hacerle caso a “la calle”. Se reclama contra quienes se habrían rendido frente a “la calle” o la aceptan como oráculo. En todos estos casos, la expresión “calle” se usa como sinónimo de turba, masa informe o chusma Aunque no se diga tal cual, esas personas asocian la “calle” con ignorancia e irracionalidad.15 Y no pocas veces, se la identifica con la violencia.
A propósito de este discurso contra “la calle”, me gustaría intentar hacer algunas distinciones.
Yo entiendo, en efecto, los peligros de confundir mecánicamente el interés o sentimiento de las decenas de miles, o cientos de miles, de personas que acuden a una marcha, o a muchas marchas, con lo que podría ser la voluntad de la Nación o las exigencias del Bien Común. En ese sentido, tengo muy claro que la movilización callejera puede representar en forma desproporcionada ciertos intereses (p.e. estudiantes secundarios y universitarios) en desmedro de otros, tanto o más atendibles (p.e. los derechos de niños y niñas). Tomo nota, además, del hecho que los grupos más activos en la calle no son, necesariamente, los sectores que pueden estar padeciendo la afectación más grave de sus derechos (pienso por ejemplo en la situación de los inmigrantes, los privados de libertad y los sin techo). Yo soy de los que piensa que la historia de Chile muestra que los más movilizados, y movilizables, tienden a levantar banderas que van más allá de sus propias reivindicaciones sectoriales y promueven, también, demandas que atienden a los requerimientos de los que no marchan.16 No obstante, me parecería ingenuo apostar a que siempre va a ser así.
También me preocupa, y mucho, cuando veo que la admiración por “la calle” (y las asambleas) va de la mano con una minusvaloración de las instituciones a través de las cuales se expresa políticamente la esencial igualdad de todas y todos los ciudadanos (sufragio universal y voto secreto) o cuando observo que, en aras de asegurar que la voz de la calle (o la asamblea) no sea traicionada, se pretende prescindir de la representación, intentando reemplazarla por un sistema de robóticas vocerías.
Una de las razones por las cuales aprecio las elecciones es porque ellas constituyen el momento en que hacemos un esfuerzo social por contar todas las opiniones. Es el único instante en que pesan igual las preferencias de los extrovertidos y audaces que no dejan pasar ocasión para vociferar sus proyectos y las opciones de aquellos otros que no han querido (más tímidos o contenidos) o no han podido (por dependencia o responsabilidad) copar la esfera pública con sus ideas.
Creo en la democracia, pero nunca he pensado que Vox populi, vox Dei.17 Por lo que he explicado, menos todavía aceptaría que Vox iter facere, vox Dei.18 Reivindico, entonces, el derecho a discrepar de las demandas tras las cuales marchan cientos de miles o millones. Y a someterlas a la crítica racional. Esa democracia a la que adhiero es un proceso de dialogo y debate entre personas que tratan de persuadirse y persuadir y no una simple comprobación de quien está más convencido o quien hace más ruido.
Dicho todo lo anterior, que, espero, haya despejado completamente la sospecha de ser yo un devoto de la Iglesia de la Santa, Inmaculada e Infalible “Calle”, quisiera afirmar mi altísima valoración del significado profundamente democrático de la movilización social, la que incluye, por supuesto, y muy centralmente, el derecho de las personas a reunirse en lugares públicos y a marchar por nuestras avenidas.19 Y manifestar, también, mi distancia respecto de quienes, desde algún Olimpo, miran hacia abajo con desprecio, o puro miedo, lo que expresan las multitudes en nuestras calles y plazas.
Las concentraciones y las marchas han sido una parte muy central del desarrollo de nuestra democracia. Frente a las formas típicas que ha tenido la aristocracia para ejercer influencia política (comisiones de “notables”, declaraciones públicas de personalidades, grandes banquetes y la tertulia de los salones privados), los trabajadores y los sectores medios van a promover sus intereses por medio de la organización (clubes, cofradías, mutualidades, sindicatos y partidos políticos) y de la movilización callejera. Ya desde la campaña presidencial de 1876 las grandes concentraciones populares empiezan a ser una parte de nuestra vida cívica.
En la medida que la democracia chilena avanza durante el siglo 20, se multiplican y fortalecen las instituciones que canalizan la participación del Pueblo. Se despliegan las federaciones estudiantiles (FECH desde 1906), las centrales sindicales (FOCH desde 1909 y CUT desde 1953), los colegios profesionales, las Juntas de Vecinos y los Centros de Madres (la “promoción popular” de Frei Montalva), etc. En paralelo, la progresiva ampliación y purificación del sufragio abre espacios nuevos para la participación de las grandes mayorías (sufragio femenino, cedula única, voto de analfabetos y jóvenes de 18 años). Los partidos políticos, por su parte, se vuelven organizaciones masivas que movilizan a cientos de miles de ciudadanos.
Las nuevas y mejores formas de organización social del siglo pasado no vinieron, sin embargo, a reemplazar la presencia popular en las calles. Ella se siguió manifestando con mucha fuerza. En sus distintas expresiones. Pueden ser aquellas enormes concentraciones de protesta obrera que terminan ahogadas en sangre (p.e. Iquique en 1907 y San Gregorio en 1921), los masivos y alegres actos electorales del “Cielito Lindo” en 1920 o la “Patria Joven” en 1964 o las muchedumbres que copan los espacios públicos para tratar de sacudirse de las dictaduras (contra Ibañez en 1931 y contra Pinochet en 1983-1986).
La “calle” se ha constituido, entonces, en un espacio central para la expresión política chilena, especialmente de jóvenes y trabajadores. Más recientemente, nuestras plazas y avenidas principales se han transformado, además, en el canal por el que avanzan, masivamente, las causas del feminismo y el cuidado planetario.20
En la misma medida en que las organizaciones creadas para defender los intereses y derechos de los sectores medios y populares, esto es, sindicatos, partidos políticos y federaciones estudiantiles, aparecen debilitadas, divididas, obsoletas, capturadas por intereses subalternos o derechamente corrompidas, la “calle”, quiérase o no por las elites, va quedando cómo vía principalísima de expresión de las mayorías. La disponibilidad de formas de comunicación que, como nunca antes en la historia, permiten la coordinación instantánea de las multitudes, solo viene a potenciar las posibilidades de la movilización callejera.
La “calle” de la que estoy hablando ahora, aquella que merece ser valorada, es masiva, creativa y pacífica. La “calle” del linchaco y la molotov no es la avenida del Pueblo, sino que un camino para minorías iluminadas y fanáticas. Hay que rechazar, por supuesto, la confusión de quienes pierden de vista esta distinción y terminan avalando inaceptables actos vandálicos.
Fragmentos para un diagnóstico
La disposición a escuchar también incluye, por supuesto, el poder aprovechar lo que se ha escrito sobre el estallido social. En lo personal, he seguido con interés a varios analistas nacionales. Simplificando un poco, podríamos hablar de cuatro paradigmas.
Es la economía...
Aquí nos encontramos con quienes atribuyen la revuelta a las consecuencias sociales del desempeño económico apenas mediocre de los últimos seis años. La crisis se explicaría, fundamentalmente, por nuestra incapacidad, como país, de seguir creciendo del modo en que lo veníamos haciendo hasta el 2011.21
Es la modernización…
Para otros, Chile estaría encarando un inevitable reacomodo en las expectativas y patrones de conducta de unas nuevas clases medias. Todo el progreso y modernización de las últimas décadas, muy valorado en el fondo por la población, produce, sin embargo, unos cambios culturales que la vieja sociedad y sus instituciones no terminan, o no empiezan, todavía por acomodar. Quienes más expresan esta ruptura con las normas tradicionales serían unas nuevas generaciones cuyos deseos no reconocen marco normativo.22
Es el modelo...
Hay quienes, por otra parte, atribuyen la explosión social a la acumulación de descontento luego de cuarenta años de neoliberalismo desatado. Después del 18 de octubre se develan, y se rebelan, todas las contradicciones, exclusiones y miserias que, en algún sentido, estaban ocultas, o disimuladas, hasta ese momento. Esta lectura valida, entonces, mucha de la retórica de los carteles de las marchas (“Chile despertó” o “no son 30 pesos, son 30 años”, etc.). Todo esto se daría, se afirma por quienes adoptan esta mirada, en el marco del derrumbe de un modelo.23
Es el terrorismo…
También están, en fin, los que niegan la idea misma de un genuino estallido social. Chile habría sido víctima, señalan, de un estallido terrorista. Lo que ocurre es el resultado de la acción de una minoría audaz. La idea misma de un Pueblo que protesta contra el modelo político y económico no sería sino un constructo interesado y a posteriori de intelectuales y políticos de ultraizquierda.24
En lo que mí respecta, tiendo a pensar que, en distinto grado, cada una de las explicaciones recién resumidas identifica correctamente alguna dimensión del problema (aunque debo decir que la tesis que pone el foco en la acción de los vándalos me parece muy reduccionista). Por lo mismo, la construcción de una buena explicación de lo ocurrido en Chile el 18 de octubre y en los meses siguientes tendría que intentar algún tipo de síntesis que integrara causas múltiples. A las ya esbozadas, un diagnóstico completo debiera agregar, me parece, las siguientes adicionales: la dimensión planetaria del fenómeno de la protesta social, la crisis de representación en las democracias contemporáneas, el derrumbe en la credibilidad de la mayorías de las instituciones nacionales, la presencia del narcotráfico, el daño enorme que por acción o por omisión le hicimos al país, y a sus instituciones, unas elites arrogantes, coludidas y complacientes y, en fin, una cierta fractura entre generaciones.25
Me encuentro, como lo he dicho, en pleno proceso de tratar de entender. No tengo todavía nada que se parezca a una teoría completa y coherente para explicarme las cosas. Menos todavía para intentar explicar a otros. Tengo la impresión, sí, de que estamos ante un problema de raíces profundas y cuya resolución en positivo tomará mucho tiempo e ingentes esfuerzos.26
Lo otro que tengo medianamente claro es que, junto a todos los demás fenómenos identificados más arriba, el grave deterioro de la legitimidad de nuestras instituciones políticas es una fuente permanente de enajenación ciudadana, conspira contra la acción eficaz del Estado y hace peligrar el futuro estable de nuestra democracia. En ese sentido, y como lo iré desarrollando a lo largo de este libro, pienso que un proceso constituyente democrático, inclusivo y participativo, al crear mejores condiciones para reparar, entre todas y todos, el déficit de legitimidad anotado, es algo que debiera aprobarse. Y apoyarse.
La Constitución: ni chivo expiatorio ni panacea
Me interesan las constituciones. Encuentro que son importantes. He dedicado mucho tiempo a estudiarlas. La que tenemos en Chile desde 1980. Las que tuvimos antes. Las de otros países. Tuve la fortuna de tener a dos de los mejores maestros que alguien pudiera querer tener: Alejandro Silva Bascuñán y José Luis Cea Egaña. He tenido, además, y con los años, el privilegio de seguir aprendiendo a través del contacto desafiante con más de mil estudiantes, tanto en pregrado como en posgrado.
No se me escapa que estas, mis circunstancias, condicionan la forma en que enfrento los problemas. Siempre me ha parecido aguda la observación según la cual “cuando la única herramienta que tienes es un martillo, todo problema comienza a parecerse a un clavo”. Consciente de este riesgo, hago todos los esfuerzos posibles para no pensar como un martillo constitucional que mira todos los problemas de Chile como si fueran clavos.
Creo no haber incurrido nunca en el extremo de constitucionalizarlo todo. En las páginas anteriores me he referido a los muchos factores que podrían explicar el estallido social. Me resulta bastante evidente que los distintos tipos de problemas que enfrenta el país, algunos de ellos de larga data, responden a distintas causas y que ellos no se solucionan pura y simplemente a través del cambio constitucional.
No creo, entonces, que la Constitución Política sea la culpable directa de todos los males que padece nuestra comunidad. Ni creo, tampoco, que una Nueva Constitución va a ser el remedio a todas las enfermedades.27
Dicho lo anterior sobre el error consistente en sobrevalorar la Constitución, tampoco me parece serio que, en el afán de llevar el debate a otros terrenos, se diga por ahí que ella no tiene nada que ver, ni para bien ni para mal, con la forma en que, como comunidad, enfrentamos las cuestiones de orden político, social o económico. Este modo de acercarse al debate resulta ser especialmente sospechoso cuando quienes formulan este argumento minimizador del rol de las constituciones son los mismos que, simultáneamente, manifiestan una férrea voluntad de defender con “uñas y dientes” la continuidad de la actual Constitución. ¿De dónde tanta pasión para defender reglas jurídicas que no serían tan relevantes? ¿En qué quedamos? ¿Importa o no importa la Constitución?
Mi esperanza: Chile puede
Quiero concluir, ahora, este preámbulo. Y lo quiero hacer, explicitando tres características de mi forma de pensar que, espero, infundan sentido coherente a lo que digo en los capítulos que siguen.
En primer lugar, quiero hacer profesión de fe de mi condición de demócrata. Creo, genuinamente, y no como mal menor, en el derecho de todas y todos a participar en igualdad de oportunidades en las discusiones y decisiones de la comunidad en que se vive. No veo cómo un ser humano puede florecer en su condición de zoon politikon, como lo llamaba Aristóteles, si se le priva de la posibilidad de desarrollar socialmente su facultad de decir y decidir sobre lo que es justo y lo que es injusto.
Desde que tengo uso de razón, he luchado para que en Chile haya más democracia. En los años postreros de una dictadura que quería perpetuarse, como estudiante y como presidente de la FEUC, participé en marchas y campañas para que Chile, y sus universidades, volvieran a tener libertad. En mi primera columna en un diario cuestioné la norma constitucional que dejaba fuera de la vida cívica a las personas y movimientos que propagaran doctrinas marxistas.
Después de titularme de abogado, escribí contra los senadores designados y la inamovilidad de los Comandantes en Jefe. Como asesor, impulsé proyectos para permitir que chilenas y chilenos que residen en el extranjero pudieran tener mínimas facilidades para votar, así como promoví fórmulas para sustituir un sistema electoral binominal hecho a la medida de la derecha por un sistema proporcional que respete la igualdad de voto. No pretendo ser 100% coherente en todo lo que digo o hago, pero no tengo doble estándar a la hora de enjuiciar las dictaduras. Y así como rechazo las dictaduras de derecha, repudio también los totalitarismos comunistas. Los tiranos chicos, los medianos y los grandes. Los de Venezuela, los de Cuba y, también, los de China.28
Adelanto, entonces, a la lectora y al lector que ya ha llegado a esta parte que todo lo que voy a decir más adelante sobre el tema constitucional está animado por este compromiso con la democracia.
En segundo lugar, quisiera declarar mi condición de moderado. Entiendo la moderación no como tibieza (“ni frio ni caliente”), sino como la búsqueda constante del equilibrio. Del equilibrio entre libertad y orden. Del equilibrio entre libertad y justicia. Esa misma vocación es la que aleja al moderado de las fórmulas maniqueas o extremas. Entiende que la mejor solución tendrá que integrar distintos elementos.
La moderación no consiste en apostar por promedios, ambigüedades o mezcolanzas que traten de dejar a todos contentos. No. El moderado intenta algo mucho más difícil: una buena síntesis.
El moderado sabe que todo cambia (y cada vez más rápido). Por eso rehúye soluciones demasiado radicales. Mirando los intereses de todas y todos, busca los acomodos razonables, aquellos que dejan vivir las diferencias y que, en caso de necesidad, pueden ser corregidos oportunamente.29
He descrito la política del moderado. Algunas palabras, ahora, sobre la que debiera ser su ética. Y su estilo. Como yo lo entiendo, siempre debe apostar por el diálogo y por la paz. Nunca por la violencia. Debe respetar al que piensa distinto. En el debate público debe estar siempre tranquilo. A veces es justo y necesario sentir la indignación, pero siempre deben evitarse los arranques de ira o de odiosidad personal.
No se crea que estoy dibujando un santo o un ángel. Como todo ser humano, el moderado tendrá la misma cuota de vicios y defectos que el reaccionario, el fascista o el revolucionario (por eso, los moderados pueden ser, podemos ser, vanidosos, perezosos o envidiosos). La especial identidad del moderado tiene que ver con una manera de entender la política: como el arte prudencial de lo posible.
El moderado, en fin, no cree en soluciones perfectas, como no cree en personas perfectas ni en sociedades perfectas. Busca lo mejor posible, aquí y ahora (y “en la medida de lo posible”). Y esto, que me parece valioso como aproximación a la política en general, me parece indispensable para hacer buena construcción constitucional.
Una última declaración. Tengo mucha fe en Chile y su futuro. Creo que, como país, tenemos un enorme depósito de talento y generosidad. Nuestro pueblo tiene, además, grandes reservas de sensatez.
Tengo confianza en que sabremos llegar a los grandes acuerdos que se necesitan para tener una Constitución que sea Casa de Todos y Todas. Y tengo, además, la fundada esperanza de que mis hijos, nuestros hijos, puedan vivir en un país más justo. No voy a asegurar que pronto vendrán “tiempos mejores”. No es así. Nada será pronto y nada está asegurado. Tenemos, sí, una gran oportunidad de tener una Constitución construida entre todas y todos, y que nos ayude a que discutamos, como iguales, lo que sea que queramos tratar de mejorar. Pueda ser que sepamos aprovechar esta oportunidad.