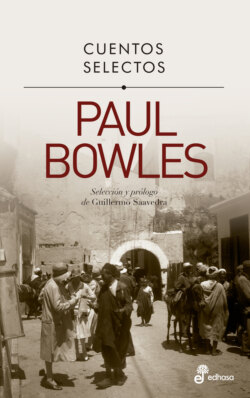Читать книгу Cuentos selectos - Paul Bowles - Страница 5
El cambiante cielo de los hombres
Guillermo Saavedra
ОглавлениеEl estado de ánimo de cualquier escena que representemos en nuestras vidas viene determinado, en gran parte, por la luz que se proyecta sobre nosotros desde arriba. El cielo, en calidad de iluminador teatral, proporciona a nuestras acciones una infinita variedad de efectos lumínicos que contribuyen a moldear hasta las emociones que las acompañan. (…) ¿Cómo podemos saber en qué medida ha determinado nuestras acciones la luz que nos bañaba mientras las realizábamos?
Paul Bowles, Desafío a la identidad. Viajes, 1950-1993
Con su proverbial maledicencia, Anthony Burgess definió alguna vez la obra de su compatriota Graham Greene como “una sucesión de conflictos psicológicos bajo cielos exóticos”. En verdad, sostenía Burgess, tal afección no era privativa del autor de El poder y la gloria sino característica de algunos grandes escritores de habla inglesa inscriptos en una genealogía inaugurada, curiosamente, por un polaco: Joseph Korzeniowski, conocido en la historia de la literatura en la lengua de Shakespeare como Joseph Conrad.
Esa compulsión a buscar en otras geografías no tanto un paisaje físico como espiritual –e, incluso, la propia identidad– es un correlato de la expansión a escala mundial del capitalismo, extenso episodio de la historia que aún vivimos y del cual los ingleses y, más recientemente, los estadounidenses han sido protagonistas fundamentales cuando no excluyentes.
Paul Bowles (Nueva York, 1910 - Tánger, 1999) perteneció a ese linaje de anglosajones inquietos que llevaron la piel hasta latitudes distantes y distintas de las que los vieron nacer e imaginaron en esas regiones tan ajenas las ficciones capaces de encontrar un sentido a la propia vida, no por contigüidad sino por contraste y, casi de manera concomitante, ofrecer también una reflexión sobre la condición humana. Pero, como comprobará el lector al recorrer esta antología, Bowles tuvo la lucidez de evitar el psicologismo que el vitriólico Burgess achacó a sus connacionales y, en más de un caso, también los conflictos–, para poner en escena variaciones de una sola fábula que es la del hombre en su ancha patria de intemperie, en su desguarnecida condición de ser incompleto, resistente a las interpretaciones facilistas.
La primera salida al mundo de Bowles obedeció no tanto a un interés en el extranjero como a una necesidad de alejarse de un padre despótico y violento. Estos adjetivos no son hiperbólicos: su abuela le contó alguna vez al joven Bowles que su propio padre había intentado deshacerse de él cuando era un bebé, dejándolo en un moisés al aire libre en pleno invierno. No se sabe si tal escena correspondió a la realidad de los hechos o a la perversa imaginación de su abuela; tampoco si, en uno u otro caso, su padre o su abuela habían leído El inocente (1891), la novela de Gabriele D’Annunzio cuyo protagonista lleva a cabo, de esa forma, un filicidio.
Lo cierto es que el joven que se embarcó a los 17 años hacia Europa no estaba solamente huyendo del hogar sino respondiendo además a una poderosa inclinación artística enfocada en dos actividades que iba a ejercer a lo largo de su vida: la música y la literatura.
Bowles se había matriculado en la Universidad de Virginia, impulsado por el hecho de que un siglo antes había estudiado allí Edgar Allan Poe, uno de los escritores cuya lectura más lo había impresionado hasta entonces. La influyente revista internacional de vanguardia transition –que entre 1927 y 1938 dio a conocer textos de autores dadaístas y surrealistas como Philippe Soupault o Robert Desnos, pero también de escritores como James Joyce, Samuel Beckett, Ernst Hemingway y William Carlos Williams– acababa de publicar en el número 20 un poema suyo, “Spire Song”. Y, al regresar de su primera y breve incursión europea, Bowles, siguiendo el consejo del compositor Henry Cowell, comenzó a estudiar música con Aaron Copland.
Cuando Copland le comentó sus planes de viajar a Europa, no dudó en seguirlo a París, donde continuó su formación musical con el propio Copland y con Virgil Thompson. En la efervescencia cultural parisina de esos años, Bowles también tomó contacto con algunos de los protagonistas de la generación que se llamó perdida, como Ezra Pound y Djuna Barnes, y con Gertrude Stein, por entonces referente indiscutible de los jóvenes artistas estadounidenses allí instalados. Fue Stein quien, con su habitual arbitrariedad, definió a Bowles como un “salvaje artificial” y le aconsejó que abandonara la poesía y se dedicase a la música.
Paradójicamente, ese apartarse de las letras lo llevó a dar un rodeo que, al cabo de unos diecisiete años, lo devolvió no solo a la escritura sino también al escenario decisivo para su vida y buena parte de sus narraciones: Tánger, la ciudad que, como decía Pierre Loti, “posa altiva como una vedette en la puerta de África”.
Hubo un primer contacto con Marruecos, a donde Bowles viajó acompañando a Copland en 1931, que sin lugar a dudas provocó en el futuro residente una impresión indeleble. Pero, durante casi dos décadas, Bowles se dedicó a viajar por Europa y América –Alemania (donde tomó contacto con Christopher Isherwood* y Stephen Spender), Francia, España, México (allí vivió cuatro años y conoció al compositor Silvestre Revueltas), Costa Rica, Guatemala y Colombia– y a escribir música. Su producción de esos años es notable en calidad y profusión, y muchas veces está estrechamente vinculada con la literatura: una obra de cámara inspirada en un texto de Anábasis de Saint-John Perse, otra basada en palabras extraídas de una carta dirigida a él por Gertrude Stein, una ópera basada libremente en el drama surrealista de Federico García Lorca Así que pasen cinco años, además de numerosa música incidental para montajes escénicos de producciones de algunos de los más grandes creadores estadounidenses de la época: Tennessee Williams, William Saroyan, Lillian Hellman y Orson Welles, entre otros.
Pero ese amor a la literatura que en un comienzo se reflejó en los materiales que alimentaban su producción musical fue transformándose poco a poco en literatura propiamente dicha. Mucho tuvo que ver, en ese retorno de Bowles a la escritura, la singular relación sentimental que lo unió, desde 1937, con Jane Auer, quien pasó a llamarse Jane Bowles al contraer matrimonio con él y cuya obra literaria Paul estimuló vivamente, al tiempo que se dejaba entusiasmar por ella. Excede el propósito de estas páginas detenerse en la peculiar relación entre ambos hasta la trágica y temprana muerte de la autora de Dos damas muy serias y de un notable conjunto de relatos. Baste consignar aquí que trascendió el vínculo amoroso, nunca impidió que cada uno viviera libremente su propia homosexualidad y, más allá de los rumores en contrario, hay suficientes testimonios para suponer que estuvo basada en una colaboración afectuosa y admirativamente recíproca.
Otra razón de peso que llevó a Bowles a inclinarse definitivamente por la literatura fue, según Allen Hibbard, uno de sus biógrafos, el hecho de que esta lo libraba de viajar constantemente a los Estados Unidos para seguir de cerca los ensayos de los espectáculos teatrales o musicales para los que componía sus partituras y no requería de la interacción con ninguna otra persona.
Lo cierto es que, mientras continuaba su exitoso trabajo como compositor (la música para el montaje de Dulce pájaro de juventud de Tennessee Williams, por ejemplo, es de 1959), a comienzos de los años ’40, Bowles empezó a publicar, primero, críticas de música en el New York Herald Tribune y, luego, cuentos en revistas como View, Harper’s Bazaar y Partisan Review.
Esos primeros relatos publicados no tienen el aspecto de haber sido los primeros escritos por Bowles, a juzgar por su madurez y acabamiento. Llevan ya la marca inequívoca de un estilo: la voz impersonal que recuerda la invisibilidad que pedía Flaubert al narrador, la concisión de un actuario, la precisión de un científico y la clara y perturbadora belleza propia de un verdadero artista.
Para hablar de los que se incluyen en esta antología, un relato como “Un episodio distante”, publicado originalmente en 1945, pone en juego buena parte de los elementos que estarán presentes en la narrativa posterior de Bowles. En lo que atañe al asunto tratado, desarrolla algo que será una constante en sus relatos y novelas: la imposibilidad de un entendimiento genuino entre dos culturas que hoy continúan dirimiendo violentamente sus diferencias, el mundo árabe, para llamarlo de una manera imprecisa pero reconocible, y el mundo occidental. Un profesor de lingüística de origen presumiblemente anglosajón regresa a una ciudad norafricana a investigar los diferentes dialectos que se hablan en la región y, además, a intentar conseguir unas cajitas hechas con ubre de camella. Ese interés por aspectos de un mundo que le es ajeno terminará por provocar en su vida un vuelco tan drástico como el que Antonio Di Benedetto hace vivir al protagonista de su ejemplar novela Zama, una peripecia cruel que sus verdugos ejercen sin saña, como quien cumple un destino. El narrador se limita a describir la parábola experimentada por el protagonista sin manifestar empatía ni rechazo para con él, ni tampoco para con quienes intervienen en su progresiva degradación. Esta ausencia de juicios morales, esta aparente insensibilidad por la suerte de las criaturas de sus ficciones será desde entonces una constante en una obra en la que abundan la violencia, el desatino y las acciones desmesuradas. Esa ausencia de calificación moral distingue a Bowles de autores vinculados con el existencialismo, como Sartre o Camus, con quienes algunos críticos han creído encontrarle un aire de familia.
El paisaje y los diferentes aspectos que este adquiere en los distintos momentos del día compiten en protagonismo con los seres que los habitan; y, en más de una ocasión, estos parecen simples y efímeros accidentes del espacio y del tiempo, como si todo estuviera visto desde una suerte de distancia demiúrgica antes que con los ojos de un narrador humano. Esa perspectiva puede encontrarse también en la obra, más reciente en el tiempo, de su compatriota Cormac McCarthy.
La impermeable incomprensión de una cultura diferente por parte de los blancos occidentales es también el factor que motoriza otro de los notables relatos que transcurren en el norte de África, “El tiempo de la amistad”, en el que la relación insalvablemente asimétrica entre una maestra suiza y un niño argelino se revela en toda su imposibilidad cuando la situación política en el país africano comienza a volverse conflictiva. Pero también es un asunto primordial en relatos que transcurren en tierras calientes del continente americano como México y Colombia o en la hermética Tailandia (“Bajo el cielo”, “El pastor Dowe en Tacaté” y “Olvidó sus cabezas de loto en el autobús”), asumiendo el carácter de una tragedia sorda, de una comedia de enredos y equivocaciones, o de ambas cosas a la vez.
Pero el pesimismo de Bowles no se limita a señalar las desavenencias entre occidentales y árabes o asiáticos, o entre anglosajones y latinoamericanos; también expone, con similar desafección, el desencuentro entre miembros de una misma cultura, sea esta la occidental, como sucede en “Escala en Corazón” entre los integrantes de una pareja de recién casados, y en “A cuatro días de Santa Cruz” entre un joven tripulante de un barco y sus compañeros veteranos; o se trate de habitantes del noroeste de África, como en el escalofriante relato “La delicada presa”, donde se asiste a un acto perfectamente gratuito, a la manera de Jean Genet; o en “La historia de Lahcen e Idir”, singular variación de “El curioso impertinente”, el célebre relato incluido en el Quijote que Bowles –a pesar de haber sido un profundo admirador de la cultura española– nunca leyó, según ha hecho saber amablemente Rodrigo Rey Rosa al autor de estas líneas.
A medida que su estadía en Tánger fue deviniendo en residencia permanente, Bowles se convirtió en un referente para los integrantes de la Beat Generation y de la llamada Gay Society –Tennessee Williams, Truman Capote, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William Burroughs, Gore Vidal, Gregory Corso, Djuna Barnes y Cecil Beaton–, sirviéndoles de guía en un país y una cultura aún bastante incontaminados por Occidente. Su conocimiento cada vez más profundo del país –lengua, literatura, música, geografía, gastronomía, religión, drogas, creencias y costumbres– no lo hizo ceder a la tentación de considerarse un entendido, mucho menos como uno más del lugar. No en vano definió alguna vez Tánger como “una sala de espera entre conexiones, una transición de una manera de ser a otra”. Pero sí le permitió aventurarse en la traducción al inglés de los relatos orales de sus amigos Mohamed Chukri y Hamed Charhadi –actividad que consideraba una forma indirecta de creación–, y también escribir algunos relatos donde el lejano perfume de las Mil y una noches impregna lo narrado y la forma tiende al apólogo kafkiano, como es el caso de “El jardín” y “Cosas pasadas y cosas que aún están”, también incluidos en esta antología.
Por otra parte, al presentarnos su versión de mundos que le son ajenos como el árabe, el asiático y el latinoamericano, Bowles jamás cae en la forma solapada de la condescendencia que consiste en idealizar al otro. Si bien es cierto que es menos frecuente que los personajes de culturas diferentes a la suya sean mostrados en actitudes ridículas o grotescas, esto puede atribuirse a que siempre es más probable que un extranjero quede a contramano de usos y costumbres del lugar que un nativo. En general, para el pesimismo de Bowles, virtudes y miserias están parejamente repartidas entre todos los mortales.
La pavorosa crueldad de sus primeras narraciones –que llevó al crítico Leslie Fiedler a calificar a Bowles como “el pornógrafo del terror” y sin dudas tiene la impronta de su admirado Poe– y el carácter ligeramente ensoñado de algunas de ellas, escritas bajo el influjo de las drogas, dieron paso a la consolidación de una escritura más clásica, con formas menos ostensibles de la violencia y maneras más sesgadas de presentar el horror y lo extraordinario. A medida que su oficio narrativo va afinándose, los relatos de Bowles ganan en capacidad para connotar hechos y emociones, como si su autor fuese una suerte de Chejov trasplantado desde la helada estepa rusa hasta el tórrido norte de África.
Y también se refinan los modos de presentar asombrosas metamorfosis. Si en “El valle circular” el proceso de transformaciones del protagonista apela desde un principio a la coartada de lo mítico o religioso para ganar la credibilidad del lector, en el extraordinario relato “Allal” todo transcurre en un registro fantástico agazapado con notable destreza detrás de procedimientos propios de un realismo psicológico.
Bowles fue, como muchos hombres de su tiempo, un prolífico escritor de cartas, actividad que su alejamiento de los Estados Unidos durante medio siglo no hizo más que intensificar. En “Palabras ingratas”, ofrece un cabal ejemplo, sospechosamente autobiográfico, de su capacidad para la narrativa epistolar y, como advertirá el lector, el ejercicio de una calculada crueldad.
Al incursionar en los cuentos de Paul Bowles, es difícil no preguntarse cómo fue posible que su autor haya sido durante décadas un marginal, apenas una nota al pie en las historias de la literatura de los Estados Unidos. Gore Vidal, uno de los más fervorosos y calificados admiradores de la obra de Bowles, ensaya una respuesta que es, al mismo tiempo, una ácida ironía sobre su país: “Se supone que los grandes escritores estadounidenses no solo deben vivir en el país más grande del mundo (Estados Unidos, para todos aquellos que llegan tarde), sino que deben escribir sobre el mejor de los temas humanos: la experiencia americana”.
Probablemente Bowles haya entendido, como Borges, que la nacionalidad es una fatalidad o una impostura. Nunca pretendió ser alguien distinto de quien fue y, al mismo tiempo, comprendió que resulta imposible encontrar la cifra de la propia existencia. Eso no le impidió buscar sus huellas en un paisaje que, como el de África, lo enfrentó a modos de vida extremadamente diversos pero, por sobre todo, a la experiencia del silencio absoluto del desierto, a la abrumadora inmensidad del cielo, a las infinitas variaciones de la luz que ese “iluminador teatral” administra, coloreando cada intención y sus efectos durante las breves estancias del hombre.
* Según algunos amigos y admiradores de Paul Bowles, como Gavin Lambert, Isherwood habría dado a su célebre personaje de Adiós a Berlín (el libro de relatos que dio pie al film Cabaret) el nombre de Sally Bowles porque le gustaba cómo sonaba y como un homenaje al escritor.