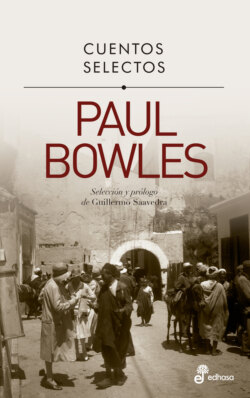Читать книгу Cuentos selectos - Paul Bowles - Страница 8
Escala en Corazón
Оглавление—Pero ¿por qué querrías que un pequeño horror como ese nos acompañe? No tiene sentido. Ya sabes como son.
—Sé cómo son —dijo su esposo—. Es reconfortante observarlos. Pase lo que pase, si tuviera eso para mirar, me recordaría lo estúpido que fui por haberme alterado alguna vez.
Él se inclinó más sobre la baranda y miró con atención al muelle. Había canastos en venta, juguetes de goma dura natural toscamente pintados, billeteras y cinturones de cuero de reptil y algunos cueros de víbora enteros desenrollados. Y ubicado aparte de estas mercaderías, fuera del sol ardiente, a la sombra de un cajón, estaba sentado un mono peludo diminuto. Tenía las manos entrelazadas y la frente surcada por arrugas de triste inquietud.
—¿No es maravilloso?
—Creo que eres imposible… y un poco insultante —respondió ella.
Él se volvió para mirarla.
—¿Lo dices en serio?
Vio que sí.
Ella prosiguió, estudiando sus propios pies en sandalias y los estrechos listones de la cubierta donde estaban parados:
—Sabes que en realidad no me importa nada este disparate, ni tu locura. Tan solo déjame terminar. —Él asintió con la cabeza en señal de aceptación, mirando hacia atrás el muelle caluroso y los miserables techos de cinc de la aldea situada más allá—. Ni qué decir que no me importa nada de eso, de lo contrario no estaríamos aquí juntos. Podrías estar aquí solo…
—Nadie se va de luna de miel solo —la interrumpió él.
—Tú podrías —y se rio.
Él extendió la mano por la baranda en busca de la de ella, pero ella la retiró, diciendo:
—Todavía te estoy hablando. Espero que estés loco, y espero consentirte en todo. Yo también estoy loca, ya sé. Pero ojalá hubiera algún modo en el que pudiera sentir, aunque sea una vez, que mi consentimiento significa algo para ti. Ojalá supieras ser amable al respecto.
—¿Crees que me complaces tanto? No me he dado cuenta. —Su voz era hosca.
—No te complazco en absoluto. Solo trato de convivir contigo durante un viaje largo en un montón de pequeños camarotes apretados de una interminable serie de barcos hediondos.
—¿Qué quieres decir? —gritó él con excitación—. Siempre dijiste que adorabas los barcos. ¿Cambiaste de opinión o perdiste la cabeza?
Ella se volvió y caminó hacia la proa.
—No me hables —dijo—. Ve a comprarte el mono.
Con una expresión solícita en el rostro él la seguía.
—Sabes que no me lo voy a comprar si te va hacer desdichada.
—Voy a ser más desdichada si no lo compras, así que por favor ve a comprarlo. —Se detuvo y se volvió—. Me encantaría tenerlo. De veras. Creo que es precioso.
—No te entiendo en absoluto.
Ella sonrió.
—Ya lo sé. ¿Te molesta mucho?
Después de comprar el mono y atarlo al poste metálico de la litera del camarote, él dio un paseo para explorar el puerto. Era un pueblo hecho de metal corrugado y alambre de púa. El calor del sol dolía, incluso con la capa de niebla baja proveniente del cielo. Era la mitad del día y había poca gente en las calles. Llegó al borde del poblado casi de inmediato. Allí entre él y la selva se extendía un riachuelo estrecho que avanzaba lento, con agua del color del café negro. Unas pocas mujeres lavaban ropa; niños pequeños chapoteaban. Cangrejos grises gigantescos se escabullían entre los agujeros que ellos mismos habían hecho en el barro de la orilla. Se sentó en unas raíces elaboradamente retorcidas al pie de un árbol y sacó la libreta que siempre llevaba encima. El día anterior, en un bar de Pedernales, había escrito: “Receta para disolver la impresión de espanto causada por algo: Fijar la atención en el objeto o la situación dados de manera que los diversos elementos, todos familiares, se reagrupen. El horror nunca es más que un patrón desconocido”.
Encendió un cigarrillo y observó los inútiles esfuerzos de las mujeres por lavar las prendas andrajosas. Después arrojó la colilla sin apagarla al cangrejo más próximo y escribió con cuidado: “Más que ninguna otra cosa, la mujer requiere una estricta observancia ritual de las tradiciones de la conducta sexual. Esa es su definición del amor”. Pensó en la mofa que provocaría si le hiciera esa declaración a la muchacha al volver al barco. Después de mirar su reloj, escribió de prisa: “La educación moderna, es decir, intelectual, por haber sido ideada por hombres para hombres, la inhibe y la confunde. Ella se venga…”.
Dos niños desnudos, saliendo de jugar en el río, pasaron corriendo a su lado dando chillidos, derramándole gotas de agua en el papel. Él les gritó, pero continuaron persiguiéndose sin darse por enterados. Se guardó en el bolsillo el lápiz y la libreta, sonriendo, y los miró corretearse entre sí a través del polvo.
Cuando volvió al barco, los truenos retumbaban desde las montañas hasta el puerto. La tormenta alcanzó la cima de su histeria justo en el momento en que zarpaban.
Ella estaba sentada en su litera, mirando por el ojo de buey abierto. Los estridentes estruendos del trueno resonaban de un lado a otro de la bahía, mientras el vapor navegaba hacia mar abierto. Él se tendió encorvado en su litera, enfrente de la de ella, a leer.
—No apoyes la cabeza contra esa pared metálica —le aconsejó a ella—. Es un excelente conductor.
Ella saltó al suelo y fue hasta el lavamanos.
—¿Dónde están esos dos cuartos de galón de White Horse que compramos ayer?
Él hizo un ademán.
—En el estante de al lado tuyo. ¿Vas a beber?
—Voy a tomarme un trago, sí.
—¿Con este calor? ¿Por qué no esperas hasta que escampe y lo tomas en cubierta?
—Lo quiero ahora. Cuando escampe, no lo voy a necesitar.
Se sirvió whisky y le agregó agua del botellón que estaba en la repisa de arriba del lavamanos.
—Te das cuenta de lo que estás haciendo, por supuesto.
Ella lo miró furiosa.
—¿Qué estoy haciendo?
Él se encogió de hombros.
—Nada, salvo entregarte a un estado emocional pasajero. Podrías leer, o acostarte a dormitar.
Con el vaso en una mano, abrió con la otra la puerta que daba al corredor y salió. El ruido del portazo sobresaltó al mono, que estaba sentado sobre una valija. Vaciló un segundo y corrió a ocultarse bajo la litera de su amo. Él hizo unos ruiditos de besos para atraerlo y volvió a su libro. Pronto empezó a imaginarla sola y desdichada en la cubierta, y la idea interrumpió el placer de su lectura. Se obligó a quedarse inmóvil unos minutos, con el libro abierto contra su pecho. Ahora el barco se movía a toda velocidad, y el ruido de los motores era más intenso que la tormenta en el cielo.
Pronto se incorporó y salió a cubierta. La tierra dejada atrás ya estaba oculta por la lluvia que caía y el aire olía a agua profunda. Ella estaba sola, parada junto a la baranda, mirando las olas, con el vaso vacío en la mano. La pena lo invadió mientras la observaba, pero no pudo caminar hacia ella y poner en palabras de consuelo la emoción que sentía.
De regreso en el camarote encontró sobre su litera al mono, arrancando lentamente las páginas del libro que él había estado leyendo.
El día siguiente transcurrió en lentos preparativos para desembarcar y cambiar de barco: en Villalta debían abordar una nave más pequeña para ir al otro lado del delta.
Cuando ella entró para empacar después de la cena, se quedó un momento estudiando el camarote.
—Ha desordenado todo, ya sé —dijo el esposo—, pero encontré tu collar detrás de mi maletín más grande, y de todos modos ya habíamos leído todas las revistas.
—Supongo que esto representa el impulso de destrucción innato en el Hombre —dijo ella, pateando una pelota de papel estrujado a lo largo del piso—. Y la próxima vez que intente morderte, se tratará de la inseguridad básica del Hombre.
—No sabes qué aburrida eres cuando tratas de ser cáustica. Si quieres que me libre de él, me libro. Es bien fácil.
Ella se inclinó para tocar al animal, pero este retrocedió con desconfianza hasta debajo de la litera. Ella se incorporó.
—Él no me importa. El que me importa eres tú. Él no puede evitar ser un pequeño horror, pero no deja de recordarme que tú sí podrías evitarlo si quisieras.
El rostro del esposo adoptó la impasividad que lo caracterizaba cuando estaba resuelto a no perder los estribos. Sabía que él esperaría para enojarse a que ella no estuviera preparada para el ataque. Él no dijo nada, tamborileó un ritmo insistente con las uñas sobre la tapa de una valija.
—Naturalmente, no quiero decir de veras que seas un horror —continuó ella.
—¿Por qué no? —dijo él, con una sonrisa agradable—. ¿Qué tiene de malo la crítica? Probablemente yo sea un horror, para ti. Me gustan los monos porque los veo como pequeños hombres modelo. Tú crees que los hombres son otra cosa, algo espiritual o Dios sabe qué. Sea lo que fuere, advierto que eres la que está siempre desilusionada y anda por ahí preguntándose cómo puede ser tan bestial la humanidad. Yo creo que la humanidad está muy bien.
—Por favor, no sigas —dijo ella—. Conozco tus teorías. Nunca te convencerás de ellas.
Cuando terminaron de empacar, se acostaron. Mientras él apagaba la luz de detrás de su almohada, dijo:
—Dime honestamente. ¿Quieres que se lo dé al camarero?
Ella apartó de una patada la sábana en la oscuridad. Por el ojo de buey, cerca del horizonte, alcanzaba a ver estrellas y el mar calmo le pasaba apenas por debajo. Sin pensar, dijo:
—¿Por qué no lo arrojas por la borda?
En el silencio que siguió, se dio cuenta de que había hablado con imprudencia, pero la brisa tibia que se movía con languidez sobre su cuerpo le hacía cada vez más difícil pensar o hablar. Mientras se quedaba dormida, le pareció escuchar que el esposo decía lentamente: “Creo que tú harías eso, creo que tú harías eso”.
A la mañana siguiente ella durmió hasta tarde y, cuando se levantó para el desayuno, el esposo ya había terminado el suyo y estaba recostado, fumando.
—¿Cómo estás? —le preguntó con alegría—. El camarero del camarote está encantado con el mono.
Ella sintió un arrebato de placer.
—Ah —dijo, sentándose—, ¿se lo regalaste a él? No hacía falta. —Miró el menú; era el mismo de todos los días—. Pero supongo que en realidad es mejor. Un mono no va bien con una luna de miel.
—Creo que tienes razón —coincidió él.
Villalta era agobiante y polvorienta. En el otro barco ya se habían acostumbrado a tener muy pocos pasajeros y fue una sorpresa desagradable encontrarse con que el nuevo estaba atestado de gente. El nuevo barco era un ferry de dos cubiertas pintado de blanco, con una enorme rueda de paletas en la popa. En la cubierta inferior, ubicada a no más de dos pies por sobre la superficie del río, los pasajeros y la carga estaban listos para viajar, apretados indiscriminadamente. La cubierta superior tenía un salón y alrededor de una docena de camarotes individuales angostos. En el salón, los pasajeros de primera clase desataban sus atados de almohadas y abrían las bolsas de papel de su comida. La luz anaranjada del sol poniente inundaba la estancia.
Examinaron el interior de varios camarotes.
—Todos parecen vacíos —dijo ella.
—Entiendo por qué. No obstante, la intimidad sería de ayuda.
—Este es doble. Y tiene mosquitero en la ventana. Es el mejor.
—Voy a buscar a un camarero o alguien. Entra y ocúpalo.
Él sacó a empujones las valijas del pasillo donde las había dejado el cargador* y salió en busca de un empleado. En cada rincón del barco la gente parecía multiplicarse. Había el doble que unos momentos antes. El salón estaba completamente lleno, con el espacio del piso ocupado por grupos de viajeros con niños pequeños y mujeres mayores, que ya estaban tendidas sobre mantas y periódicos.
—Parece la sede del Ejército de Salvación a la noche siguiente de un desastre grave —dijo él cuando entró en el camarote—. No encuentro a nadie. De todas maneras, mejor nos quedamos aquí. Los otros cubículos están empezando a llenarse.
—No estoy tan segura de si no preferiría estar en cubierta —anunció ella—. Hay cientos de cucarachas.
—Y probablemente cosas peores —agregó él, mirando las literas.
—Lo que hay que hacer es sacar esas sábanas sucias y acostarnos nomás sobre los colchones. —Miró el pasillo. El sudor le chorreaba por el cuello—. ¿Crees que es seguro?
—¿A qué te refieres?
—Toda esa gente. Esta bañera vieja.
Él se encogió de hombros.
—Es una noche sola. Mañana estaremos en Ciénaga. Y ya es casi de noche.
Ella cerró y se apoyó contra la puerta, con una leve sonrisa.
—Creo que va a ser divertido —dijo.
—¡El barco se mueve! —gritó él—. Vayamos a cubierta. Si es que podemos salir hasta allí.
Despacio el viejo barco empezó a cruzar la bahía hacia la costa oriental en sombras. La gente cantaba y tocaba guitarras. En la cubierta de abajo una vaca mugía sin cesar. Y el más intenso de todos los sonidos era el torrente de agua producido por las enormes paletas.
Se sentaron en la cubierta, en medio de una multitud vociferante, apoyados contra los barrotes de la baranda, y observaron el ascenso de la luna por encima de los manglares. A medida que se aproximaban al lado opuesto de la bahía, parecía como si el barco fuera directo a estrellarse contra la costa, pero enseguida apareció un canal angosto y el barco se deslizó con cautela por allí. La gente se retiró de inmediato de la baranda, hasta apiñarse contra la pared opuesta. Ramas de árboles de la orilla empezaron a restregarse contra el barco, arañando las paredes laterales de los camarotes y luego azotando con violencia la cubierta.
Ellos dos se abrieron paso a través de la muchedumbre y caminaron a través del salón hasta la cubierta del otro lado del barco; allí estaba pasando lo mismo.
—Es una locura —declaró ella—. Parece una pesadilla. ¿A quién se le ocurre ir por un canal que no es más ancho que el barco? Me pone nerviosa. Voy a entrar a leer.
El esposo le soltó el brazo.
—Nunca puedes entrar en el espíritu de algo, ¿no?
—Dime cuál es el espíritu y yo te veré si entro —dijo ella, alejándose.
Él la siguió.
—¿No quieres bajar a la cubierta inferior? Ahí parecen estar con más fuerzas. Escucha. —Levantó una mano. Desde abajo llegaban estallidos de risa reiterados.
—Definitivamente no —dijo ella sin mirar alrededor.
Él fue abajo. Había grupos de hombres sentados en bolsas de arpillera repletas y cajones de madera, jugando a tirar la moneda. Las mujeres estaban de pie detrás, pitando cigarrillos negros y chillando de excitación. Él las miró con atención, reflexionando que si les faltaran menos dientes serían personas apuestas. “Deficiencia mineral en el suelo”, comentó para sí.
De pie al otro lado del círculo de apostadores, de frente a él, había un joven nativo musculoso, cuya gorra con visera y leve aire distante sugería alguna clase de puesto oficial a bordo del barco. Con dificultad, el viajero se acercó hasta él y le habló en castellano.
—¿Es usted empleado de aquí?
—Sí, señor.
—Estoy en el camarote número ocho. ¿Puedo pagarle a usted la tarifa suplementaria?
—Sí, señor.
—Bien.
Buscó la billetera en el bolsillo, recordando al mismo tiempo con fastidio que la había dejado arriba, en una valija cerrada con llave. El hombre parecía expectante. Ya había tendido la mano.
—Dejé el dinero en el camarote. —Luego agregó—: Lo tiene mi esposa. Pero si usted sube dentro de media hora, puedo pagarle la tarifa.
—Sí, señor.
El hombre bajó la mano y simplemente lo miró. Aun cuando daba la impresión de una fuerza puramente animal, su rostro ancho, un poco simiesco, era apuesto, reflexionó el esposo. Resultó sorprendente cuando, un momento más tarde, ese rostro reveló una timidez de muchacho mientras el hombre decía:
—Voy a rociarle la cabina para su señora.
—Gracias. ¿Hay muchos mosquitos?
El hombre gruñó y sacudió los dedos de una mano como si acabara de quemárselos.
—Pronto usted verá cuántos hay. —Se alejó.
En ese momento el barco se sacudió con violencia y hubo muchas risas entre los pasajeros. Él se abrió paso hasta la proa y vio que el piloto lo había subido a la orilla. Tenía la maraña de ramas y raíces a pocos pies del rostro, con sus formas complejas apenas iluminadas por los faroles del barco. El barco retrocedió laboriosamente y el agua agitada del canal se alzó hasta el nivel de cubierta y lamió el borde exterior. Avanzaron despacio a lo largo de la orilla hasta que la proa apuntó de nuevo al medio de la corriente y continuaron viaje. Luego, casi de inmediato, el paso se curvó en ángulo tan agudo que volvió a ocurrir lo mismo, arrojándolo de costado contra una bolsa de algo desagradablemente blando y húmedo. Una campana tañó bajo la cubierta en el interior del barco; las carcajadas de los pasajeros se hicieron más sonoras.
Al fin lograron avanzar, pero ahora el movimiento se tornó penosamente lento, ya que las curvas del canal eran cada vez más agudas. Bajo el agua, los tocones gruñían cuando el barco los forzaba con sus flancos. Las ramas crujían y se partían, cayendo sobre las cubiertas delantera y superior. El farol de proa cayó azotado al agua.
—Este no es el canal habitual —masculló un apostador, levantando la vista.
Casi al unísono, varios viajeros exclamaron: “¿Qué?”.
—Hay una gran cantidad de canales por aquí. Tenemos que recoger carga en Corazón.
Los apostadores se retiraron a un cuadrado interior que formaron otros tras mover algunos cajones. El esposo los siguió. Ahí estaban comparativamente más a salvo de las ramas que se metían. La cubierta ahí estaba más iluminada, y eso le dio la idea de anotar una entrada en su libreta. Inclinándose sobre una caja que decía Vermífugo Santa Rosalía, escribió: “18 de noviembre. Nos desplazamos a través del torrente sanguíneo de un gigante. Una noche muy oscura”. En ese punto, un nuevo choque con la tierra lo hizo caer, hizo caer a todos los que no estaban apoyados entre objetos sólidos.
Algunos bebés lloraban, pero la mayoría seguía durmiendo. Él bajó a la cubierta. Al encontrar una posición bastante cómoda, cayó en un adormilamiento que fue interrumpido irregularmente por los gritos de la gente y las sacudidas del barco.
Cuando se despertó más tarde, el barco estaba más bien inmóvil, los juegos habían cesado y la gente estaba dormida, sólo algunos de los hombres continuaban con su conversación en pequeños grupos. Él se quedó quieto, escuchando. La charla era toda sobre lugares; comparaban las cosas desagradables que podían encontrarse en diversas partes de la república: insectos, clima, reptiles, enfermedades, falta de comida, precios altos.
Miró su reloj. Era la una y media. Con dificultad se puso de pie y se abrió paso hasta las escaleras. Arriba, en el salón, las lámparas de querosene iluminaban un vasto desorden de figuras postradas. Entró al pasillo y llamó a la puerta marcada con un ocho. Sin esperar a que ella atendiera, abrió la puerta. Adentro estaba oscuro. Oyó cerca una tos ahogada y decidió que estaba despierta.
—¿Cómo andan los mosquitos? ¿Vino el hombre de mi mono a acomodarte? —preguntó.
Ella no contestó, así que él encendió un fósforo. No la vio en la litera de la izquierda. El fósforo le quemó el pulgar. Con el segundo, miró la litera de la derecha. Allí sobre el colchón había un diminuto insecticida en spray; su goteo había formado un gran círculo de aceite en el cutí al descubierto. La tos se repitió. Era de alguien del camarote contiguo.
—¿Y ahora qué? —dijo él en voz alta, incómodo al descubrirse alterado hasta ese punto. Lo invadió una sospecha. Sin encender la lámpara colgante, corrió a abrir los maletines de ella y en la oscuridad tanteó de prisa entre las ligeras ropas y los artículos de tocador. Las botellas de whisky no estaban allí.
No era la primera vez que ella se había embarcado en un desborde alcohólico solitario y sería fácil encontrarla entre los pasajeros. Sin embargo, como estaba enojado, decidió no buscarla. Se quitó la camisa y los pantalones y se acostó en la litera de la izquierda. Su mano tocó una botella que estaba en el suelo junto a la cabecera de la litera. Se incorporó lo suficiente como para olerla; era cerveza y la botella estaba por la mitad. Hacía calor en la cabina, y se tomó lo que quedaba del líquido tibio y amargo con deleite y lanzó a rodar la botella por la habitación.
El barco no se movía, pero algunas voces gritaban aquí y allá. Se sentían topetazos ocasionales cada vez que llegaba a bordo una bolsa de algo pesado. Miró por la pequeña ventana cuadrada con mosquitero. En primer plano, borrosamente iluminados por los faroles del barco, unos pocos hombres morenos, desnudos salvo por unos calzoncillos andrajosos, estaban de pie en un embarcadero hecho en el lodo y miraban fijo hacia el barco. A través del interminable laberinto de raíces y troncos extendido a espaldas de ellos vio una fogata, pero mucho más atrás en el manglar. El aire olía a agua estancada y a humo.
Decidido a aprovechar el relativo silencio, se acostó y trató de dormir; sin embargo, no lo sorprendió la dificultad con la que se encontraba para relajarse. Siempre le resultaba difícil dormir cuando ella no estaba en la habitación. Faltaba el consuelo de su presencia, y además estaba el miedo a despertarse por su regreso. Cuando lograba permitírselo, empezaba rápido a formular ideas y a traducirlas en oraciones cuya anotación parecía más urgente porque se encontraba cómodamente acostado en la oscuridad. A veces pensaba en ella, pero solo como una figura poco clara cuyo carácter daba sabor a una sucesión de telones de fondo. Con mayor frecuencia, revisaba el día recién concluido, procurando convencerse de que lo había llevado un poco más lejos de la infancia. Con frecuencia, durante meses cada vez, la extrañeza de sus sueños lo convencía de que al fin había doblado la esquina, de que el lugar oscuro había quedado atrás al fin, de que ya estaba fuera de alcance de que lo oyeran. Entonces, una nochecita, mientras se dormía, antes que tuviera tiempo de negarse, se quedaba mirando con mucha atención un objeto olvidado mucho tiempo atrás —un plato, una silla, un alfiletero— y reaparecía el acostumbrado sentimiento de infinita futilidad y tristeza.
El motor volvió a arrancar y recomenzó el gran ruido del agua en la rueda de paletas. Zarparon de Corazón. Se alegró. “Ahora no voy a oírla cuando entre y haga ruido al moverse”, pensó, y cayó en un sueño liviano.
Se rascaba los brazos y las piernas. El continuo y vago malestar finalmente se convirtió en plena consciencia y se incorporó furioso. Por encima de los ruidos del barco alcanzaba a oír otro, uno que entraba por la ventana: un sonido increíblemente agudo y diminuto, diminuto pero constante en intensidad y tono. Saltó de la litera y fue hasta la ventana. El canal ahí era más ancho y la vegetación sobresaliente ya no tocaba los costados del barco. En el aire, cerca, lejos, por todas partes, sonaba el gemido aflautado de las alas de los mosquitos. Se quedó pasmado y completamente encantado con la novedad del fenómeno. Por un momento observó cómo pasaba junto a él la negra maraña de la selva. Después, con la picazón, recordó a los mosquitos dentro del camarote. El mosquitero no llegaba hasta el final de la ventana; había mucho espacio para que se filtraran. Incluso allí, en la oscuridad, mientras movía los dedos a lo largo del marco en busca de la manija, alcanzaba a sentirlos; esa cantidad había.
Ahora que estaba del todo despierto, encendió un fósforo y fue hasta la litera de ella. Por supuesto, no estaba. Levantó el rociador de flit y lo agitó. Estaba vacío y, cuando el fósforo ya estaba apagándose, vio que la mancha del colchón se había extendido más.
—¡Hijo de puta! —susurró, y, volviendo a la ventana, tironeó con vigor el mosquitero hacia arriba para cerrar la rendija. Cuando lo soltó, se le cayó al agua y casi de inmediato cobró consciencia de la suave caricia de alas diminutas todo alrededor de su cabeza. En camiseta y pantalones salió corriendo al pasillo. Nada había cambiado en el salón. Casi todo el mundo dormía. Había puertas mosquiteras que daban a cubierta. Las inspeccionó: parecían instaladas con mayor firmeza. Unos pocos mosquitos aletearon junto a su cara, pero no era la horda. Pasó a duras penas entre dos mujeres que dormían sentadas con la espalda contra la pared y allí se quedó con profunda incomodidad hasta que volvió a adormilarse. No pasó mucho tiempo hasta que abrió los ojos para encontrarse con la suave luz del amanecer en el aire. Le dolía el cuello. Se levantó y salió a cubierta, ya atestada por la mayoría de la gente del salón.
El barco avanzaba a través de un ancho estuario salpicado de grupos de plantas y árboles que se alzaban del agua poco profunda. A lo largo de los bordes de las pequeñas islas había garzas, tan blancas en la temprana luz gris que su brillo parecía venirles de adentro.
Eran las cinco y media. A esa hora el barco debía llegar a Ciénaga, donde se encontraba en su viaje semanal con el tren que iba al interior. El día surgía rápido; el cielo y el agua tenían el mismo color. La cubierta se llenó del olor grasoso de los mangos en cuanto la gente empezó a desayunar.
Y ahora por fin él empezó a sentir punzadas de angustia por no saber dónde podría estar ella. Decidió emprender un registro inmediato y minucioso del barco. La reconocería al instante en cualquier grupo. Primero, buscó metódicamente a través del salón, después agotó las posibilidades de las cubiertas superiores. Después bajó a la parte inferior, donde el juego había vuelto a comenzar. Hacia la popa, atada a dos endebles postes de hierro, estaba la vaca, que ya no mugía. Cerca había un cobertizo improvisado, quizás habitáculo de la tripulación. Al pasar junto a la pequeña puerta, espió a través del montante y la vio acostada en el piso al lado de un hombre. Automáticamente siguió adelante; después giró y regresó. Los dos estaban dormidos y a medio vestir. En el aire cálido que salía por el mosquitero del montante había olor a whisky bebido y a whisky derramado.
Fue arriba, el corazón le latía con violencia. En el camarote, cerró los dos maletines de ella, empacó el suyo, puso todos juntos al lado de la puerta y los cubrió con los impermeables. Se puso la camisa, se peinó con esmero y salió a cubierta. Ciénaga estaba allí adelante, en la sombra matinal de las montañas: el muelle, una fila de chozas con la selva detrás y la estación de ferrocarril a la derecha más allá de la aldea.
Mientras atracaban, hizo señas a los dos mocosos que agitaban los brazos para llamarle la atención, gritando “¡Equipajes!”. Lucharon un poco entre sí hasta que él les mostró dos dedos en alto. Después, para darles certeza, señaló a cada uno de los dos por turnos y sonrieron. Aun sonrientes, los dos se pararon junto a él con el equipaje y los abrigos, y él estuvo entre los primeros pasajeros de la cubierta superior en bajar a tierra. Fueron calle abajo hasta la estación con los loros gritándoles desde cada alero del camino.
En el tren atestado y en espera, con el equipaje al fin en el portaequipajes, el corazón le latía con más fuerza que nunca y mantuvo la vista dolorosamente fija en la larga calle polvorienta que conducía de regreso al muelle. En el otro extremo, cuando sonó el silbato, creyó ver una figura de blanco que corría en medio de los perros y los niños hacia la estación, pero el tren arrancó mientras él observaba y la calle se perdió de vista. Extrajo su libreta y se sentó, se la apoyó en el regazo y sonrió al verde reluciente del paisaje que pasaba cada vez más a mayor velocidad por el otro lado de la ventanilla.
1947
* Palabras y expresiones castellanas como esta destacadas en cursivas en la traducción están también en castellano en el original. (N. d. T.)