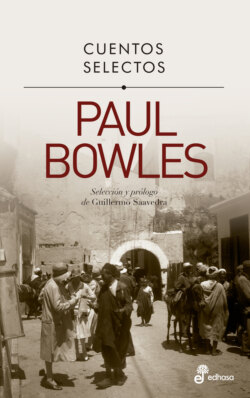Читать книгу Cuentos selectos - Paul Bowles - Страница 6
Un episodio distante
ОглавлениеLos atardeceres de septiembre no podían ser más rojos la semana que el profesor decidió visitar Am Tadouirt, que está en la zona caliente del país. Bajó una tarde desde el altiplano en autobús, con dos maletas pequeñas llenas de mapas, cremas solares y medicinas. Diez años antes había pasado tres días en el pueblo; justo lo suficiente para establecer una amistad bastante firme con el dueño de un café, quien le había escrito varias veces durante el primer año después de su visita, pero nunca más desde entonces. “Hassan Ramani”, decía una y otra vez el profesor mientras el autobús descendía dando tumbos a través de capas de aire cada vez más calientes. Mirando ahora al llameante cielo del oeste, ahora a las angulosas montañas, el vehículo seguía el polvoriento camino al borde de los desfiladeros, donde el aire comenzaba a tener el olor de otras cosas además del interminable ozono de las alturas: azahares, pimienta, estiércol tostado por el sol, aceite de oliva, fruta en descomposición. Cerró los ojos, feliz, y por un instante vivió en un mundo puramente olfativo. El pasado distante regresaba; qué parte de él, no estaba seguro.
El conductor, cuyo asiento compartía el profesor, le habló sin apartar la vista del camino.
—Vous êtes géologue?
—¿Geólogo? ¡No, no! Soy lingüista.
—Aquí no hay lenguas. Solo dialectos.
—Exacto. Estoy haciendo un estudio sobre las variedades del magrebí.
El conductor dijo en tono despectivo:
—Vaya más al sur. Allí encontrará lenguas de las que nunca ha oído hablar.
Cuando entraron por las puertas del pueblo, el habitual enjambre de rapaces se levantó y corrió en medio de la polvareda dando gritos al lado del autobús. El profesor se quitó los anteojos de sol, se los guardó en el bolsillo; y en cuanto el autobús se detuvo saltó a tierra para abrirse paso entre los niños que, indignados, trataban de agarrar su equipaje, y se dirigió deprisa al Grand Hotel Saharien. De sus ocho habitaciones había dos disponibles; una daba al mercado; la otra, más pequeña y barata, a un patiecito lleno de barriles y desperdicios, donde se paseaban dos gacelas. Tomó la más pequeña, y después de verter el jarro de agua en la palangana de hojalata, comenzó a lavarse la cara y las orejas, que tenía cubiertas de polvo. El último resplandor del crepúsculo estaba a punto de apagarse y casi podía ver cómo el reflejo rosado del cielo iba desapareciendo de los objetos a su alrededor. Encendió la lámpara de carburo y el olor le hizo echarse para atrás.
Después de cenar el profesor anduvo despacio por las calles hasta el café de Hassan Ramani, cuya trastienda colgaba peligrosamente sobre el río. La entrada era muy baja, y tuvo que agacharse un poco para pasar. Un hombre atizaba el fuego. Había un cliente bebiendo té. El qaouaji quería que el profesor se sentara en la otra mesa del cuarto principal, pero él siguió deprisa hasta la trastienda y se sentó allí. La luna brillaba a través de la celosía de junco, y fuera no se oía más que el irregular y lejano ladrido de algún perro. Cambió de mesa para poder ver el río. Estaba seco, pero el brillante cielo nocturno se reflejaba aquí y allá en algunas charcas. El qaouaji llegó a limpiar la mesa.
—Este café ¿es todavía de Hassan Ramani? —preguntó en el magrebí que había tardado cuatro años en aprender.
El hombre respondió en mal francés:
—Él fallecido.
—¿Fallecido? —repitió el profesor, sin darse cuenta de lo absurdo de la expresión— ¿De verdad? ¿Cuándo?
—No sé —dijo el qaouaji—. ¿Té?
—Sí. Pero no comprendo…
El hombre ya estaba en el cuarto de al lado abanicando el fuego. El profesor se quedó inmóvil, sintiéndose solo y diciéndose a sí mismo que era ridículo sentirse así.
El qaouaji no tardó en volver con el té. El profesor le pagó y le dio una propina enorme, a cambio de la cual recibió una grave reverencia.
—Una pregunta —dijo cuando el otro se alejaba—. ¿Todavía es posible conseguir esas cajitas hechas de teta de camella?
El hombre parecía molesto.
—Los reguibat traen cosas de ésas de vez en cuando. Aquí no las compramos— y luego, en tono insolente y en árabe—: ¿Y por qué una caja de teta de camella?
—Porque me gustan —replicó el profesor. Y como estaba un poco exaltado, agregó—: Me gustan tanto que quiero coleccionarlas, y le pagaré diez francos por cada una que me consiga.
—Khamstache —dijo el qaouaji, y extendió rápidamente los dedos de la mano izquierda tres veces seguidas.
—Nunca. Diez.
—No es posible. Pero si espera hasta más tarde puede venir conmigo. Me dará lo que quiera. Y si hay tetas de camella las conseguirá.
Pasó al otro cuarto y dejó al profesor bebiendo el té y escuchando el creciente coro de perros que ladraban y aullaban mientras la luna ascendía en el cielo. Un grupo de clientes entró en el café y se quedó conversando en el cuarto principal alrededor de una hora. Cuando se fueron, el qaouaji apagó el fuego y se detuvo junto a la puerta.
—Vamos —dijo, mientras se ponía el albornoz.
En la calle había poco movimiento. Todos los puestos estaban cerrados y la única luz era la de la luna. De vez en cuando un transeúnte dirigía al qaouaji un breve gruñido a modo de saludo.
—Todo el mundo lo conoce —dijo el profesor para romper el silencio.
—Sí.
—Me gustaría que todos me conocieran —dijo el profesor antes de darse cuenta de lo infantil que debía de sonar su comentario.
—Nadie lo conoce —dijo el otro con voz áspera.
Habían llegado al extremo opuesto del pueblo, que estaba en un promontorio que dominaba el desierto, y por una ancha grieta en el muro el profesor vio la blancura interminable, interrumpida en las zonas próximas por lunares de oasis. Pasaron la abertura y bajaron por un caminito que iba y venía entre las rocas hasta el bosque de palmeras más cercano. El profesor pensó: “Podría degollarme. Pero tiene el café…, seguro que lo descubrirían”.
—¿Queda lejos? —preguntó con indiferencia.
—¿Está cansado? —replicó el qaouaji.
—Me esperan en el hotel Saharien —mintió.
—No puede estar allá y aquí —dijo el qaouaji.
El profesor se rio. Se preguntó si esto le parecería al otro una señal de nerviosismo.
—¿Hace mucho que tiene el café de Ramani?
—Trabajo allí para un amigo. —La respuesta entristeció al profesor más de lo que hubiera imaginado.
—Oh. ¿Trabajará mañana?
—Imposible decirlo.
El profesor tropezó en una piedra, cayó al suelo, se hizo un rasguño en una mano. El qaouaji dijo:
—Tenga cuidado.
El olor dulzón y oscuro de la carne podrida estaba de pronto en el aire.
—Agh —dijo el profesor, y dejó de respirar—. ¿Qué es eso?
El qaouaji se había cubierto la cara con el albornoz y no respondió. Pronto dejaron el hedor atrás. Caminaban en terreno llano. Adelante, el sendero estaba bordeado a ambos lados por altas paredes de adobe. No había brisa y las palmas no se movían, pero se oía el agua que corría detrás de las paredes. Y el olor de excrementos humanos fue casi constante mientras caminaban entre las paredes.
El profesor aguardó hasta que le pareció lógico preguntar con cierta irritación:
—Pero ¿adónde vamos?
—Ya —dijo su guía, y se agachó a recoger unas piedras de la cuneta—. Agarre unas —aconsejó—. Hay perros malos aquí.
—¿Dónde? —preguntó el profesor, pero se detuvo y cogió tres piedras grandes y puntiagudas.
Continuaron andando sigilosamente. Al final de las paredes el desierto luminoso apareció frente a ellos. Cerca se veía un morabito en ruinas, su pequeña cúpula medio derrumbada, la fachada destruida por completo, y, más allá, algunos grupos de palmeras atrofiadas, inútiles. Un perro furioso se aproximaba corriendo en tres patas. El profesor no oyó su gruñido grave y persistente hasta que estuvo bastante cerca. El qaouaji le lanzó una piedra grande que le dio de lleno en el hocico. Hubo un extraño chasquido de mandíbulas, y el perro corrió de costado en otra dirección, fue a chocar ciegamente contra unas rocas y se quedó dando vueltas a un lado y a otro como un insecto herido.
Se apartaron del sendero y atravesaron un terreno sembrado de piedras filosas, siguieron más allá de las pequeñas ruinas y las palmeras hasta llegar a un sitio donde la tierra se hundió de pronto frente a ellos.
—Parece una cantera —dijo el profesor, recurriendo al francés para la palabra “cantera”, cuyo equivalente en árabe no recordaba en ese momento. El qaouaji no respondió. Se detuvo y volvió la cabeza como si quisiera escuchar algo. Y, en efecto, desde abajo, pero desde muy abajo, llegaba el débil y grave sonido de una flauta. El qaouaji asintió lentamente varias veces con la cabeza. Luego dijo:
—El camino empieza aquí. Se ve bien hasta el final. La piedra es blanca y la luna brilla. Puede ver bien. Ahora yo regreso a dormir. Es tarde. Deme lo que quiera.
De pie al borde del abismo, que en aquel momento parecía más profundo, mientras miraba de cerca la cara oscura del qaouaji enmarcada en el capuchón de su albornoz, el profesor se preguntó a sí mismo qué era con exactitud lo que sentía. Indignación, curiosidad, tal vez miedo, pero sobre todo alivio; y la esperanza de que esto no fuera un truco y que el qaouaji lo dejara en paz y se volviera al pueblo sin él.
Dio un paso atrás para alejarse del borde. Como no quería sacar la billetera, buscó un billete suelto en sus bolsillos. Por suerte tenía uno de cincuenta francos y lo sacó para dárselo al qaouji. Sabía que el otro estaba contento, de modo que no hizo caso cuando le oyó decir:
—No es suficiente. El camino es largo y hay perros.
—Gracias y buenas noches —dijo el profesor. Se sentó con las piernas cruzadas y encendió un cigarrillo. Se sentía casi feliz.
—Sólo deme un cigarrillo —pidió el hombre.
—Claro —dijo con cierta frialdad, y le dio el paquete.
El qaouaji se acuclilló junto a él. Su cara no tenía un aspecto agradable. “¿Qué le pasa?”, se preguntó a sí mismo el profesor y, de nuevo, al ofrecerle su cigarrillo encendido, sintió miedo.
El hombre tenía los ojos entrecerrados. Era la representación más burda del acto de estar concentrado en tramar algo que el profesor hubiera visto. Encendido el segundo cigarrillo, se atrevió a preguntarle al árabe, que seguía inmóvil en cuclillas:
—¿En qué está pensando?
El otro chupó sin prisa el cigarrillo, y parecía que estaba a punto de decir algo. Luego puso cara de satisfacción, pero no habló. Había comenzado a soplar un viento fresco que hizo tiritar al profesor. Las notas de la flauta subían a intervalos desde las profundidades, mezcladas a veces con el áspero sonido de las hojas de las palmas cercanas que se raspaban unas a otras.
El profesor se vio diciendo para sus adentros: “Esta gente no es primitiva”.
—Bueno —dijo el qaouaji, y se levantó con lentitud—. No me dé más dinero. Cincuenta francos es suficiente. Es un honor. —Volvió a hablar en francés—: Ti n’as qu’à discendre, to’droit.
Escupió, se rió entre dientes (¿o era que el profesor estaba histérico?) y se alejó deprisa a grandes pasos.
El profesor estaba muy nervioso. Encendió otro cigarrillo, y se dio cuenta de que sus labios se movían de manera automática. Decían: “¿Esto es un dilema, o un problema? Es ridículo”.
Durante varios minutos permaneció sentado sin moverse, aguardando a recuperar el sentido de la realidad. Se tendió de espaldas en el suelo duro y frío y alzó los ojos a la luna. Era casi como mirar directamente al sol. Desviando un poco la vista a pequeños intervalos, podía ver en el cielo una hilera de lunas, más débiles. “Increíble”, dijo en voz baja. Luego se incorporó con rapidez y miró a su alrededor. En realidad no era seguro que el qaouaji hubiera vuelto al pueblo. Se puso de pie para mirar el fondo del precipicio; a la luz de la luna parecía que estaba a millas de distancia. Y no había nada que pudiera usar para darle proporción; un árbol, una casa, una persona… Estaba atento al sonido de la flauta, pero sólo oía el viento que pasaba rasándole las orejas. De pronto sintió un vivo deseo de correr de vuelta hacia el camino, y se volvió a mirar en la dirección por donde el qaouaji había desaparecido. Al mismo tiempo pasó los dedos suavemente por su billetera, que tenía en el bolsillo del pecho. Luego lanzó una escupida por el borde del acantilado. Después orinó en el mismo lugar mientras escuchaba con atención, como un niño. Esto le dio el ímpetu para emprender el descenso por el sendero hacia el abismo. Lo curioso era que no sentía vértigo. Pero tuvo la prudencia de no mirar a su derecha, donde estaba el borde. La bajada era constante y abrupta; su monotonía lo puso en un estado de ánimo parecido al que le había causado el viaje en autobús. De nuevo repetía en voz baja rítmicamente: “Hassan Ramani”. Se detuvo, furioso consigo mismo por las connotaciones siniestras que el nombre le sugería ahora. Concluyó que estaba exhausto por el viaje.
“Y por la caminata”, agregó.
Ya había descendido un buen trecho del vasto acantilado, pero la luna, que estaba justo sobre su cabeza, alumbraba como al principio. Sólo el viento había quedado atrás, en lo alto, para errar por entre los árboles y levantar el polvo de las calles de Aïn Tadouirt, para introducirse en el vestíbulo del Grand Hotel Saharien y por debajo de la puerta de su pequeña habitación.
Se le ocurrió que debía preguntarse a sí mismo por qué hacía algo tan irracional, pero era lo bastante inteligente para saber que, si estaba haciéndolo, por el momento no era importante buscar explicaciones.
De pronto sus pies pisaron terreno plano. Había llegado al fondo antes de lo que esperaba. Siguió caminando con recelo, como si temiera otra pendiente traicionera. Con aquella luz tenue y uniforme era difícil estar seguro. Antes de que supiera lo que había ocurrido, tenía el perro encima, una pesada masa de pelaje que le empujaba hacia atrás, unas uñas afiladas que le arañaban el pecho, unos músculos que forcejeaban para clavarle los dientes en el cuello. El profesor pensó: “Me niego a morir así”. El perro cayó de espaldas; parecía un perro esquimal. Cuando saltó de nuevo, el profesor gritó muy fuerte: “¡Ay!”. El perro cayó sobre él y hubo una confusión de sensaciones, dolor en alguna parte. También se oían voces cercanas, y no podía entender lo que decían. Sintió un objeto frío y metálico que alguien empujaba brutalmente contra su espina dorsal, y durante un segundo el perro quedó colgando por los dientes de un lío de ropa y, tal vez, carne. El profesor comprendió que era el cañón de un arma. Levantó las manos y gritó en magrebí: “¡Llévense al perro!”. Pero el cañón siguió empujándolo; y como el perro, que estaba de nuevo en el suelo, no volvió a atacarlo, el profesor adelantó un paso. El arma no dejó de empujarlo, y él siguió avanzando. Volvió a oír voces, pero el que estaba justo detrás de él no decía nada. Al menos a juzgar por los sonidos, había gente corriendo de un lado para otro a su alrededor. Porque los ojos —se percató en ese momento— los tenía bien cerrados desde el ataque del perro. Los abrió. Un grupo de hombres avanzaba hacia él. Vestían las prendas negras de los reguibat. “La tribu reguiba es una nube que oscurece el sol.” “Cuando un reguiba llega, el hombre justo se aparta.” En cuántas tiendas y mercados había oído estas sentencias, pronunciadas en tono de broma entre amigos. Nunca en presencia de un reguiba, eso sí, pues esta gente no frecuentaba los poblados. Enviaban a algún representante disfrazado para que negociara con elementos dudosos la venta de bienes saqueados. “Una oportunidad —pensó fugazmente el profesor— para comprobar la veracidad de estas afirmaciones.” En ningún momento dudó que esta aventura fuera a resultar una especie de advertencia por la imprudencia que había cometido; una advertencia que, al recordarla, tendría algo de siniestro y algo de farsa.
Dos perros aparecieron por detrás de los hombres que se aproximaban, y, enseñando los dientes entre gruñidos, se arrojaron contra sus piernas. Le indignó ver que nadie se fijara en esta infracción de las reglas de la etiqueta. El arma le empujó con más fuerza cuando trató de eludir el ruidoso ataque de los animales. Volvió a gritar: “¡Los perros! ¡Llévenselos!”. Recibió otro violento empujón del arma y cayó al suelo, casi a los pies del gentío que tenía enfrente. Los perros le tiraban de las manos y los brazos. Con las patadas de una bota se apartaron dando gañidos, y luego la bota, con más fuerza, dio un puntapié al profesor en la cadera. Siguió un coro de puntapiés provenientes de distintos lados, y durante un rato le hicieron rodar por el suelo a golpes. Se dio cuenta de que varias manos se metían en sus bolsillos, los vaciaban. Intentó decir: “Ya tienen todo mi dinero. ¡Dejen de patearme!”. Pero sus músculos faciales, de tan machacados, no obedecían; sentía que estaba frunciendo los labios, y eso era todo. Alguien le dio un golpe tremendo en la cabeza. Pensó: “Por lo menos voy a desmayarme, gracias a Dios”. Seguía oyendo las voces guturales que no podía entender, y se dio cuenta de que lo ataban con fuerza por el pecho y los tobillos. Siguió un silencio negro que se abría de vez en cuando como una herida para dejar entrar el sonido profundo y dulce de la flauta, que tocaba la misma secuencia de notas una y otra vez. De pronto sintió un dolor insoportable en todas partes, dolor y frío. “Entonces he estado inconsciente, después de todo”, pensó. Y sin embargo el momento presente era sólo como la continuación inmediata de lo que había pasado antes.
El día comenzaba a clarear. Había algunos camellos cerca de donde él estaba tumbado; podía oír su laboriosa respiración, los gorgoteos. No quería ni siquiera intentar abrir los ojos; temía que le fuera imposible. Pero cuando oyó que alguien se acercaba comprobó que podía ver sin dificultad.
Bajo la luz gris de la mañana, el hombre miraba desapasionadamente al profesor. Con una mano le apretó las narices. En cuanto el profesor abrió la boca para respirar, el hombre le agarró la lengua y tiró de ella con todas sus fuerzas. El profesor sintió náuseas, trató de recuperar el aliento; no vio lo que iba a ocurrir. No llegó a distinguir el dolor causado por el brutal estirón del dolor causado por el filo del cuchillo. Luego vino un interminable periodo de asfixia, mientras el profesor escupía sangre mecánicamente, como si él mismo no fuera parte del proceso. La palabra “operación” le daba vueltas en la cabeza; aplacaba en cierta manera su temor mientras volvía a hundirse en la oscuridad.
Cuando la caravana partió el sol ya estaba en lo alto. El profesor, consciente pero en un estado de completo estupor, seguía babeando sangre y sufriendo ataques de náusea; doblado en dos, lo metieron en un saco que ataron al costado de un camello. En la parte baja del enorme anfiteatro había una entrada natural entre las rocas. Los camellos, veloces mehara, iban poco cargados en aquel viaje. Salieron en fila y subieron despacio por una suave ladera, más allá de la cual comenzaba el desierto. Aquella noche, durante una parada detrás de unos montes bajos, sacaron al profesor, que seguía en un estado que le impedía pensar. Sobre los polvorientos andrajos en que se había convertido su ropa, le pusieron una serie de extraños cinturones hechos con sartas de tapas de lata. Uno tras otro, fueron atando estos relucientes adornos alrededor del torso, de los brazos y las piernas, aun alrededor de la cara del profesor, hasta que estuvo envuelto por completo en una armadura que lo cubría con sus escamas metálicas y circulares. Fue en un ambiente de júbilo en el que ataviaron de esta manera al profesor. Uno de los hombres sacó una flauta y otro, más joven, hizo una caricatura, no carente de gracia, de una ouled naïl ejecutando la danza del bastón. El profesor estaba como ausente; para ser exactos, existía en medio de los movimientos que hacían aquellos otros hombres. Cuando terminaron de vestirlo para que se viera como ellos querían, metieron algo de comida por debajo de las ajorcas de hojalata que le colgaban de la cara. Aunque masticaba mecánicamente, después de un momento casi todo fue a parar al suelo. Volvieron a meterlo en el saco y lo dejaron allí.
Dos días más tarde llegaron a uno de sus campamentos. Había mujeres y niños en las tiendas, y los hombres tuvieron que ahuyentar a los perros bravos que habían dejado allí para protegerlos. Cuando sacaron del saco al profesor hubo gritos de miedo, y pasaron horas antes de que la última mujer quedara convencida de que era inofensivo, aunque desde el principio nadie había dudado que fuera una posesión valiosa. Pocos días más tarde volvieron a ponerse en marcha. Se llevaron todo consigo, y viajaban sólo de noche, pues el terreno se hacía más y más caliente.
Pese a que todas sus heridas habían sanado y ya no sentía dolor, el profesor no volvió a pensar; comía y defecaba y, cuando se lo pedían, bailaba dando brincos estrambóticos de un lado para otro, lo que deleitaba a los niños, sobre todo por el maravilloso y discordante ruido como de cencerros que producía. Y por lo general dormía durante las horas calientes del día, en compañía de los camellos.
La caravana se encaminó hacia el sureste, y evitaba toda forma sedentaria de civilización. En pocas semanas llegaron a otra meseta por completo despoblada y con escasa vegetación. Allí se detuvieron y levantaron campamento, mientras los mehara pastaban en libertad. Todos estaban contentos en aquel lugar; hacía más fresco y había un pozo a pocas horas de distancia en una ruta poco frecuentada. Fue allí donde concibieron la idea de llevar a Fogara al profesor para venderlo a los tuareg.
Pasó un año entero antes de que llevaran a cabo este proyecto. Para entonces el profesor estaba mucho mejor adiestrado. Podía ejecutar saltos mortales, producía unos gruñidos terribles que, sin embargo, tenían algo de cómico. Y cuando los reguibat le quitaron las latas de la cara descubrieron que podía hacer unas muecas admirables mientras bailaba. También le enseñaron a hacer algunos gestos obscenos y elementales que nunca dejaban de provocar chillidos de deleite entre las mujeres. Lo exhibían sólo después de alguna comida particularmente abundante, cuando había música y jolgorio. Él se adaptaba con facilidad al sentido de ritual de aquella gente, y había desarrollado una especie de “programa” básico que presentaba cuando aparecía en público: bailaba, se revolcaba por el suelo, imitaba a ciertos animales y por último se abalanzaba sobre los espectadores con una rabia fingida para ver la confusión e hilaridad resultantes.
Cuando tres de los hombres lo condujeron a Fogara, llevaban consigo cuatro camellos, y él montó en el suyo como los otros, con toda naturalidad. No tomaron ninguna precaución para vigilarlo, salvo que lo mantuvieron siempre entre ellos, con un hombre siempre a la zaga del pequeño grupo. Avistaron las murallas al amanecer, y aguardaron todo el día entre las rocas. Al anochecer el más joven se dirigió al pueblo, y tres horas más tarde volvió con un amigo, que llevaba un grueso bastón. Querían que el profesor ejecutara su número allí mismo, pero el hombre de Fogara tenía prisa por volver al pueblo, de modo que todos se pusieron en marcha en sus mehara.
Una vez en el pueblo, se dirigieron a casa del fogari, y tomaron café en el patio, sentados entre los camellos. Allí, el profesor presentó su acto una vez más, y en esta ocasión hubo un jolgorio prolongado y mucho frotar de manos. Llegaron a un acuerdo por cierta cantidad de dinero, y los reguibat dejaron al profesor en casa del hombre del bastón, que se apresuró a encerrarlo en un cubículo que daba al patio.
El siguiente resultó ser un día importante en la vida del profesor, pues fue entonces cuando el dolor volvió a despertar en él. Un grupo de hombres llegó a la casa, y entre ellos había un venerable caballero mejor vestido que los otros, que lo lisonjeaban sin parar y besaban con fervor sus manos y los bordes de sus vestiduras. Esta persona insistía en hablar en árabe clásico de vez en cuando para impresionar a los demás, que no habían aprendido una sola palabra del Corán. De modo que su conversación iba más o menos así: “Tal vez en In Salah. Esos franceses son unos imbéciles. La venganza divina está próxima. No nos impacientemos. Hay que adorar al más alto, y que el anatema pese sobre los ídolos. Con la cara pintada. Por si la policía quiere mirar de cerca”. Los otros escuchaban y asentían lenta y solemnemente con la cabeza. Y, encerrado en su casilla cerca de ellos, el profesor escuchaba también. Es decir, reconocía el sonido del árabe de aquel viejo. Las palabras entraban en su conciencia por primera vez en muchos meses. Ruidos, luego: “La venganza divina está próxima. Es un honor. Cincuenta francos es suficiente. No me dé más dinero. Bueno”. Y el qaouaji acuclillado junto a él al borde del acantilado. Luego: “Que el anatema pese sobre los ídolos”, y más sonidos ininteligibles. Se dio la vuelta en la arena, jadeante, y lo olvidó. Pero el dolor había comenzado. Obraba en una especie de delirio, porque ya había empezado a recobrar la conciencia. Cuando el hombre abrió la puerta y lo azuzó con el bastón, dio un alarido de rabia, y todos se rieron.
Le hicieron ponerse de pie, pero no quería bailar. Se quedó plantado frente a ellos; miraba fijamente el suelo, obstinado en no moverse. Su propietario estaba furioso, y las risas de los otros le irritaron tanto que tuvo que despedirlos; como no se atrevía a manifestar su ira ante el anciano, les dijo que aguardaría un momento más propicio para mostrarles la mercadería. Pero cuando se fueron le dio al profesor un fuerte golpe en el hombro con el bastón, le dijo varias obscenidades y salió a la calle dando un portazo. Fue directamente a la calle de las ouled naïl, porque estaba seguro de que los reguibat estarían allí, gastando el dinero con las chicas. Encontró a uno de ellos en una tienda, acostado todavía mientras una ouled naïl lavaba los vasos de té. Entró, y por poco decapita al hombre antes de que éste intentara siquiera incorporarse. Luego tiró la navaja a la cama y salió corriendo.
La ouled naïl vio la sangre, dio un grito y corrió a la tienda vecina, de donde no tardó en salir en compañía de cuatro chicas, con las que fue deprisa al café para decir al qaouaji quién había matado al reguiba. En cuestión de una hora la policía militar francesa lo capturó en casa de un amigo, y lo llevaron a rastras al cuartel. Aquella noche nadie dio de comer al profesor, y a la otra tarde, durante el lento agudizarse de su conciencia provocada por el hambre que aumentaba, se puso a dar vueltas por el patio y los cuartos adyacentes. No había nadie. En uno de los cuartos vio un calendario colgado en la pared. El profesor lo observó con inquietud, como un perro que mira una mosca frente a sus narices. En el papel blanco había unos objetos negros que producían sonidos en su cabeza. Los oía: “Grande Épicerie du Sahel. Juin. Lundi, Mardi, Mercredi…”.
Los minúsculos signos que componen una sinfonía pueden haber sido trazados mucho tiempo atrás, pero al traducirse en sonidos se vuelven inminentes y poderosos. Así, en la mente del profesor comenzó a sonar una especie de música hecha de sentimientos, cuyo volumen iba creciendo mientras él miraba la pared de adobe, y tuvo la impresión de que estaba interpretando algo que había sido escrito para él hacía mucho tiempo. Tenía ganas de llorar; tenía ganas de dar rugidos y recorrer aquella casita volcando y destrozando los pocos objetos rompibles. Su emoción no iba más allá de este deseo singular y arrollador. De modo que, gritando con todas sus fuerzas, arremetió contra la casa y lo que contenía. Luego atacó la puerta de la calle, que resistió algún tiempo y por fin se rompió. Se escurrió trepando por el agujero en los tablones destrozados, y sin dejar de gritar y agitando los brazos por encima de su cabeza para producir con las latas el mayor estrépito posible, empezó a galopar por la calle silenciosa hacia las puertas del pueblo. Algunas personas lo miraron con gran curiosidad. Cuando pasaba por el taller mecánico, el último edificio antes de llegar al alto arco de adobe que enmarcaba el desierto, un soldado francés lo vio. “Tiens —dijo para sus adentros—, un poseído.”
El sol caía de nuevo. El profesor pasó corriendo debajo del arco, volvió la cara al cielo rojo y siguió trotando por la Piste d’In Salah, derecho hacia el sol poniente. A sus espaldas, desde el taller, el soldado, para probar suerte, le disparó al azar. La bala pasó zumbando peligrosamente cerca de la cabeza del profesor, y sus gritos se elevaron hasta convertirse en un lamento de indignación mientras agitaba los brazos con más furia y daba grandes saltos a cada pocos trancos en accesos de terror.
El soldado se quedó observando con una sonrisa la figura que hacía cabriolas y se empequeñecía en la creciente oscuridad del ocaso, y el castañetear de las latas se fundió con el gran silencio que había más allá de la puerta. La pared del taller donde se recostó despedía algo del calor que el sol había dejado allí, pero ya el frío de la luna había comenzado a penetrar en el aire.
1945