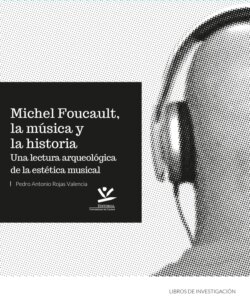Читать книгу Michel Foucault, la música y la historia - Pedro Antonio Rojas Valencia - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеIntroducción
La pregunta no es ya ¿cómo hacer que la experiencia de la naturaleza de lugar a juicios necesarios? Sino: ¿Cómo hacer que el hombre piense lo que no piensa, habite aquello que se le escapa, en el modo de una ocupación muda, anime, por una especie de movimiento congelado, esta figura de sí mismo que se le presenta bajo la forma de una exterioridad testaruda?
Michel Foucault
Gran parte de la obra temprana de Michel Foucault fue desarrollada siguiendo una serie de estudios históricos que, tiempo después, llamaría arqueología1. Se pueden encontrar dos momentos en los que se sirvió del procedimiento arqueológico2. En el primero, se ocupó de la historia de lo “otro”, de aquellos discursos que le son extraños a Occidente, en una invitación a pensar con mayor detenimiento las separaciones entre lo normal y lo anormal, lo racional y lo irracional, la salud y la enfermedad. En este primer campo se sitúa Histoire de la folie (1961) (Historia de la locura) y Naissance de la clinique. (1963) (El nacimiento de la clínica). En un segundo momento, el filósofo se ocupó de la historia de lo “mismo”, en otras palabras, de realizar una historia de los grandes saberes de Occidente y el surgimiento de las ciencias humanas, allí se encuentra Les mots et les choses (1966) (Las palabras y las cosas).
Terminados estos libros, Michel Foucault se dispuso a escribir L'archéologie du savoir (1969) (La arqueología del saber)3. Se trata de un texto balance, porque le permite transparentar sus estrategias y escolarizar su obra. Por un lado, lleva a cabo una crítica de los métodos de investigación histórica de su tiempo y, por otro, hace explícitos los procedimientos que utilizó en sus libros anteriores: “Más que reducir a los demás al silencio, pretendiendo que sus palabras son vanas, se trata de intentar definir ese espacio blanco desde el que hablo, y que toma forma lentamente en un discurso que siento todavía tan precario y tan incierto” (1985, p. 29).
L'archéologie du savoir fue escrita por Foucault para responder los cuestionamientos de sus lectores4. Su estilo es laberíntico y está poblado de desviaciones. Se puede encontrar una lucha entre sus páginas, como si se tratara de una acalorada discusión, en la que una parte de sí le arrebatara la palabra a la otra. Las objeciones, las críticas y las dificultades del procedimiento arqueológico tienen voz propia, los guiones separan su propuesta de las (auto)críticas más feroces. En palabras del filósofo: “a cada momento toma perspectiva, establece sus medidas de una parte y se adelanta a tientas hacia sus límites, se da un golpe contra lo que no quiere decir, cava fosas para definir su propio camino” (1985, p. 29). Estas desviaciones también se deben a que la arqueología no obedece a un programa prestablecido, los procedimientos fueron apareciendo conforme el filósofo avanzaba en sus investigaciones. Las estrategias son inseparables de sus discusiones, las cuales se transparentan en su escritura:
Las investigaciones sobre la locura y la aparición de una psicología, sobre la enfermedad y el nacimiento de una medicina clínica, sobre las ciencias de la vida, del lenguaje y de la economía, han sido ensayos ciegos, por una parte: pero se iban iluminando poco a poco, no sólo porque precisaban gradualmente su método, sino porque descubrían —en el debate sobre el humanismo y la antropología— el punto de su posibilidad histórica. (1985, p. 26)
La arqueología se inscribe en las disputas de su tiempo, no podría haber surgido de otra manera, fue emergiendo y adecuándose a cada campo de investigación (los “objetos” no tuvieron que doblegarse ante unos principios ordenadores). Cada desarrollo temático generó un procedimiento nuevo. Se trata de un ejercicio crítico, porque no pretende formular un conjunto de reglas universales, sino que se ocupa de acontecimientos concretos (situados espaciotemporalmente). La arqueología, entonces, no se debe considerar un método, porque —en términos estrictos— no se trata de un conjunto de reglas trasportables a cualquier objeto. Rafael Gómez Pardo5, en su artículo Introducción crítica a la arqueología de Michel Foucault (1989), explica esta distancia del método cartesiano, con las siguientes palabras:
Más que un discurso del método, que pretenda prescribir o normalizar la relación sujeto-objeto, tal y como lo hace Descartes en el Discurso del método, Foucault propone la arqueología como método de un discurso, esto es, como una caja de herramientas para el análisis de un conjunto de prácticas discursivas o de emergencia de unos objetos y sujetos posibles. (p. 109)
Más adelante abordaré los procedimientos de la arqueología en tanto análisis de discursos, en este momento deseo insistir en que la arqueología no prexiste al objeto de sus indagaciones, tampoco formula —como en el caso cartesiano— “normas” aplicables a cualquier problema; prueba de ello es que sus procedimientos surgieron acorde a los campos a los que se aproximaba. Michel Foucault no solo describió la arqueología a posteriori, sino que necesitó de esa distancia para comprenderla. Si señalo la necesidad del filósofo francés por revisar sus escritos (evocando las luchas de su obra temprana y su aventura metodológica) es porque esto caracteriza los procedimientos de la arqueología, que lejos de ser principios inamovibles, son susceptibles a modificaciones: pueden adecuarse a distintas experiencias. Por esta razón, he decidido desentrañar su “caja de herramientas” y ponerla en relación con la estética musical, teniendo presente que sus precauciones metodológicas son maleables y que se pueden ajustar a otros campos discursivos.
La posibilidad de realizar una arqueología de la estética musical es sumamente atractiva, porque permite pensar la historia de la música, sin dejar de poner en relación la teoría con la práctica (incluida la producción, postproducción y circulación), teniendo presente la manera en que el arte se inscribe en eso que se ha dado a llamar “la cultura”, pero también la forma en que la cuestiona e invita a su trasformación. Para ahondar en este punto quisiera mencionar que Michel Foucault planeaba realizar una arqueología de la pintura, el propósito de su empeño era el siguiente:
Descubrir si el espacio, la distancia, la profundidad, el color, la luz, las proporciones, los volúmenes, los contornos, no fueron, en una época considerada, nombrados, enunciados, conceptualizados en una práctica discursiva; y si el saber a qué da lugar esta práctica discursiva no fue involucrado en otras teorías y en unas especulaciones quizá, en unas formas de enseñanza y en unas recetas, pero también en unos procedimientos, en unas técnicas y casi en el gesto mismo del pintor. (1985, p. 227)
La arqueología no desconecta el pensamiento de la práctica, se pregunta por las condiciones que han hecho posibles tanto la reflexión como la experiencia artística. Por un lado, se ocupa de los documentos que escriben los artistas, los críticos de arte, los filósofos, etcétera; y, por otro, se pregunta por los lugares en que circula el arte, por ejemplo, por la manera en que los compositores, los intérpretes y los escuchas experimentan estas apuestas sonoras. Sin embargo, no solo estudia el circuito artístico, sino los discursos que lo determinan desde el exterior6. La arqueología permite, entre otras cosas, identificar los intereses a los que sirve el arte y enfrentar las sujeciones que lo han petrificado a lo largo del tiempo (tanto en sus metodologías, códigos, normas y modelos; como en su dependencia a instituciones, intereses políticos, campos disciplinares y capas de la sociedad en general).
La arqueología es un campo fértil, porque permite comprender el pasado como un terreno que se reconfigura, se trata de una apuesta crítica y, por qué no, deconstructiva, que se ocupa de desmantelar y desensamblar las formas en que se ha pensado y sentido la historia7. Esto se puede observar en la filosofía y en el arte contemporáneo (como un juego de apropiaciones, citas, mezclas, injertos e hibridaciones). Para Foucault, la pintura: “no es una pura visión que habría que transcribir después en la materialidad del espacio; no es tampoco un gesto desnudo cuyas significaciones mudas deberían ser liberadas por interpretaciones ulteriores” (1985, p. 227). Considero que la música, como la pintura, está atravesada por enunciados, discursos y archivos, en este sentido, la arqueología permite el estudio detenido y meticuloso de esos documentos, de lo que Michel Foucault llama la positividad de un saber. En otras palabras, la arqueología de la música no se debe comprender como una justificación de la práctica musical, sino como el estudio de aquello que, de alguna manera, la ha hecho posible.
***
Quizá le reprocharán a este libro el uso de nociones como discontinuidad y anacronismo; sobre todo, se dirá que aún no es tiempo de entrar en discordia con el trabajo épico de aquellos que se han atrevido a escribir la historia (muchas veces llamándola musicología), en donde no se encontraban más que documentos empolvados y dispersos. Sin embargo, no se debería esperar un asentimiento mudo del pensamiento que circunda la música. Estoy convencido de que es necesario revisar, escudriñar, remover y expandir la recepción e interpretación del pasado. Antes de aceptar las formas de historicidad tradicionales; antes de aceptar una historia de héroes y de monumentos, una historia de cúmulos de racionalidad, de teorías desconectadas de la práctica; antes de poblar la estética musical de nociones como tradición, influencia, desarrollo, mentalidad o espíritu; antes de cercar la investigación en un comentario aislado de cada autor, de cada obra, hay que preguntarse: ¿Acaso el afán de los músicos contemporáneos por buscar el límite y llevar la música hasta donde nadie se había atrevido, no exige la creación de otros parajes reflexivos, estéticos e historiográficos?
En contra de quienes piensan que realizar una arqueología de la música puede hacer parte de un “cliché intelectual”8, debo decir que la arqueología pretende aproximarse a otros campos discursivos, gracias al riesgo, la ruina o la alegría de hallar la posibilidad de modificarse. Quizá, entonces, se puedan encontrar nuevos procedimientos, incluso olvidar aquellos que a fuerza de ser repetidos se tornan agobiantes. Debo advertir que me ocupo de la obra de Michel Foucault sin caer en la trampa de considerarlo el fundador de una nueva doctrina filosófica. Esto es algo con lo cual el mismo filósofo no estaría de acuerdo: “No soy como esos vigilantes que afirman ser siempre los primeros en ver amanecer” (2006, p. 97).
La presente investigación no es una imitación —o copia malograda— de las obras de Michel Foucault; mucho menos, pretende suplantarlo o engañar al lector haciéndole creer que esto es lo que el filósofo “diría” en torno a la música. De allí que no se trate de la simple construcción de un monumento que incite la idolatría a un héroe (no deseo convertirlo en una especie de autoridad incuestionable). Por esta razón, recurro a algunos de sus textos para indagar la forma en que comprende la historia y estudiar sus procedimientos metodológicos. Sin embargo, cuando me pregunto por las maneras en que se podría estudiar la estética y la práctica musical, me permito ir más allá de sus palabras.
Desde este punto, mi trabajo puede comprenderse como una conversación con la obra del filósofo francés, intentando responder una serie de preguntas: ¿es posible (a pesar de que Foucault no se lo propusiera) realizar una arqueología de la estética de la música, con todo lo que ello implica? Y de ser posible, ¿hasta qué punto y de qué manera se puede llevar a cabo? Teniendo en cuenta que experimento un asombro extraordinario por la música de mi tiempo y por los discursos que la circundan, quisiera compartirles mi lectura de la obra del filósofo francés, especialmente sus planteamientos entorno a la historia y la práctica musical.
***
En la primera parte del libro, llamada Estética de la música, lenguaje y discontinuidad, realizo una lectura arqueológica de la estética musical. Allí el lector encontrará tres momentos importantes que se relacionan con la arqueología del lenguaje realizada por Foucault en Les mots et les choses. He rastreado estos tres momentos en los escritos de Agustín de Hipona, René Descartes y Friedrich Nietzsche; especialmente en sus obras: De musica (391) (Sobre la música), el Compendium musicae (1618) (Compendio de música) y el Díe Geburt der tragödie (1872) (El nacimiento de la tragedia). En el apartado, Estética de la discontinuidad, me propongo señalar algunas de las relaciones existentes entre la obra del filósofo francés y la música del siglo XX. Me ocupo de presentar los caminos que la arqueología abre para acercarnos a la música, pero también la manera en que algunas de sus herramientas parecen surgir de la cercanía que el filósofo tuvo con la práctica musical contemporánea.
En la segunda parte llamada Michel Foucault, la arqueología y la historia me ocupo de estudiar la manera en que el filósofo francés comprende la historia. En principio presento el pensamiento de Friedrich Nietzsche como un antecedente ineludible, especialmente sus Unzeitgemässe Betrachtungen (1874) (Consideraciones intempestivas). En el segundo apartado presento, a grandes rasgos, algunas de las disputas que libró Michel Foucault con la historiografía tradicional, gracias al comentario de textos de divulgación y de entrevistas. En el tercer y cuarto apartado describo detalladamente los procedimientos arqueológicos, gracias a la lectura de L'archéologie du savoir. Debo advertir que en la segunda parte del libro no me ocupo de la práctica musical o de la estética de la música (si el interés del lector es netamente musical podrá prescindir de su lectura) sin embargo, considero que le será útil si desea comprender la arqueología, sus precauciones metodológicas y la posibilidad de aplicarlas tanto a la estética musical como a otros campos del saber.