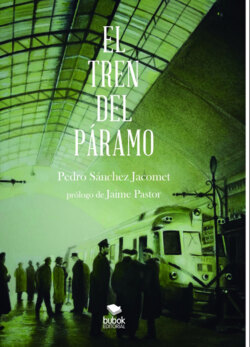Читать книгу El tren del páramo - Pedro Sánchez Jacomet - Страница 10
Оглавление1
Muchas veces miro hacia atrás, desde la distancia de tres cuartos de vida peleada, intentándome explicar y razonar lo andado por la vía de la existencia. Lo hemos hecho todos en mayor o menor medida.
A veces nos cuesta tanto entender el comportamiento de las personas que nos rodearon, que intentamos explicar hasta las locuras y crímenes más horribles y obtenemos resultados absurdos. No podría ser de otra manera.
Volviendo la cabeza hacia atrás, sin ira, para ver los rieles de mi trayecto vital —mucho con olor a carbonilla y residuos de gas-oil—veo las estaciones y trasbordos realizados, las vías muertas encontradas de las que hubo que recular, los habituales accidentes por descarrilamiento, por errores humanos; con frecuencia nos encontramos sin argumentos para encontrar causas lógicas, sin razones para explicar el comportamiento de ciertos jefes de estación y de factores inhumanos, de ingenieros mecánicos enajenados e incluso viajeros ineptos o ignorantes, que nos condujeron a situaciones terribles: podían haberse evitado sin la avaricia y la estupidez humana. Ni el mismísimo Einstein tenía claro la infinitud del Universo, pero no dudaba en afirmar la de la estupidez humana.
Acostumbramos a emplear una secuencia analítica de razonamientos parecidos a los de la separación de una serie de compuestos distintos disueltos en un líquido por medio de un reactivo que, al precipitarlos al fondo del tubo de ensayo, van separándose de los que al no reaccionar con él, permanecen en el líquido. Y la naturaleza del ser humano es tan errática y tan dispar que rara vez se comporta de igual manera ante idénticas circunstancias.
Es lógico que seamos así de impredecibles, tanto por la naturaleza orgánica que tenemos, mucho más compleja que una serie de átomos disueltos, como por la historia vivida, que ha forjado de manera indeleble nuestra forma de ser.
Aunque la primera, la carga genética recibida de nuestros ancestros, es diferente, aún lo es mucho más la segunda, el entorno familiar y de educación donde pasamos nuestros seis primeros años de vida. Esto explica que en una familia de cuatro hermanos, todos sean distintos: su carga genética es distinta pero también lo son las circunstancias en las que los educaron sus padres, pues en los años que se llevan, los progenitores cambiaron a su vez. Y el hombre es un continuo devenir.
“¿Por qué me tiene que pasar precisamente a mí?”os habréis preguntado muchas veces. Por el azar. Cuántas veces habremos dicho “es que fulanito tiene mucha suerte” o ”menganita es una gafe”. La suerte nos acompaña durante toda la existencia y es, muchas veces, muy caprichosa. Algunos se apoyan en sus creencias para pedir tal o cual cosa que creen complicada de conseguir, otros lo luchan con sus propias fuerzas, sin dioses ni ofrendas. A pesar de que estamos condicionados por lo recibido en el nacimiento y la educación, está la suerte: el refranero rebosa de aforismos relativos al azar.
Un señor maduro de pelo plateado, alto y desgarbado, y de andar cansino, pasea por la estación de Francia en Barcelona. Ha llegado poco antes desde el barrio de la Ribera donde vive en un sencillo apartamento, todas las mañanas camina a primera hora; ahora, tras admirar el hermoso vestíbulo de la estación, se dirige por el andén mirando el tren estacionado y presto a salir, los pasajeros tardíos se afanan en coger su coche, unos luchando con portátiles o whassaps, otros arrastrando su maleta de ruedas.
En su ritual paseo matinal, el señor Blanch mueve los labios en ese gesto tan propio de personas mayores con problemas auditivos, habla con el amigo que le acompaña cada mañana—divorciado, hace años que vive solo—, su soliloquio; acariciando el cuadro que se dibuja en el andén, evocó nostálgico…
… Al recordar las primeras escenas que mi retina captó, no tengo más remedio que pensar en la frase de Antonio Machado: … españolito que vienes al mundo, si no lo remedias, una de las dos Españas te ha de helar el corazón…
Las primeras imágenes del niño que fui están relacionadas con la violencia y el castigo, nunca con el razonamiento y el ejemplo: “quien bien te quiere te hará llorar”—me repetía el padre José—, los partidos de fútbol en blanco y negro, los toros y las películas violentas bien de indios o de la segunda guerra mundial.
Comprobé el choque de ideas de la sociedad española de la posguerra en mi familia. Aún estaban calientes los cuerpos sin vida de los asesinados, las cárceles rebosantes de presos políticos y los niños veníamos de París, con un pan debajo del brazo…
… El tren pasó a su lado y girando a la izquierda, traqueteó a su destino, dejando ese olor acre, tan familiar. La luz del sol entró a raudales por el extremo de la inmensa marquesina acristalada, alumbró el arco cóncavo de las vías transmutándolas en haces curvos de plata que le deslumbraron; la imagen trasera del cercanías que se desdibujaba alejándose, le recordó otra imagen construida de niño con las anécdotas de sus progenitores…
Alrededor de mil novecientos cuarenta y cinco
… El viejo tren de locomotora negra aceleró la marcha. Las dos primas estaban la una frente a la otra. La chica morena se puso de pie, miraba las pequeñas montañas, entrecortadas por las ráfagas de vapor que, como pequeñas nubes, salían disparadas como balas desde la máquina a las ventanillas del coche, trayendo un olor acre y una suspensión indeseable que se pegaba a la cara.
La cerró.
Charló con su prima, una rubia con gafas y de ojos claros; se abstrajeron con los recuerdos de otras primas que hacía poco les aleteaban los brazos en la estación de Francia; las dos miraban por la ventanilla las formas de las masías que se extendían a cierta distancia. Toda su familia era catalana aunque vivía en Madrid desde 1936 donde llegó trasladado su padre, ingeniero de los ferrocarriles MZA—trasformada en RENFE por Franco en 1941— .Se sacudió el polvo que había manchado su falda en el trajín de coger el tren, y se la estiró comprobando su postura adecuada. Con un pañuelo bordado y el espejito, limpió su cara angelical del tizne chino adherido. Era una mujer morena de pelo rizado sujeto atrás, frente ancha, cejas arqueadas muy depiladas, grandes ojos castaños y boca pintada en forma de corazón aplastado. Su blusa blanca con pequeños pliegues simétricos y manga larga contrastaba con la falda oscura, destacaba el atractivo de su cara.
La despertó el frenazo, más brusco de lo habitual al detenerse en la estación. A lo lejos destacaban las torres esbeltas del santuario del Pilar. Los andenes rezumaban de gente que iba y venía, ávida por recibir a sus familiares o por tomar el tren. En aquel abigarrado cuadro predominaba el caqui de los uniformes militares, el reflejo cegador de las botas pulidas y los enormes armarios-maleta, plomíferos. Algunos maños vendían sus productos a los viajeros que aprovechaban para bajar y estirar las piernas.
Un desafinado desfile de botas y ruidosas risotadas truncó el plácido murmullo en el que estaban instaladas, y las dos giraron la cabeza hacia el pasillo del coche. Dos militares reían delante de la puerta del compartimento. Uno de ellos les guiñó el ojo. El otro enmudeció. Hablaron entre ellos, se decidieron a pasar, se sentaron. Vino otro más con galones dorados y tras pedir permiso al capitán, también se sentó. Un agudo pitido apagó los demás ruidos, luego otro más. El “no-puc-més, no-puc-més…, (no puedo más…, en catalán)”, sin aliento al principio y más acompasado después, fue la señal que el bonito monstruo negro les dio antes de que la aceleración les hiciese perder de vista los elevados campanarios de la milenaria ciudad.
El oficial con gorra de plato y dos estrellas que le había guiñado el ojo a la morena, no dejo de tirarle los tejos todo el camino. El otro, con tres estrellas, bajo de estatura aunque muy atractivo, tenía la mirada vehemente, los ojos hundidos, la frente ancha, y las cejas lloronas. Era un joven de nariz grande, y su fino bigote arreglado le ocupaba todo el labio superior de comisura a comisura. Su mentón hendido resaltaba sobre su impecable y afeitada barbilla. Moreno, delgado, y de ojos aceituna, se limitó a mirarla de arriba abajo de vez en cuando. Ella también miraba seria y desdeñosa hacia la puerta de entrada. Sus ojos la traicionaban aumentando su fulgor al pasar por delante del capitán…
…“Así se conocieron mis padres”, le dijo don Vicente Blanch a su compañero de soledad, quien le acompañaba a dondequiera que fuera...
… A los dos domingos del romántico encuentro, durante la misa en la iglesia de Jesús de Medinaceli, la prima le cuchichea que el guapo oficial está en el templo. Al salir y de camino a casa, ella no se vuelve. Tan sólo sacude coqueta su larga melena rizada hacia atrás. Pide a su acompañante rubia que mire furtiva a ver si las sigue. El capitán está muy cerca de ellas. Han de apretar el paso si no quieren verse abordadas. Aceleran. Abren el portal sofocadas y suben corriendo por los quejumbrosos peldaños de madera, riendo como chiquillas.
Se casaron en Madrid en 1949. En el cincuentaiuno nació su primogénito en Lérida. Se establecieron definitivamente allí en 1952. Los Blanch—su padre se llamaba Vicente Blanch—, formaban parte del ejército de familias que arraigaron en la capital procedentes de distintas zonas de la península. Tuvieron tres de sus cuatro hijos en Madrid. En las dos décadas siguientes llegó el desarrollo económico de la sociedad española. Los acuerdos bilaterales con los EEUU de 1953 para el establecimiento de las bases militares fue el primer paso para superar el aislamiento occidental. La posterior visita a España del presidente Dwight Eisenhower en 1959, supuso la ruptura del bloqueo y el comienzo del cambio económico. La política hace milagros, más si el que te echa la mano es el Tío Sam; al imperio norteamericano—al Reino Unido y a Francia también—, les vino que ni pintado que en Europa occidental existiera un régimen anticomunista que ya había limpiado la península de rojos y todo lo que se le pareciera. La inmigración creció hacia los polos de desarrollo del régimen franquista. La población de Madrid se multiplicó casi por cuatro en cuatro décadas. Vicente era el mayor de sus hermanos, aunque catalán de nacimiento, le trajeron en capacho a la villa. Creo que la comadrona le dio un buen azote en el culo para que empezara a respirar, vino al mundo con dos vueltas del cordón umbilical alrededor del cuello, parecía una berenjena. Le bautizaron con ese nombre, así se llamaban su padre y su abuelo paternos…
… “Voy a tomar un cortado”, piensa el señor Blanch—esta vez sin mover ni un pelo del bigote gris—, y se sienta al fresco de una terraza próxima al paseo de Lluis Companys. El café humeante le ayuda a recobrar el aliento. Los niños que corretean a lo lejos con un balón le transportan por la vía del recuerdo a las anécdotas que le habían contado…
…. Vicentito Blanch—el Larguirucho como con el tiempo le diría su madre—, era un niño inquieto y travieso. Sus padres desconocían la causa de tal comportamiento. Nació después de una primera lucha a muerte con su cordón umbilical, liado alrededor del cuello. Ella tenía miedo, primeriza, pues su propia madre había muerto de parto. El primogénito estuvo más de dos días intentando abrir el túnel oscuro por el que llegarían el resto de sus hermanos. Casi sin ayuda, ellos dos solos hasta el final, o hasta el principio, según se mire. La madre mal empujando y deseando acabar, viéndose morir en el intento. Él mal colocado, debía estar escrito, liándola antes de venir al mundo. La madre le quería llamar Ángel cómo si, adivinando sus “virtudes” de antemano, quisiera con ello alabar al Todopoderoso haciéndole una ofrenda para conseguir que el bebé se criara bien, fuese un buen niño. Para que de mayor fuera un “hombre de provecho”. Se impuso la autoridad del padre, que deseaba que su primogénito se llamase como él.
Era un bebé largo y delgado, —no como su madre, más bien bajita y redonda—, Vicentito daba la impresión de estar enfermo, se movía poco para la edad que aparentaba. Al año medía noventa y cinco centímetros, su madre le llevaba en el cochecito y la gente, ignorando su edad, decía “pobre angelito… ¿está enfermo, verdad?”. ¡Qué va! contestaba la madre, es que sólo tiene un añito. “¿Cómo dice? ¿Un año? Pues porque lo dice usted, que si no fuera por eso”, y pensaban: “¡cómo mientes, mamaíta!”. Sus progenitores dudaban que hubiese nacido de sus entrañas ¿A quién se parecía el futuro pívot del equipo nacional de baloncesto?
Su madre no intuía que el patito feo se convertiría en un verdadero torbellino. Mutó en un niño patilargo, atolondrado y movido. Como si, aquel cuerpo en formación durante los primeros años, tomara la revancha por la inmovilidad sufrida. El Altísimo no hizo ni puñetero caso a los padres. Fue un fiasco: no sabían cómo meter a Vicentito en cintura. “Es malísimo, no sé qué hacer con él” —decía a las vecinas de la escalera—: “esta mañana metió el reloj de su padre en la sopa, no lo encontrábamos ni a sol ni a sombra, mi marido pensó que lo había olvidado en el trabajo, y de repente, sentados a la mesa, casi se lo come”. “¡No me diga, doña Lola!”, —contestó—, y se puso la mano en la boca para abortar la carcajada.
—Pero hijo de mi vida. —Y lo pescó con la cuchara junto con un trozo de chorizo.
El embutido era del último envío de la tieta (tía) Angelina. La prima de su madre les mandaba un paquete de embutido con regularidad, desde la botiga (tienda) del Ensanche de Barcelona. El pobre reloj estaba más cocido que los garbanzos del segundo plato. Menos mal que lo vio, si no, el dentista hubiese tenido que arreglarle media boca. ¡Con el hambre que tenía! Eso sí, los padres pensaron que al menos conocían la hora exacta del fallecimiento del marca tiempos de muñeca, por si fuese menester declarar lo ocurrido en la comisaría, muy de moda por entonces.
Cuando Vicentito Blanch cumplió los cuatro años la madre lo llevó a un colegio de monjas, especie de guardería de la época. No podía cuidar a su segundo—una niña de meses—, y estar pendiente de las travesuras del mayor. En uno de los recreos, jugaba a los indios y americanos con tanta pasión que confundió a una compañera con un indio.
A pesar de estar separados los niños de las niñas—las señoras de hábitos negros intentaban evitar los embarazos no deseados—, no fue suficiente: a poco le tienen que poner un estanco a la criatura, a punto de quedarse tuerta, un golpe de cañón del revólver del niño tuvo la culpa; no se pueden ver tantas películas de tiros, las únicas autorizadas. El arma ojicida le fue requisada. Cuando pasados los calores la madre fue a matricularle para el nuevo curso, la superiora le dijo con retintín: “mire usted, Vicentito ya no es niño para nosotras”, devolviéndole el revólver.
Parece ser que sus jugarretas eran de órdago. Las cosas que se le ocurrían nadie las esperaba. Una pena que los padres no cayeran en la cuenta de que su hijo iba para inventor. La primera casa que Vicentito recuerda era muy pequeña, un primero alquilado que les cedió su madrina Pilarín en el barrio de las Delicias, muy cerca de la estación de Atocha. Él iba mucho a casa de sus abuelos—su segunda casa, mucho mayor, era el nieto mayor y le querían una barbaridad. Siempre que pisaba aquella casa iba a un pasillo que, saliendo del recibidor, llegaba hasta la cocina, la recorría como el mismísimo Sherlock Holmes; a sus ojos, era más largo que un campo de fútbol. Tenía un zócalo de color marrón “merdé” con baldosas a juego, en él se jugaban los partidos oficiales de la liga de fútbol, al menos los de sus equipos favoritos, los de su padre y su abuelo, el Atlético de Madrid y el Barcelona respectivamente. Los partidos se disputaban con una chapa oficial, el visto bueno lo solía dar él que era el mayor de los primos, una chapa de cerveza o refresco de las que llevaba en el bolsillo, había que tenerlas siempre a mano, hubiese sido poco serio no tener una para jugar a la vuelta ciclista a España, al fútbol o cambiarlas con los compañeros de clase. La mayoría de las veces los partidos los jugaba solo y en todas las demarcaciones, la de Fusté, Collar, Ramallets, Miguel. A la vez que regateaba con la chapa entre las piernas y disparaba contra la puerta beige del fondo, radiaba los pases y jugadas al más puro estilo de Matías Prats, voz de oro de la época.
Otras veces, cuando estaban sus primos, jugaban al escondite: uno se la ligaba, tenía que contar con los ojos tapados en el recibidor hasta veinte, los demás se escondían en los lugares más raros e ingeniosos. El Ligón o ligona (en el más casto sentido), se colocaba con las manos sobre sus ojos, apoyadas en la pared, justo debajo de un viejo farol modernista-andalusí fabricado en cobre por su abuelo Narcís que alumbraba un cuadro de la Virgen de los Dolores.
Vicentito Blanch caminando por el pasillo, curioseaba los cuartos y alcobas que se abrían a mano izquierda, la casa se le antojaba enorme, con cinco habitaciones, dos cuartos de baño y un inmenso salón comedor. En la más grande de todas—el despacho de su abuelo—, había dos entradas, una al recibidor y otra al pasillo. Tenía una magia especial, entrar allí sin ser visto era especial, sublime, a veces se escondía deprisa y corriendo al oír a un adulto salir del comedor para, cogiendo el pasillo, llegar al baño, al final de aquel estadio-longaniza. En esos casos de urgencia, se pegaba a la esquina interior del gabinete de su abuelo, debajo de la caja de caudales o de la gran mesa escritorio, donde no podía ser visto aunque se asomaran por cualquiera de las dos puertas. Allí podía pasar largo tiempo agazapado como un gato en el suelo, admirando la carabela que Narcís construyó en la guerra civil.
Desconocía la causa de esa atracción fatal por el despacho. Ni él ni sus padres, ni los padres de éstos lo sabían, pero era fácil: de pequeñín, cuando daba sus primeros pasos trémulos, saliendo del comedor y tomando carrerilla para entrar en el recibidor, lo primero que llamaba la atención de sus investigadores ojitos eran las puertas del despacho. Provistas de cristales ámbar, lanzaban su tenue y crepuscular luz hacia el exterior, el niño se pegaba al vidrio rallado, miraba hacia el interior donde creía ver a Narcís, y aquellas terribles figuras de madera que salían por todos los muebles se volvían monstruosas. Las esfinges de las patas de la inmensa mesa escritorio, sus lenguas y ojos amenazadores, los señores barbudos de las hojas del armario que, con los brazos extendidos, querían agarrarle del cuello para estrangularle. Y más tarde, a los dos años, cuando corría sin aterrizar en el suelo y a media lengua, decía:
— ¡Abuelito! Ábreme que soy yo.
— Ya, por eso no te abro—contestaba Narcís—, si te dejo entrar se acabó el trabajo.
Narcís, el padre de su madre, trabajaba en la estancia y no quería que entrara su nieto, le preguntaba multitud de cosas, echaba mano a todo lo que le llamaba la atención. Le tenía cierto miedo a pesar de quererle mucho, el abuelo tenía más de setenta, se cansaba enseguida del niño, era un catalán de los que anunciaba su llegada por el cerrado acento de su perfecto y redicho castellano, había salido de su Barcelona natal cerca de los cuarenta. Aunque estaba muy ilusionado con el niño, su primer nieto, y para colmo había nacido en Cataluña; Vicentito nació en Lérida de casualidad, su padre trabajaba entonces en el canal de Aragón y Cataluña.
El Larguirucho seguía la limpieza de su hermanita en primera fila, le fascinaba que fuera distinta y le fastidiaba que su madre le dedicase tanto tiempo; cada vez que llegaba el aseo, embobado, se acercaba más y más a la esponja con la que su madre secaba a Lolita. En una ocasión le despertó una ducha de pis del bebé en la cara, se acercó demasiado para ver qué demonios había dentro de esa endemoniada grutita, primera investigación anatómica del sexo opuesto. La madre rió descosida.
—Vicentito—dijo—, no te pongas encima, ves a lavarte. Cámbiate la camisa.
Se aclaró en el lavabo, se secó y miró al espejo. El Larguirucho no podía suponer que aquello que empezó como mera curiosidad infantil, con el tiempo, se convertiría en la puerta de entrada a la cueva de Alí Babá y los cuarenta ladrones. ¿Cuántas veces tendría que decir las palabras mágicas “Ábrete sésamo” para poder entrar? Ni tampoco se imaginaba que la imagen que veía reflejada, intentaría sobornar al guardián de la puerta alargada y disfrutar de los tesoros allí escondidos.
—Mi xiquet de Lleida (mi chico de Lérida )—dijo, mirándole tierna después de acabar con Lolita—. Con lo que nos costó a los dos que vinieras al mundo. Qué largo, se creían que tenías dos años, que estabas enfermo y no llegabas a los nueve meses.
Era domingo y Blanch iba con su abuelo a la plaza Mayor, Narcís hace colección de sellos y claro, él también; cogen un taxi y el vehículo les deja en el centro de la plaza. El mercadillo filatélico está concurrido, el abuelo consulta el catálogo de una serie antigua que ha de conseguir, pregunta en varias mesitas y cabecea.
—Quina fortuna. Más de mil pesetas por cuatro sellos —y mira al nieto.
—¿Mil pesetas?—pregunta sorprendido—. Con eso puedo ir al cine Lusarreta toda la vida.
El abuelo le compra un sobre de sellos extranjeros variados. A la vuelta, caminan por Mayor, bajan por la carrera de san Jerónimo, cogen el paseo del Prado, pasan delante de la casa, y suben por Atocha hasta el bar “La cierva” donde Narcís toma el vermut con su peña atlética. Todos sus amigos se sientan alrededor de la mesa de mármol blanco y patas de hierro negro, bajo la enorme cabeza de una cierva disecada. “¿Hoy con el nieto, no, don Narcís?”, pregunta el dueño, un orondo tabernero, casi calvo, de sonrisa franca, que intenta cubrir su panza con un mandil a rayas verdinegras a todas luces insuficiente. Sirve a todos, el Larguirucho toma una caña, siempre invita el abuelo.
“Vicentito es tremendo”, decía su madrina Pilarín a sus amigas. Y como era una mujer de bandera—con pretendientes a pares—, pensaba: “como fulanito se porte de forma poco caballerosa conmigo o intente propasarse, le traigo una tarde a mi ahijado y seguro que me suplica romper”. No sabía Blanch que su tía le quería emplear como “espray” repelente de aprovechados, libidinosos y otras especies masculinas muy abundantes entonces. Uno de sus pretendientes, un comerciante de tapones de corcho muy bien situado pero que no era de su agrado—por ser gordo y bajito—, encontró un día a la tía y al sobrino en el paseo del Prado.
— ¡Hola! —dice el pretendiente.
—Hola, buenas tardes —dice ella—. Es mi sobrino Vicentito, mi ahijado.
”Madre del amor hermoso, a ver qué se le ocurre hoy a mi sobrino”.
—¿Cómo te llamas? —dice el niño. —Y antes de una décima de segundo, sin dar tiempo a contestar al pretendiente, añade mirando a su tía:
—Tía ¿es el corchotaponero?
A ella le sube el color de la piel del blanco al rosado fuerte. Suda como cuando llegas por primera vez a un puerto del Mediterráneo procedente del interior.
—Perdona fulano, nos vamos, tengo que darle la merienda al niño. Adiós….
… El señor Blanch paga el café al camarero y sonríe como siempre que recuerda la escena del pretendiente. Continúa recordando con su soliloquio.
—¿Qué desea? —dice el joven de acento extranjero, volviendo al ver hablando al cliente maduro.
—No, nada joven, discúlpeme—contesta el señor Blanch—, recuerdo cosas. No va con usted, gracias. —Y se levanta, frota sus entumecidas piernas, y camina por la calle del Rec abstraído…
… “¿Mala suerte, travesura o qué?”, se preguntaba a veces su madre, preocupada ¿Qué le pasaba en la cabeza a Vicentito? No podía hacer nada, las amigas le decían que era un niño muy simpático, aunque movido, los profesores no hacían carrera de él, no estudiaba, no retenía lo que le explicaban. Su tío—médico—, le quitó hierro, “hermana, no todos los niños evolucionan ni maduran igual”. No era capaz de controlar su cabeza que iba como un Ferrari de fórmula uno. Antes de pensar lo que iba a hacer, lo hacía, y luego veía las consecuencias. Lo hacen todos los niños en edad de aprender, en mayor o menor medida actúan por acierto y error, pero ¿quién les señala el acierto o el error? ¿Cómo se les premia o castiga el primero o el segundo?
En el pupitre, sentado en el aula sin moverse, su exacerbada imaginación recorría las últimas películas, disparaba desde la diligencia a los malditos pieles rojas que, a caballo, intentaban asaltarles. En esos precisos momentos, a pesar de estar mirando al encerado y quieto, hubiera sido muy fácil acercarse a él, pegarle un pellizco en el brazo, y no habría dicho nada. Simplemente ni lo habría sentido.
Aquel domingo comieron en casa de los abuelos. Después del café, los mayores hacían la sobremesa, como Vicentito preguntaba cosas a sus padres, le dijeron que se fuera a jugar al pasillo; le debió de abordar la fiebre artística, es posible que por su mente en formación pasaran fantasías pictóricas, arquitectónicas o literarias. Al rato, su abuela acababa de llegar a la cocina con las tazas, y se sorprendió al descubrirlo.
— ¡¿Pero qué es esto?! —dice Merçè. — Nen, vine cap aquí (Niño, ven aquí).
—¿Has sido tú? — Merçè señalaba un trazo continuo de lápiz dibujado en el zócalo marrón del pasillo, desde la puerta del comedor hasta el final del mismo, una puerta junto a la cocina.
— No abuela, yo no he sido.
— Y ¿esto? Con una sonrisa encantadora, tranquila, casi sujetándose la risa, Merçè se acuclilla a la altura de su nieto y señala la firma estampada al final de la “obra de arte”. Decía, “Blanch”, con un garabato.
— Es que es que, abuela —dice Vicentito compungido— jugaba a los tranvías con esto —y sacó un viejo lápiz del bolsillo.
— Acabáramos—suspira la abuela—, el lápiz de los crucigramas. Con razón no lo encontraba, cariño.
La abuela le regaña, le advierte que no debe hacerlo más y menos aún mentir. Le abraza cariñosa y sonríe. Pero comete el error de comentarlo con sus padres.
— Ven—ordena su padre—. Voy a pegarte una buena tunda. No se te olvidará jamás.
— No, no le pegues —intercede Merçè—. Se quitará bien—coge una goma y borra parte del trazo—. Me ha dicho que no lo hará más —añade—, ¿a que sí Vicentito?
— Sí, sí —cabecea afirmativo el Larguirucho —escondiéndose detrás de las faldas de su abuela.
— ¡Tiene que aprender! —dice su padre, con expresión de sargento de semana cabreado—. No lo volverá a hacer más, de eso me encargo yo. Ven, vas a pasar un rato con “la pata” —y coge a Vicentito de la mano, arrastrándole hacia el final del pasillo, donde se encuentra la puerta beige, siempre cerrada.
—¡Ay! no papá: la pata no, por favor, la pata no, no lo haré más. De verdad.
Su semblante refleja pánico. Algo así como si le fueran a meter con Pedro Botero en el infierno. Para siempre. Es posible que su padre, pendiente de dar un castigo ejemplar, no se percate de la cara del hijo. Sólo le anima educarle, da la impresión de que no sabe qué hacer con él, no le quedan recursos, quiere doblegarle a cualquier precio, que no vuelva a repetir travesuras, cree equivocado que un niño tan pequeño puede sacar conclusiones de un castigo cruel.
Con miedo cerval, el niño chilla y chilla llorando a más no poder, intenta revolverse, zafarse de la fuerte mano de su progenitor. Horrible. Su padre abre la puerta del final del pasillo, el Larguirucho ya ha olido el indescriptible olor que se filtra por debajo de la puerta— mezcla de jamón rancio, aceite de oliva y vino—. Le asusta de manera irracional, desmedida, aquel cuchitril de menos de medio metro cuadrado, la despensa.
¿Por qué le produce un pavor insufrible? El niño no lo sabe, nadie adivina lo que pasa por su cabeza. Vicentito, con su inmensa fantasía, insufla vida a la pata colgada de jamón serrano, para él es cómo la zarpa de un ser maligno que, en las tinieblas del pequeño espacio, puede cogerle por el cuello, ahogarle, hacerle cualquier maldad sucia y oscura.
Al final de mes trae un sobre del colegio, la madre lo abre y pone cara de circunstancias; le dice lo de siempre, “has de poner más atención, estudiar más”
— ¿Cuántos suspensos? —pregunta su padre, obsesionado con que sea un hombre de provecho.
— Dos, dice él. —El Larguirucho estaba frente a su padre como un cautivo encadenado—. “Es que, es que el padre Joaquín” —tartamudea.
— ¡Ni padre ni madre ni nada! ¿No vas a ser responsable nunca?
Antes de que la madre intervenga, se levanta y le pega un bofetón de revés, desmedido. Vicentito cae al suelo y se desliza con su impulso por el suelo. Le frena la pared con un golpe en la cabeza. El niño llora hecho un ovillo. Se agarra con las manos la cabeza sangrante.
— ¡Lo vas a matar! —chilló su madre—. Eres un animal.
Se agacha a atenderle. Busca en el botiquín, le pone agua oxigenada en la herida, le levanta del suelo y lo sienta con ella.
— Prefiero verle en silla de ruedas a que sea un “don nadie” —contesta el padre.
Con un algodón en la herida murmura quejumbroso que “en el colegio ya me dieron dos golpes de regleta por cada cate”.
—Hablaré con el director—dice excitado el padre—: poco te dan. Necesitas más jarabe de palo. Por lo menos hasta que dejes de traer calabazas.
Así era el mundo de Vicentito Blanch a los cinco o seis años. “Hiperactivo—dirían medio siglo después—, un niño con la atención muy lábil, por eso no sigue bien las enseñanzas de los profesores en las clases”. Sus padres, primerizos y con otras cosas en la cabeza, no supieron aplaudir lo que tenía de bueno. Solo le castigaban cuando lo hacía mal.
A los siete años va solo en metro al colegio, aparenta tener más de diez, ha de bajar varias manzanas por el paseo de las Delicias para cogerlo, y otras tantas en el barrio de Argüelles al salir. En el colegio juega al fútbol en los recreos, deambula por las habitaciones de los curas para coger bombones y otros regalos comestibles; un profesor le encuentra en la escalera de bajada, de la zona residencial de los religiosos, y desde entonces, el profesorado le apoda “el abominable niño de los pasillos”.
Frente a la entrada principal del colegio hay una tienda adónde los escolares acuden a comprar chucherías y cromos. En “La mona”, se puede adquirir todo lo que un niño puede imaginar, y se forman enormes colas a la hora del recreo. El Larguirucho a veces come regaliz, chicle, compra cromos de la liga de fútbol. Su equipo es el Barcelona—el del abuelo Narcís—, aunque también es un poco del Atlético de Madrid como el padre, ambos son muy aficionados al balompié, socios del club colchonero, habituales del Metropolitano.
Los domingos que juega va con su abuelo, en una camioneta gris que sale de la cuesta de Moyano. Al niño le llama la atención la nariz tan prominente que gasta el vehículo para albergar el motor, los dos faros redondos a ambos lados que le hacen de ojos y el rugido que hace al intentar arrancar en la cuesta, cargado de viajeros. El Larguirucho, una vez dentro, tras correr para cogerle sitio al abuelo, se coloca cerca del habitáculo que guarda el motor. Colocarse a la derecha del conductor le fascina. Observa en el recorrido los malabarismos del chófer con el cambio de marchas—un largo tubo macizo de hierro, que sale recto de la caja de cambios y luego se inclina hacia atrás para terminar en una bola oscura—;es su ídolo durante el trayecto, un maestro a sus ojos, un poco antes de cambiar de marchas, y cuando el animal que hay allí dentro chilla de forma tan ensordecedora que parece vaya a explotar, mueve la bola negra del final del cambio, pega un rugido y entonces—solo entonces—, es cuando mete de la siguiente marcha. Y la camioneta recupera el resuello, ya no grita como antes. En uno de esos domingos tan especiales, juega el Atlético de Madrid contra el Barcelona, en el intermedio baja al césped con su padre que, Kodak en ristre, le tira fotos con Ramallets, Collar y Olivella, aquello es demasiado, no sabe si lo sueña o lo vive de verdad. Disfruta a veces en el descanso yendo de las localidades de sus padres, tras la portería del Atlético, a la del abuelo en la tercera fila, casi a ras de césped y a la altura del bar, en la mitad del rectángulo de juego; allí acude Narcís a tomar el carajillo y a encender su purito. El abuelo lo vive tanto que un periodista deportivo le fotografió en el periódico local, agarrado a su oreja izquierda y cargando su ancho torso sobre el vecino, es para el reportero la típica imagen del aficionado. Lo que más le fastidia al niño es la vuelta, la pelea al salir del estadio por las angostas puertas empujado por el río de gente, subir rápido por la cuesta que conduce a la avenida de la reina Victoria.
Los sacerdotes del colegio dicen que Vicentito hizo ya sus cambios hacia lo que se llamaba “el uso de razón” a pesar de que la razón siempre la tenían los padres. Como ahora—entonces ocurría mucho más — esa madurez del pensamiento no se obtiene de la noche a la mañana, se adquiere poco a poco por el trayecto de la vida, unos la consiguen a los diez, otros a los catorce, otros a los dieciocho y algunos a los treinta y tantos. Incluso hay quienes no llegan nunca a la estación adecuada.
En el franquismo todo se hacía a toque de corneta: levantarse a las siete, a misa de una, el uso de razón a los siete, la mayor parte de los niños hacían la primera comunión a esa edad, un evento muy importante para la familia nacional-católica-apostólica-romana. Las madres orgullosas se emperifollaban de arriba abajo, pendientes de que todos sus miembros fueran a esa ceremonia como un pincel, en particular el protagonista, que recibía a Cristo por primera vez. Vicentito Blanch quizá por tener su subconsciente inundado de normas de todo tipo, se puso con varicela una semana antes de la fecha, los granos inundaban la piel de su cara como picaduras de insectos por la alta concentración dogmática en la sangre.
Las semanas previas hicieron en el colegio mil y un ensayos: confesaron todos los pecados, caminaron en fila de a dos por el pasillo central hasta el pie del altar, donde se colocaban de a cuatro, para, con la mano derecha extendida sobre una biblia, renegar de “Satanás, de sus pompas y sus obras…”. Con esta especie de juramento, quedaban limpios del pecado original y podían recibir sin mácula el cuerpo y la sangre de Cristo. Las preguntas del confesor conseguían remover lo que fuera que tuviera el niño de maligno dentro de la cabeza a esa edad, él no lograba imaginar una lista de pecados veniales y mortales que hubiera cometido. La madre, muy ilusionada, le preguntaba cada día las actividades relacionadas.
— ¿Has confesado?
— Sí mamá, con el padre Cipriano —y Blanch se mete un chicle Bazoka.
— ¿Qué vas a ser de mayor?
— Bombero, no bombero no mejor médico, como el tío Manolo. O como el abuelo ¿qué es el abuelo?
— Ingeniero. ¿Y sacerdote como el padre Cipriano?—insinúa la madre—. ¿No te gustaría decir misa?
—No.
—¿Por qué?
El Larguirucho lo piensa, en cierta forma le gustaría, pero hay algo que no le cuadra.
—No me gusta mamá, los sacerdotes no se pueden casar, tener mujer, hijos.
… “Pobrecillo, qué inocencia tan hermosa, si supiera lo equivocado que estaba. A esa edad el Larguirucho no tenía picardía, todo lo que le decían sus padres y profesores iba a misa”, se dijo el señor Blanch sonriendo; sentado en su escritorio, descansaba de la novela de turno…
…Lo que sí les ocurría a los niños, sobre todo a los más inquietos, es que tanta información machacona les producía cierta hiperactividad: en los recreos, Blanch, cansado de correr como Kubala por la banda del campo de tierra y chillar para que le pasaran la pelota, subía con un amigo agitanado—mucho más malicioso que él—a recorrer las habitaciones de los hermanos—. Entraba, hurgaba en sus armarios, sacaba chocolatinas y bombones y daba buena cuenta de los regalos que hacían los padres. Cuando llegó a casa, su madre le preguntó qué había hecho durante el día, siempre lo hacía, y más si el niño estaba quieto.
— ¿Has jugado al fútbol?
— Qué va. No pasan el balón, son unos chupones. Jugué en la obra.
— ¿Qué obra?
—Unos obreros hacen unos baños en el recreo. Tienen ladrillos, piedras, arena.
— ¿Con quién?
— Con Moraleda—contesta, y la madre se echa a temblar “El gitano, madre mía”.
— ¿Y a qué jugabais?
— Hicimos fuego.
—¿Prendisteis fuego?
— Sí.
— ¿A qué? —dice con voz trémula, pensando en una catástrofe.
— A unas hojas, no, hojas no, unos papeles marrones de cemento.
— ¿Salió humo?
—No.
“Suerte que estaba húmedo y con restos del polvo adherente de piedras y ladrillos, si no, hubiese ardido el colegio y Troya”
… Un domingo, camina con Narcís al parque de El Retiro, van a un concierto de la banda municipal, muy del agrado del abuelo, en el kiosco de música próximo al lago; Blanch recuerda la vuelta en la barca de hace dos semanas: le gusta mucho coger la barcaza, dar el paseo completo alrededor del enorme mar de agua dulce; algunos domingos toman el vermut en la terraza del embarcadero, junto a la fuente de la Esfinge, le llama poderosamente la atención sentarse en una mesa cerca del agua, acercarse a la orilla a ver los peces y los patos. Ve pasar la barcaza llena, seguida de una nube oscura. Las sillas plegables colocadas alrededor del templete de música en círculos concéntricos están casi todas ocupadas—es tarde y el director se dispone a dirigir la primera pieza. Narcís gesticula, Vicentito corretea alrededor del círculo de asientos buscando una silla al abuelo, que marcha tras él con su andar nervioso y las piernas fatigadas. Él se sienta, y el Larguirucho se apoya en un enorme árbol que, como los de alrededor, refrescan la mañana estival.
De vuelta, Narcís sale disparado como Jesse Owens en la carrera de relevos de 1936 en el estadio olímpico de Berlín, cuando la tensión de Hitler debió de superar los 30 al comprobar el inmenso poder de la raza negra frente a la aria. El abuelo, trajeado de gris, tocado con su sombrero de fieltro, ha descansado, y es un recordman de la marcha a su piso del paseo del Prado. En distancias cortas coge la cabeza de la carrera, su nieto le sigue sin problemas pero no puede pararse a mirar nada ni a preguntarle, hay que llegar a la mesa a la hora, como dice el dicho catalán, a la taula i al llit al primer crit (a la mesa y a la cama al primer grito). La comida es un ritual para Narcís, la abuela Merçè sabe que ha de estar todo dispuesto a la una y media: él se quita la chaqueta, se arremanga, se lava las manos, se pone una gran servilleta sujeta al último botón de la camisa bajo la papada y la extiende hasta debajo de su regazo—forma magistral de proteger al tiempo camisa, pantalón y suelo—. La mesa es el altar sublime donde, de Obispo, oficia la santa eucaristía, los demás—sus acólitos—, han de conocer las reglas, corresponder al buen hacer de la mestressa, comiendo. Al abuelo no le cabe en la cabeza que su nieto no se coma todo, que algo no le agrade; si ocurre, en seguida pregunta en catalán a Merçè el por qué de la actitud del chico, ella le pregunta al nieto, él le contesta y, si no hay solución, explica a su marido las razones de la desgana. Y en la celebración de la comida, la sangre de Cristo—Narcís oficia con verdadera unción—, es el vino tinto mezclado con seltz, bebido del porrón de cristal que siempre se sitúa a la derecha del oficiante, no es un porrón cualquiera, va provisto de un corcho adornado con una barretina roja chiquita.
—¿Cómo fue la mañana? —dice Merçè, a los postres.
—Muy bien—contesta el Larguirucho—: han tocado muchos aparatos, abuela, los tocan a la vez, no sé como lo hacen—y agarrándose al brazo de Merçè, lo besa, se restriega en él.
La risa de los abuelos se dispara con las ocurrencias de Vicentito.
—Son los instrumentos —dice ella, sonriéndole. Habrás oído el violín y la trompeta.
—Y el chelo—dice Narcís. El instrumento de Casals. En Pau Casals va fer maravelles a la Casa Blanca (Pau Casals hizo maravillas en la...)
Merçè—con el Larguirucho boquiabierto, pegado como una lapa a su brazo—explica al nieto que Casals es un violonchelista de fama mundial que dio hace unos años un concierto a Los Kennedy en Washington; el Larguirucho dice que no lo ha oído en su vida, le explica que vive en el sur de Francia, se exilió al acabar la guerra civil. El niño no tiene ni idea de lo que es el chelo, no ha estudiado música en el colegio y nadie en su casa tiene afición, no sospecha que, con el tiempo, la vibración de las cuerdas del violín y del violonchelo, serán muy importantes en su desarrollo sentimental.
—Casals—continúa ella—, es un pacifista, un antifranquista. Por eso no se habla de él. En la Casa Blanca habló de la falta de libertades y de la represión sufrida en su país, Cataluña. Tocó el 31 de Abril de 1931, cuando se proclamó la II República.
El abuelo lleva un rato ensombrecido, su mirada va de Merçè al niño, una y otra vez. Por fin explota la bomba:
—¡Surt! (¡Véte! )—chilla—: me la panseixes ( me la marchitas ).
Ahora ella ríe los celos de Narcís. Blanch, suelta a su abuela, pero la continúa mirando con amor y complicidad. Ella mueve la cabeza de un lado al otro, sonríe a su marido y dice:
—¡Narcís! No cal que siguis així amb el teu nét (No hace falta que seas así con tu nieto).
Al niño le llama la atención su padre en la ducha, que canta canciones de soldados y marchas militares. “El legionario” es una de las que más le gustan, aún recuerda la letra de la cantidad de veces que la oyó salir de su garganta ( “Nadie en el tercio sabía quién era aquel legionario, tan valiente y temerario que en la legión se alistó…”); Blanch no entendía la letra al principio, pero su progenitor la entonaba muy bien, esto hizo que esa música se le pegase como la cola a la madera, incluso le pedía que se la cantase; no era la única que con notas desperezadas, salía de sus entrañas a menudo, otras conocidas también lo hacían: en los desfiles del día de la victoria, cada dieciocho de julio, iba con sus padres y con sus tíos a una buena tribuna, el primo hermano de su padre era Coronel ( llegaría a teniente General ) y les proporcionaba localidades bien situadas. Al Larguirucho —desconocedor de lo que el ejército vencedor significaba como aparato represor—le fascina, el orden de las distintas unidades, que andan marciales al compás de las marchas, los caballos y trompetas, los tanques, las cabras de los legionarios, los jeeps, le recuerda las películas de batallas, tan celebradas con Santiago los sábados por la tarde en el Lusarreta. El padre le lleva al museo del ejército, le hace fotos en los cañones apostados en la entrada, aquello es el sumun para el niño que bebe las imágenes bélicas. Es tan atolondrado a esa edad: le llenan más las marchas y los desfiles y las armas que tiene su padre escondidas encima del armario, que las críticas y blasfemias de Narcís al ejército fascista y a la religión que le apoya. Habrán de pasar muchas estaciones de su trayecto vital para que las capte.
El Larguirucho llama la atención en la clase por su gran estatura para su edad; muchos compañeros miran con incredulidad al gigante hablar de su procedencia, catalán y además del Barcelona. En la furgoneta que les traslada al colegio—una DKW azul repintada y cochambrosa que emite nubes de brea por el escape—, los niños del Real Madrid queman cromos de los jugadores del Barcelona—los repes de la colección—para chinchar al enemigo. Blanch, sin pensarlo dos veces, se la devuelve con la misma moneda y quema los cromos repes de los madridistas. El humo alarma al chófer que ha acabado el cigarrillo de caldo de gallina y aprovecha el semáforo para volverse.
—¡Niños! —dice el agitanado conductor —volviéndose para ver qué pasa entre sus chicos—. ¡Me vais a quemar el coche!
Antes de arrancar, el chófer enciende de nuevo su singular cigarrillo a medio consumir, aun queda un trozo blanco entre el frente de combustión del tabaco que asciende hacia la boca y el frente de sus babas, que caen por gravedad en sentido contrario, impregnando todo el cilindro; el final está muy próximo, no se preocupa de mirarlo, nunca se quema, sabe que cuando no tira más, la saliva ha apagado el fuego.
El Larguirucho es un inocentón, tardará años en comprender lo que en realidad queman sus compañeros seguidores del club merengue—muchos de ellos tampoco lo saben—, es posible que su simpatía al equipo colchonero y el rechazo al equipo blanco le viniese de aquella época (Es menester aclarar al lector joven—más numeroso a medida que pasa el tiempo—que en los años en los que ocurrió la quema (alrededor de 1958), España estaba gobernada por el régimen de Franco, las libertades de Cataluña—incluyendo el idioma y sus instituciones de más de medio milenio—estaban prohibidas y la única entidad que podía aglutinar un sentimiento catalán era el Futbol Club Barcelona. Por eso el lema Barça, més que un club— Barça, más que un club—, en alusión al refugio de sentimientos catalanistas y nacionalistas que fue la entidad).
Una semana santa la familia Blanch va en tren a Manzanares a ver a las titas del padre que se hacen mayores, les acompaña la tía Pilarín madrina de Vicentito. El tren negro traquetea por vías viejas, el sabor acre del carbón se les pega al fondo de los pulmones, la madre ha preparado los bocadillos para comer, el Larguirucho y Lolita están contentos, él desea llevarla de excursión por los coches, pero no les dejan los padres. “Lástima, yo quería enseñarle lo que es un tren de verdad, cómo se entra a los lavabos a pisar el pedal, a mirarnos en el espejo, y a pasar de un coche a otro por las cuevas oscuras que chirrían”.
La casa de las titas—una hacienda de más de doscientos años en la plaza—es un laberinto que levanta sus pasiones; asoma a Lolita al pozo del patio, la madre chilla asustada y él baja a su hermana.
—¡¿No comprendes que se puede caer?! —dice la madre.
—Mamá—contesta rápido —, me lo ha pedido ella.
Va con unos primos a su casa de campo, son nueve hermanos entre chicos y chicas. En la finca, además de la casa y el cercado para las gallinas en la trasera tienen una alberca, en verano les hace de piscina, nadan cada año, combaten el calor. Todos, los mayores y los más pequeños, se lanzan desde el borde al agua. A Blanch le avergüenza confesar que no sabe nadar y nunca ha visto el mar cuando sus primas le animan a que se tire.
—¡Mirad a Vicentito! —chilla una—. Se ahoga—y se tira al agua Juan, el mayor.
—¿No sabes nadar? —le dice.
—No—reconoce sentado en el borde—, es que creía que, bueno, pensaba que no cubría. He tragado pero estoy bien.
—Te enseñamos—dice Juan—, es muy fácil.
Una tarde su madre le pone unas multiplicaciones para que se ejercite, las tablas de multiplicar se las sabe de memoria, pero se equivoca en las cuentas, causa de las malas notas de matemáticas. El Larguirucho sentado en el pupitre de madera hecho a medida—regalo de Narcís por su comunión—, observa el mapamundi, lo hace girar, “qué grande es en mundo”, piensa en sus abuelos, “qué harán ahora”; harto de multiplicar, mira al callejón por la ventana. A esa hora un barrendero limpia los restos de alimentos, cajas y papeles de envolver que ensucian la calle cortada, frente al mercado del barrio, observa el trabajo del empleado municipal, de pie y con la nariz pegada a la ventana, sigue sus movimientos con atención, no le parece un trabajo tan abominable como lo pintan sus padres, “¿quieres acabar siendo un barrendero o un picapedrero como los de la calle?”, le dicen a menudo para que estudie.
Una idea cruza fulminante su cabeza, sale de su cuarto, se dirige al salón donde plancha la madre.
—He acabado ¿Me puedo ir a casa de Santi?
—¿Otra vez? Siempre estás allí, no sé que tienes que hacer en aquella casa —y mira el cuaderno de las cuentas que le da su hijo.
Al él le gusta ver la increíble TV en casa de su amigo Santiago—envidia de todo el vecindario—: los partidos de fútbol, “Rin tin tín”, narran las escaramuzas de la caballería del ejército yankee y los pieles rojas; el perro mascota es el protagonista, el que da nombre a la serie.
—Mamá, es que juega el Madrid y el Barcelona, lo ponen en la tele.
—Bueno ves, pero coge la merienda, no me gusta que te den de merendar. Ven pronto si no quieres que se enfade tu padre.