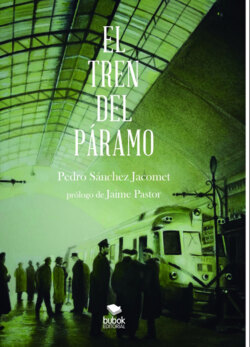Читать книгу El tren del páramo - Pedro Sánchez Jacomet - Страница 11
Оглавление2
Al volver a casa, su madre tenía la cara larga, él intuía la causa, se dirigió a su cuarto.
—Vicentito ven aquí. Quiero hablar contigo.
—¿Qué pasa?
Ella, sentada en la mesa camilla, miraba el cuaderno de multiplicaciones, levantó la vista al llegar él.
—Hijo—dijo seria—, no entiendo, aquí pasa algo raro. La primera te has podido equivocar, pero la segunda, no cuadra ni un solo número de la fila. La última, me he tomado la molestia de ir con cuidado y tampoco cuadra ni uno. ¿No tienes algo que contarme? —y le mira con ojos escrutadores.
El Larguirucho no dice ni “esta boca es mía”, la cara de culpable le delata, él nunca miente a su madre y claro, ahora ella nota que algo le esconde. “Tú sabrás si quieres que se lo cuente a papá o lo hablamos nosotros solos”.
—Mamá, mamá, eso no, por favor, es que… Verás, hice la primera bien, pero quería irme al partido, estaba harto, son muy largas. Puse los números al tun-tun.
—¿Qué?—dice incrédula—, a la vez que hace un gesto raro con la mano y agacha la cabeza, sujetándose la risa. No quiero que vuelva a pasar, hazlas bien antes de que llegue tu padre. Si no lo haces, habrá castigo. —y le alargó el cuaderno, forzando una cara larga.
Y así acabó la estrategia de Blanch El Larguirucho por acabar pronto los deberes.
Hace tiempo la familia Blanch salió de vacaciones a Galicia, a la madre le encantaban los mariscos y la playa, fue la primera ocasión que el niño veía el mar; el viaje con transbordo incluido fue toda una aventura para el Larguirucho, que zascandileó arriba y abajo de los coches, y en el bar, descubrió que la cerveza sabe fatal.
—Quiero probarla. Ya soy mayor.
—Déjale que la pruebe—intercede la madre, mirando al padre —y le echa unos dos dedos.
El niño, ávido, se bebe el líquido dorado y espumoso.
—Jopé, sabe a ratas—comenta—, con cara de haber bebido aceite de ricino.
Se alojan en una habitación barata de tres camas en la misma carretera del pueblo, frente a una inmensa playa semisalvaje. Es tarde y se acuestan pronto, cansados del traqueteo del viaje. Lolita les da la noche, él no se entera soñando con los indios y los vaqueros. Al día siguiente devuelve todo lo que le dan sus padres y le sube la fiebre por la noche, deciden ir a buscar al médico a otro pueblo, donde vive.
—Vicentito, quédate con ella—dice la madre—, vamos a por el médico al pueblo de al lado, no creo que tardemos mucho. Dale agua del biberón si te lo pide.
Los padres salen agitados a buscar un autobús o alguien que les lleve en busca del profesional más cercano. El niño se queda asustado con una responsabilidad excesiva—con siete años, ha de hacerse cargo de su hermana de dos—, pero se calla, “lo tendré que hacer, si lo dicen mis padres “; Lolita tiene treintainueve de fiebre, le hace fiestas, le coge de la cuna, juega con ella, le pasea y mece, le da agua hasta atragantarla y, harto de oírla llorar, la echa en la cama. El tiempo pasa muy despacio para él, “dónde estarán mis padres”, abre la puerta y ve pasar los coches, se entretiene observando las gaviotas que duermen en la playa, el sol, a lo lejos, desaparece tragado por el mar. Pasan momentos inmensamente largos, menos mal que Lolita se durmió harta de chillar; sale otra vez a la calle a ver si llegan y, cómo si existiese la telepatía, los ve bajar de un coche, como descendidos del cielo.
—Perdónanos Vicentito—dice ella—. No hemos podido tardar menos, estaba lejos. Gracias a Dios que nos llevó un guardia civil. Lolita tiene acetona, no es importante. El médico vendrá mañana.
Ciudad Jardín, Madrid, alrededor de mil novecientos sesenta
El padre trabaja en una constructora afín al régimen, no le faltó nunca trabajo, más bien al contrario, a veces se queda toda la noche para adelantar la medición de un proyecto urgente. Participó en el proyecto de “la torre de Madrid”, mega edificio que se convirtió en el más alto de Europa; curioso, pensando que se acabó en 1960 y fue construido en un estado totalitario (el único régimen fascista europeo que sobrevivió a la segunda guerra mundial). El regalo de bodas del abuelo Narcís, un solar en la colonia de Ciudad jardín, fue para su madre como una semilla selecta en tierra fértil, al final de la década estaba harta de vivir en un piso tan pequeño— ya eran cuatro personas—: la hermana tenía cuatro, la familia esperaba un tercer retoño, en aquella época se trabajaba mañana, tarde y noche, había que levantar el imperio; se asfixiaba, criada en una gran finca de Sevilla—Narcís estaba allí de jefe de los ferrocarriles MZA—, la enorme casa con huerto, formaba parte de sus honorarios. No hacía más que pinchar a su marido para que construyera un chalé en el terreno, ya que conocía el mundo de la construcción— el diseño de la obra correría de su cuenta—. Y como el padre estaba enamoradísimo, no había duda, se llevaría a cabo, aunque le desagradaba hipotecar la futura casa como garantía del crédito necesario. Y lo hizo, vaya que lo hizo, fue un cambio para todos, pero no hay beneficio sin pérdida.
Va con su padre a ver la marcha de las obras del chalé los fines de semana, es para él una novedad, una ilusión insustituible, y su madre prefiere que se desfogue en el campo, en el cuchitril donde viven y con los dos niños dando guerra, no se siente cómoda. Blanch observa a los peones con pico y pala excavar los cimientos, maldecir en hebreo, se escupen en las encallecidas palmas de las manos—para que no se escape la herramienta—, saltan chispas al golpear el terreno con el pico. Parte del suelo de la parcela es una roca granítica alterada, blanquinegra (Colores del feldespato ortosa—blanco—, cuarzo—transparente—, y mica—negro—, respectivamente); no todo el terreno es tan duro, también hay arena de miga compacta, más fácil de excavar. Los obreros no sabían qué era peor si picar el terreno o que el Larguirucho les “ayudara” saltando, despeñando herramientas y construyendo casas de ladrillo: en los alrededores de la obra, conoció a un vecino, Carlitos, juntos construyeron una casa quitando parte de los ladrillos apilados en el solar para hacer la fábrica del chalé, se introducían por un lateral de la pila rojiza con sigilo, fue su “búnker alemán” hasta que los obreros les vieron asomar la cabeza por la parte alta disparando a los aliados.
—Don Vicente—grita el encargado—, si no se va Vicentito y su amigo podemos tener un disgusto. Están jodiendo ladrillos.
Expulsados de la obra y aburridos, caminan hasta una ermita enfrente de su futuro chalé; la puerta metálica está cerrada pero a través de la enorme cerradura, espían el interior. La iglesia, abandonada, servía de almacén de materiales de construcción para el arreglo y mejora de las calles de la colonia. Carlitos le cuenta que, cómo había gatos, metía la escopeta de aire comprimido por el hueco y les disparaba.
—Sólo les hiero—dice con una maliciosa sonrisa de satisfacción—, lo difícil es acertar el disparo. Es difícil matar a un gato—continúa Carlitos—, sólo lo conseguí una vez con un amigo ¿sabes cómo?
Y como, con ojos de búho, Vicentito no contesta, remata: “hay que encerrarlo dentro de un saco, atarlo y una vez colgado, apalearlo. Lo más difícil es conseguir meterlo sin que te arañe”. El Larguirucho piensa que el vecino es peor que un “gamberro”, aunque él no sabe muy bien qué significa esa palabra que sus padres emplean para calificar lo peor de lo más malo del barrio.
El verano siguiente fue como el fuego de una plancha sobre la piel. El chalé estaba casi terminado. La radio les acompañaba en el pequeño salón del pisito. Blanch merendaba sentado en la cama turca de funda estampada en vivos colores, su madre planchaba la ropa en la tabla, de pie frente a él a la que oía los consejos de Elena Francis. Le pidió unos trapos de la cocina, él se levantó con la rapidez del rayo—era un muy diligente—, pero no se percató de que el cable de la plancha colgaba junto a sus largas piernas. Al incorporarse veloz para salir por el pasillito que había entre la tabla de la plancha y la turca, enganchó el cable, la plancha siguió al cable, cayendo sobre el muslo del niño que, con pantalón corto, había caído sentado de nuevo en la cama pero planchado. La plancha salió disparada por el manotazo que le dio, pero el instante que estuvo sobre su piel fue suficiente para producirle una quemadura de primer grado. La ampolla que le salió, de órdago, con el calor de julio y la quemadura, sudaba por cada poro de su largo cuerpo. La ampolla se vació, la piel cayó, y dejó descubierta la carne viva. Ahí le ponían las cremas para quemaduras, le tapaban la herida con gasas, estériles, cada semana.
Él miró la ardiente quemadura tapada y frunció el ceño antes de entrar a la sala de curas, lo pasaba mal.
—Vicente, eres valiente—dice la enfermera—y le arranca el apósito de un estirón.
Al ver su herida en carne viva, se asusta, contrae el muslo, el picor de la limpieza duele muchísimo; el dolor de la cura le hace dudar de si es peor incluso que el trago que le habían hecho pasar sus padres en junio—hacía casi un mes—, cuando suspendió el ingreso al bachillerato…
… —Has suspendido—dijo su padre—. Ya pensaremos algo—y mira a la madre.
—Ves a tu cuarto a estudiar la lección—ordena la madre seria—, luego te la tomo—y cierra la puerta.
Los padres hablan de la estrategia para hacer carrera de El Larguirucho, ha de aprobar en la segunda convocatoria—en septiembre—, han previsto hacer la mudanza en agosto y si ha de repetir curso en el colegio de Argüelles será un problema; es mucho más caro que el que han mirado cerca del chalé—a menos de cien metros—, habría que llevarlo al otro lado de la ciudad o pagar la furgoneta que a saber si se comprometería a llegarse a Las cuarenta fanegas. Una disyuntiva, con dos hijos y uno de camino, con una casa que han de pagar—ya llegaron los primeros recibos de la hipoteca—y él sin estudiar. Con lo importante que es para ella salir del alquiler mierdero dónde llevan ya más de once años; el cambio al chalé—una casa de su categoría—, no puede fastidiarla Vicentito. En todo acuerdo hay que ceder, el padre presiona para aumentar la dureza de los castigos, ella no desea posponer la mudanza, está embarazada, gordísima, Lolita, de unos cuatro años, también necesita atención. La madre pide al padre que no le pegue más. Y toman la decisión.
—¿Cómo vamos a decir lo del suspenso a la familia? —le dice el padre, mirando a la madre.
—No sé. Ya se enterarán—contesta balbuceando.
—Llama a los abuelos—dice ella.
—¿Yo?
El padre le mira con cara de sargento, él se figura lo que puede pasar si no lo hace, presiente lo que es capaz de hacer y duda, pero la autoridad de su progenitor le obliga; siente vergüenza, su seguridad se quiebra, “cómo puedo decirles yo mismo que he suspendido con lo importante que debe ser lo del ingreso”; el orgullo le paraliza, no sabe qué hacer, se siente entre la espada y la pared.
—Pero mamá… yo no. A los abuelos, no.
—A nosotros también nos da vergüenza tener un hijo así—dice ella—y sale del salón a la cocina.
—Venga llama—aprieta el padre.
Y llama, rabioso, con el amor propio hundido. Sus abuelos le quitan importancia—le quieren mucho—, le animan a seguir estudiando; telefonea a sus tíos con los que no tenía confianza, mucho peor que con Narcís y Merçè, a los otros tíos… Sufre una vergüenza enorme al cumplir el cruel castigo y, sin tener consciencia de ello, acaba con un gran complejo de culpabilidad en su equipaje; siente la rabia contenida en sus entrañas por no ser capaz de enfrentarse a su padre—no pasa por su cabeza esa posibilidad, una persona tan agresiva, recuerda aún como sacó a un taxista cogido por las solapas por la ventanilla del taxi porque pisó un poco el paso de peatones —; es incapaz de desobedecerle a pesar de considerarlo injusto. Atenazado de miedo como si hubiese cometido un asesinato piensa si no sería el único en suspender el famoso examen de ingreso, todos sus primos y amigos lo han aprobado—. No lo olvidará nunca…
…—Ya está—dice la enfermera, sonriendo—. ¡Hombre! no estés triste. Eres muy valiente, se te curará.
Ella desconoce el motivo de su seriedad ni se imagina lo que pasa por su cabeza. “Se acostumbra uno al dolor físico de los correazos, a los golpes y hasta al dolor de la quemadura, pero me escoció más el castigo de las llamadas aquel maldito día”. Aún le tiemblan las piernas, no tenía la madurez suficiente—un niño de nueve años—para enfrentarse a la situación; dejó en sus entrañas una herida más profunda que la quemadura. Fue un golpe tan duro para su orgullo y autoestima que mucho, mucho tiempo después, le pasaría factura. Pero debía de recorrer la mayoría de las estaciones de su trayecto, los túneles y traqueteos se sucederían, no había hecho sino empezar su periplo.
Llegó la segunda convocatoria de septiembre y el aprobado esperado por todos, en especial por la madre; al chalé le quedaban unos remates de nada, podían hacer la mudanza, Vicentito estudiaría en un colegio de Ciudad Jardín; “en la colonia empezará una nueva vida acorde a nuestro estatus”, se diría ella.
Después de cenar y oír un rato la radio—a veces sus padres le dejaban sentarse alrededor de la Telefunken a escuchar los terroríficos seriales de Narcíso Ibáñez Serrador—, entró en su habitación. Estaba helada, el invierno fue muy duro ese año, el presupuesto para carbón se había acabado. Se tendió en la cama, se arrebujó dentro de la sábana y la manta. Tiritó, estaba como un iceberg. Reflejamente, se movió como una exhalación para entrar en calor: rozaba los pies entre sí, se frotaba el cuerpo con los brazos cruzados sobre el pecho, resoplaba como una ballena. Al no conseguirlo metió la cabeza bajo la sábana, así se sentía protegido, el aire que expiraba le daba calor, en la oscuridad de su refugio soñaba y repasaba el día. Estaba en el interior de su casita, al abrigo de miradas y de reproches, podía pensar, jugar a lo que le diese la gana. Reflexionó por qué le gustaba tanto estar en casa de los abuelos—no entendía la causa, le costaba parar su agitada cabeza…
… hace un tiempo fue con su madre a casa del abuelo, Merçè saco la merienda, y mientras comía las rebanadas de nata con chocolate rayado y azúcar, la abuela le preguntó cómo marchaba la obra del chalé, si estaba contento con el cambio de casa y cuándo empezaba las clases en la academia. ¡Qué bien! Era estupendo que te preguntasen cosas, que se preocuparan de ti, que con su sonrisa de ojos gatunos te dijera, silenciosa, que eras importante para ella. “Me gusta mucho la casa, el larguísimo pasillo, la merienda que me hace Merçè pero sobre todo que esté pendiente de mí, no sé, en casa hay que estar tanto tiempo con mi hermana Lolita. Mi abuela es fenomenal, me mira de una forma tan bonita, mi madre no me hace ni caso”. Él aprovecha ese momento en la cocina— su madre permanecía con Lolita en el salón al otro extremo de la casa—.
—Abuela, me gustaría vivir con vosotros—y sonrió.
Ella siguió con su labor, pero en seguida giró la cabeza hacia él. Sonrió como siempre cuando le miraba.
—Cariño, nosotros te queremos muchísimo ¿lo sabes?
Vicentito asintió y se le abrazó.
—Tu abuelo y yo estaríamos felices teniéndote aquí, pero tus padres se disgustarían—y acercándose al niño, le besó en la cabeza. Puedes venir a nuestra casa siempre que quieras…
… la casita de su cama se convirtió en una diligencia asaltada por un numeroso grupo de sioux, él era el John Wayne del remedo: sentado junto al conductor de la recua de caballos, disparaba a los pieles rojas con su Winchester 1892 de repetición. Caían como moscas, pero las flechas que lanzaban habían alcanzado al otro americano. En el interior de la diligencia viajaban dos señoritas de salón (iban a reforzar la plantilla de chicas del pueblo), junto con una señora mayor muy remilgada que no hacía más que protestar por lo despacio que iban, y un cowboy maduro que con su Colt 45, mantenía a distancia a los indios, aunque no le faltaban ganas de atizar con la culata al cenizo vejestorio. Él se movía a un lado y otro de la cama: ora disparaba a la izquierda, ora a la derecha, herido y todo no cejaba en el empeño de proteger la diligencia, de aniquilar salvajes. Al llegar a Fort Apache, cuando se vio recompensado con un par de besos de la más guapa de las chicas, cansado y caliente, se durmió.
La madre embarazada saca a Lolita y a Vicentito por el paseo del Prado, se fija en ella, “hace unos dos años estaba guapísima con el vestido de flores azules y blancas. Un día, le dije enamorado: «mamá qué guapa eres», y ella me sonrió con dulzura. Ahora no me parece mi mamá, tripuda, gordísima, aquel barrigón le ha crecido en un santiamén, no entiendo cómo comiendo lo mismo se ha puesto así. No tiene la cinturita de antes, aquella figura que le permitía ponerse el vestido que me gusta. Al volver, la familia sube a saludar a los abuelos. Al rato de merendar—vasta imaginación infantil—el niño vive una guerra en su cabeza alimentada por las películas autorizadas, juega a los indios en el largo pasillo, y sin querer da a su madre en la tripa, la pistola virtual de su mano derecha golpea en la panza de ella.
—¡Ay, hijo mío! —se queja—y se lleva la mano a la barriga.
De golpe y porrazo recibe la brusca censura de Narcís
—Aquest cop farà mal al teu germà ( Este golpe dañará a tu hermano).
Aquello le cayó como un jarro de agua helada. Se agarró a la falda de su madre. No pudo llorar a pesar de sentir mucha tristeza, se sentía avergonzado, dolido, bloqueado al ver a su abuelo enfadado, sin saber la causa; él marchó disparado a su despacho, farfullando en catalán hasta que cerró la puerta con brusquedad.
El niño entendía el catalán pero desconocía que su hermano pequeño, de camino, estaba dentro de la barriga de mamá. Se sintió culpable de haber hecho daño a su hermano. Siempre le dijeron “los bebés vienen de París desde donde los traen las cigüeñas en un cestito”, ¿Alguien sabe dónde está eso? , debió pensar él desconcertado, la primera vez que lo oyó. No se podía imaginar que muchos años después conocería el origen del dicho, vería la primera casa europea de maternidad, dónde las mujeres comenzaron a alumbrar en vez de hacerlo en su casa, empezó a funcionar en la capital francesa a principios del XX, situada en L´IIle de la Cité; Blanch tendría la suerte de visitarla un siglo después.
La mudanza fue rápida, los pocos muebles del pisito bailaban en el chalé de doscientos cincuenta metros cuadrados, dos hamacas de madera y lona hacían las veces de sillones de tresillo en el amplio hall de la casa; la madre estaba como loca en la enorme cocina cuadrada dónde transcurriría la vida de su familia en los siguientes años, contenta del jardín que rodeaba el chalé y en el que su marido plantaría árboles, construiría arriates, rosales trepadores. Su hermano nació a final de año, con los severos fríos y a la hora del té, dos circunstancias premonitorias que nadie notó. En verano, el padre llama al Larguirucho para que le ayude a mover los bloques de granito de Guadarrama—eran tan grandes que no podía hacerlo solo—, para hacer el arriate; él que quiere agradar al padre para que le comprenda algo, accede contento. No sirve de nada. El progenitor no comprende que la estatura de su hijo no tiene que ver con su madurez y le chilla cuando se equivoca en hacer de pinche de jardinero por primera vez; no se da cuenta que eso disgusta a El Larguirucho. El padre sólo tiene en la cabeza que ha de acabar lo que su mujer le ha dicho. Él sufre las consecuencias.
Su hermano pequeño tiene diez meses y los padres deciden ir al cine una tarde de sábado, le proponen que cuide al bebé, Lolita ya tiene cinco añitos y él ya es un hombre de diez, dormirá en la cama de matrimonio para vigilar a Carlitos. Le pagarán unos duros para sus ahorros. Él, más asustado que un conejo e incapaz de hacerles frente, acepta el reto. Le habían programado para ello. El primer sueño en la enorme cama de sus padres le supo a gloria pero duro poco. A la hora, Carlitos lloriquea, él se levanta, le da agua del biberón, le hace que suelte los gases, le enchufa el chupete y le tumba de lado en la cuna; sigue llorando, “será otra cosa, quizá se ha cagado”. Vuelta a levantarse, enciende la luz, le destapa y ahí está la razón del desasosiego; le limpia con la esponja, le seca y le da crema en el culito. El Larguirucho es un barato y experto canguro. Le pasea con cuidado, le da besitos y a la cuna a dormir. Pero ¡ka! a Carlitos no le da la gana de dormir, empieza de nuevo el llanto sostenido en la menor. Él empieza a preocuparse, levanta al bebé y este le saluda echándole la papilla por el escote del pijama. “El olor es muy fuerte, qué asco, le pasa algo, pero ¿qué puede ser?”. Vuelve a limpiarle, le pasea un rato, le canta lo primero que le viene a la cabeza pero el niño no para. Parece que desea ser miembro del orfeón donostiarra. Va cargándose más y más, el mayor le deja, harto, en su cuna. “Que llore un poquito, no le vendrá mal”. De pronto le viene a la cabeza lo que dijo la madre al salir, “no cenó como otros días, no sé, Carlitos barrunta algo”. “¡Joder con el cagón! ¿Qué hago para que se calle de una vez?”; mira el reloj, las dos y media de la madrugada, el bebé lleva unas dos horas sin parar de moverse. Se levanta, le pone el termómetro en el ano, el bebé se caga otra vez. Cuando consigue ponérselo de nuevo después de limpiarle el mercurio rebasa los treintaiocho. Se enerva “¿Cómo puedo llamar a mi madre?”, Carlitos tiene fiebre, le huele la caca, vomita, está fatal. Cansado, le deja otro rato en la cuna pero en seguida se harta de oírle. Le coge como si fuese una madre, le pasea de allá para acá, pero no hay forma, el bebé debe estar jodido, no para de cantar. Abre la puerta de la alcoba, sale al hall para conseguir más espacio vital. Le envuelve bien en la toquilla, baja por las escaleras al primer piso, le deja encima de la mesa de la cocina, y bebe un vaso de agua, el pobre Blanch está harto, no sabe qué coño hacer. Carlitos se gira y está a un tris de caerse al suelo. “Mal rayo le parta”. Lolita duerme como una marmota, y eso que tiene la puerta abierta. Sube por las escaleras de nuevo, meciéndole y cantándole El legionario. Inútil. El bebé parece llamar a su madre, nota que no están los padres; “el muy cabrón no se calla, le tiraría por el hueco de la escalera”. Entra deshecho en la alcoba y suelta al bebé de golpe sobre la cuna. Carlitos aún chilla más. Sale del cuarto y cierra la puerta para no oírlo, “he de descansar, me volverá loco”, está al límite, cada minuto le parece una hora, duda si rezar o llamar a la policía, la disyuntiva le atenaza. Suena un ruido seco y otro metálico posterior de llaves girando. ¡Han llegado! Corre a por Carlitos que chilla como un demonio, le pone la toquilla, el chupete y baja por las escaleras al encuentro de los padres.
—Mamá, está enfermo—pasándole a Carlitos—. Me ha dado la noche, se ha cagado. Ha vomitado, tiene treintaiocho. No sabía qué hacer. He hecho lo de siempre, pero no callaba.
—Pobre Larguirucho—dice ella—, dale lo convenido —y mira a su marido.
Blanch desconocía que muchas décadas después se arrepentiría de no haber tirado por el hueco de la escalera a Carlitos; en el transcurso de las estaciones de su trayecto, comprobaría que el bebé que le fastidió la noche, se convertiría en un adulto hijo de puta—aunque su madre fuese una reprimida sexual—, y que aquella experiencia negativa fue una premonición.
Blanch El Larguirucho salió del chalé a la caída de la tarde, la mayoría de ellas lo hacía con Joaquín Nebreda— compañero de clase—, pero hoy iba solo porque su amigo estaba en cama; a Nebreda, amigo y vecino, lo había conocido en el nuevo colegio al que algunos llamaban La checa. Llevaba unos pantalones viejos con más de una batalla encima, se acercaban los primeros días de primavera, el sol calentaba cada vez más y oscurecía más tarde. El colegio estaba muy cerca del chalé en aquel barrio extremo de la capital, en él se jugaba al fútbol en un gran solar anexo durante los recreos. Y se podía ir de excursión al campo sin apenas caminar, se veía desde las ventanas de las clases; con media barra de pan y media tableta de chocolate—típica merienda—, anduvo un rato por su calle, tranquila y polvorienta, giró a la izquierda dónde estaba el chalé de su amigo Nebreda, pasó por delante de las tienduchas adonde iba a comprar los recados de su madre—junto a la fuente de piedra de granito—, y salió a una calle asfaltada más ancha. Bajó por una que salía a la derecha, arbolada a ambos lados, conducía a la iglesia. Iba absorto en sus propios pensamientos infantiles. La calle cortaba el pequeño montículo como una ancha trinchera, lo dividía en dos mitades formando taludes. Por ellos se podía ascender con dificultad: el peligro estaba en la arena desprendida de las cárcavas por la lluvia. De repente, como bajo la acción de un resorte, el Larguirucho salió corriendo. Como si la merienda le hubiese dado energía suficiente para ascender, trepó endiablado como un cohete de la NASA por uno de los dos taludes. Estos, a derecha e izquierda, las únicas vías de acceso a la “cima” del dividido montículo. Se le antojaba un trampolín de bajada, quizás por su altura—unos seis metros—, y cómo tal lo usaban muchos de sus compañeros en los recreos.
Una vez arriba respiró hondo, miró el despejado y amplio espacio: más grande que un campo de fútbol, el solar descendía suave a una calle ancha y poco transitada, alejada. Allí se divisaba la parroquia a la que iba a misa con sus padres y hermanos todos los domingos y fiestas de guardar. Sobresalía el campanario y a mitad del campo, la cueva de los gitanos. Se sentaba en el mismo bloque de piedra, cogía sus rodillas y las abrazaba instintivamente con fuerza, como si fuera su madre. Había alcanzado el escondite, el lugar donde se refugiaba a diario para serenar su espíritu. Un sitio donde nadie le molestaba. Allí daba rienda suelta a sus fantasías, a los deseos e inquietudes. Del niño que no quería dejar de ser. Miró hacia el principio de la calle, subía la cuesta una pareja. Más cerca un ama de casa cargaba con dos bolsas de la compra repletas, ascendía con dificultad. La plazuela empezaba a poblarse de feligreses, “la misa de siete”. Su mano rascó inconsciente la costra de la rodilla, le faltaba poco para separarse de la piel, el intenso picor le hizo mirar su herida, de un trocito levantado manaba sangre; levantó la cara, y serio, miró la roja pradera de los tejados de chalés que se extendía a la derecha, recordando recientes sucesos en la checa…
… Aquel viernes final de mes a última hora de la tarde, el delicado momento de la entrega de notas. La clase era una sala cuadrada y pequeña, con dos filas de pupitres corridos a ambos lados y un pasillo central. Tenía un estrado estrecho al fondo en el que estaba la mesa de los profesores. Las paredes de la clase carecían de decoración, excepción hecha de dos símbolos obligados: un crucifijo y una foto del excelentísimo señor don Francisco Franco (caudillo de España y Generalísimo de sus ejércitos), el último situado algo más a la derecha de la cruz, los dos sobre una alargada pizarra verdosa y polvorienta; aún quedaban en el tablero trazos de tiza con ecuaciones borrosas.
—Vamos al reparto de premios—dijo el padre Francisco que había entrado con la vara de fresno en la mano, golpeándola suavemente contra su palma izquierda.
El padre Francisco El napias, era el director de “la checa”. La Juliana —bautizada con sorna por Eduardo y otros compañeros mayores de la clase—, hacía derramar tantas lágrimas que se hubiera podido hacer una sopa, juntándolas. El murmullo se cortó de inmediato y un silencio sepulcral invadió el aula. Unos se miraban frotándose las manos, otros se las metían en sus bolsillos, algunos cerraban los ojos. Había una pila de cartillas azules sobre la mesa. Es posible que pensaran cuántos cates tendrían.
—Joaquín Nebreda ¡A la palestra! —dice el pater, con sonrisa maliciosa. —Veamos si ha trabajado. O necesita jarabe de palo.
Nebreda avanzó cabizbajo, atravesó la fila de pupitres y esperó tembloroso junto al estrado; no se atrevió a levantar su cabeza para mirarle, el director consultó su cuadernillo azul; por su cabeza debían pasar raudas las escenas del último “reparto de premios”, antes que El napias pronunciase su nombre, tenía un pánico tal que, automática, su mente saltaría a otras escenas menos terribles, como si dentro de ella existiera un mecanismo de defensa.
—Señor Nebreda—dice sarcástico—, dos calabazas, matemáticas y gimnasia. Dos cates menos que las últimas. La medicina sana la herida. ¡Venga esa mano!
Sus ojos miraron por encima de Nebreda al resto de los alumnos asustados. Dispuesto a cobrar el tributo de dolor, El napias buscaba el efecto ejemplarizante; convencido que su método es el idóneo, lo vive con verdadera pasión, se diría que en vez de profesor y curandero de almas, tiene vocación de verdugo.
—¡Por Dios que os haré estudiar! Os haré unos hombres de provecho. Como me llamo Francisco—continuo golpeando la Juliana.
Nebreda extendió su mano trémula, entreabriendo los ojos. Al levantar el cura el brazo, la vara llegó a tocar la pizarra por su extremo. La fuerza del verdugo imprime la velocidad requerida para asestar un tremendo golpe en la palma del reo. Al ver la Juliana pasar a la altura de la cabeza del director, la encoge involuntariamente.
— ¡Quieto ahí! No la quite. Póngala plana. Uno de propina.
Los ojos de cura brillan aún más. Su expresión denota más satisfacción que disgusto, así de entregado estaba a su misión. Nebreda extendió de nuevo su mano.
—¡Zas! —suena el trallazo del palo.
Toda la clase se estremeció, unos cerraron los ojos y se cogieron su mano, como si hubieran recibido el impacto. El golpe seco de la vara contra la mano levantó un pequeño revuelo. Nebreda se la chupó retorcido de dolor; se puso de rodillas y presionó suavemente la mano contra el suelo con ayuda del pie, consiguiendo refrescarla. La experiencia les había enseñado el beneficioso efecto de las baldosas.
—¡La otra! La letra con sangre entra. Así estudiaréis en vez de holgazanear con las chicas.
El cura, acalorado, se quitó el alzacuello blanco y se desabrochó varios botones de la sotana. Miró satisfecho las caras de los alumnos que asistían angustiados al “auto de fe” mensual. Al napias le halagaba la ficticia autoridad que la juliana le otorgaba entre sus alumnos, el método conseguía poco a poco sus objetivos, para él “el fin justificaba los medios”. Nebreda se retiró a su puesto con lágrimas en los ojos tras haber recibido su ración de jarabe. El padre de Blanch empleaba con frecuencia el término “jarabe de palo” en casa, cuando las cosas no iban como deseaba. “La que me viene encima” y se cogió la mano derecha con la izquierda. El asunto no era para menos, aunque estaba acostumbrado a los golpes de cinto, a los bofetones y otros maltratos que su padre le daba en casa. Cuando llegó su turno recibió los golpes de la vara como si de su singular calvario se tratase, refrescó sus palmas hinchadas igual que los demás, otro capítulo más de la misma novela, como en su familia, otra cucharada de la misma medicina.
El curso llegaba al final, apareció el calor y el Larguirucho no tenía nada claro que aprobase en junio todas las asignaturas. Para colmo dormía mal, se despertaba con pesadillas y entre lo que había que estudiar y ayudar a su padre en el jardín, los remates que faltaban del chalé—a él le gustaba mucho más este último trabajo —no tenía tiempo para nada. Miró sus palmas moradas con angustia, pensó en varias posibilidades para salir del infierno en el que se encontraba, pero las desechaba, no consideraba que fuera posible llevarlas a cabo con éxito; sólo le gustaba una, “he de librarme de la checa, así que iré a casa de los abuelos, le contaré a Merçè este suplicio, los palos de la juliana, los de casa, la angustia que me impide dormir bien. La abuela me quiere mucho, es lista, seguro que encuentra la solución, ella me llevará a otro colegio menos malo”.
Al día siguiente, después de ayudar a su madre a la compra, llamó a Merçè y como no salían por la tarde, le dijo que iría a merendar con ellos; cogió una bolsa vieja, metió una muda, un pijama, un par de duros de la caja del dinero de su madre y, sin decir nada a nadie, marchó a coger el tranvía, salió sigiloso por la puerta de atrás— la de la cocina—, aprovechando que ella estaba en el baño. No quiso contarle ni que iba a casa de Merçè, le conocía demasiado, seguro que le hubiese notado algo. Bajó la calle mirando al suelo, dejo la siniestra “checa” a la derecha y esperó en la parada. Al volver a la calle del viaje por las últimas dudas, notó que algo tocaba su pernera, Goset también se había escapado de casa, le siguió y pretendía subirse con él al tranvía.
—¡Lárgate Gos!—gritó al perrito—. A casa—y le movió la mano derecha indicándole el camino a seguir.
Goset no hace ni caso, se pone a su lado dispuesto a subir con su dueño, Blanch ha de esperar a que suba el último viajero, agarra al perro de la correa y le deja en la acera a la que levanta la mano para indicar al conductor que espere, con la pierna impide al can—que no tira la toalla —subir por las escaleras, por fin ha de darle una patadita para evitar el último intento de la mascota por acompañar a su amo. Las puertas se cierran con un estrépito metálico y a lo lejos, observa que el perrito acompaña corriendo al ruidoso vehículo unos metros, se para cansado, mira a los dos lados de la calle, olfatea, y recula hacia su casa guiado por el olfato. “Un perro desobediente”, dice con una sonrisa el cobrador que le da el billete.
Bajaba por el paseo del Prado pensativo, se sentía bien en cierta medida por poder hablar con su abuela, pero tenía dudas de cómo se podrían tomar sus padres su escapada. Levantó la cabeza y divisó a lo lejos el pelo gris de ella que le saludaba desde el balcón. Las escaleras le parecieron mucho más altas de lo normal, tenía la cabeza hecha un lío enorme, cuanto más lo pensaba menos formas sencillas encontraba de decírselo; verse frente a la puerta de la vivienda le pareció un alivio y dar a Merçè un beso fuerte, todavía más.
—Narcís bajó a ver a los de la peña—dijo ella—, no tardará.
Después de merendar, Merçè le nota callado, serio, “algo le pasa a mi nieto”. Blanch. Le cuenta la anécdota de Goset que quería acompañarle, ella recuerda el día que el can consiguió subirse al vehículo cuando volvía del chalé, llovía a cántaros, y él hacía fiestas a los pasajeros, le plantó las patas embarradas a una señora mayor, el conductor hubo de parar, levantarse y sacarlo a patadas, los viajeros protestaban y Merçè se hizo la sueca. “Goset quiere huir del chalé como yo, pobrecillo, y que mamá diga que está loco”. Pero no ve el momento de decirle a su abuela a lo que ha venido, ella espera paciente, no desea de momento preguntarle.
—¿Qué tal en el nuevo colegio? —dice con su cariñosa sonrisa gatuna.
—No me gusta, pegan mucho, los compañeros le llaman la checa.
—¿Qué quieres decir?
—Pegan dos palos por cada suspenso. No sabes lo que duele. Nos ponemos las manos a refrescar en el suelo.
Merçè cambia de expresión, su sonrisa muta a una mueca seria, lejana. Se figura a lo que ha venido, le disgusta el tipo de educación que le dan sus padres dentro y fuera de casa, la imagen de sus ideas políticas le pasa como una película, “el tema es delicado, yo no soy nadie para influir a su madre, si ella fuera hija mía quizá podría hacer, pero solo soy su madrastra”.
—Los profesores ¿son mejores que los del otro colegio? —pregunta a su nieto.
—No sé. Las matemáticas no las entiendo. A veces me lo aprendo de memoria, sin comprender nada.
“Se lo debería decir a sus padres, pero tal como es Vicente, el crío no se atreve”. “Abuela no puedo seguir así, no puedo vivir siempre asustado; me encuentro mal, quiero que me ayudéis, he de quedarme aquí, no voy a volver al chalé”. Ella intuye lo que quiere expresar y no puede, ha de pensar lo mejor para su nieto, “he de hablar con su madre, aquest xiquet no está pasándolo bien, aunque es cierto que debe de estudiar”.
—Te propongo un trato—recupera su sonrisa gatuna—. Me has de prometer que pondrás interés en tu compromiso.
—Claro abuela. Te lo prometo—contesta y sonríe por vez primera desde que entró en la casa.
—Mira cariño: tú has de estudiar más, aprovechar el tiempo, piensa en el mañana, tus padres y nosotros no viviremos siempre. Cuando no estemos, habrás de vivir de tus conocimientos y de tu trabajo, será mejor cuanto mejor estés preparado. Fíjate Narcís, él también ha estudiado mucho ¿lo entiendes?
—Sí abuela.
—Yo te prometo que hablaré con tu madre, le diré que te pegan en el colegio, que no aguantas más ese sistema, ellos han de hablar con el director; la presionaré para que le diga a tu padre que no te pegue más.
—Te quiero— dice él, abrazándola.
Merçè va al chalé un día a hablar con la madre, le cuesta hacerlo, no tienen demasiada confianza, tampoco se conocen hace tanto. La charla es amigable, se moja, cumple su parte del compromiso, la madre contesta que hablará con su marido, piensa como ella en lo referente a los malos tratos, pero lo de cambiar de colegio cree que es muy difícil, Vicente es partidario del sistema que emplean para hacer estudiar a los alumnos.
Estaba de vacaciones, era la hora de la siesta, descansaba en su cama sin dormir. La canícula apretaba más que una manta eléctrica. La loca de la casa iba de acá para allá, pensaba en sus amores platónicos, en las calabazas que él mismo se había infligido por inmadurez, desconocía la causa de las derrotas en el campo de batalla de los sentimientos y sufría, se sentía acomplejado, creía haber perdido la guerra. Cambió de postura, de golpe y porrazo, como un acto reflejo, se dio la vuelta hacia el otro lado; se inclinó sobre el borde del colchón y observó, curioseando, qué había bajo la cama: la luz tenue que se filtra desde las pequeñas rendijas de la persiana e ilumina el polvo, lo hace visible, hacia el fondo ve las pelusas, los granitos de arena acumulados. Le fascina lo que la luz fabrica, de lo invisible pare partículas diminutas. A veces miraba a contra luz el polvo finísimo que lleva el aire que respiramos—normalmente invisible —, los anillos coloreados que se forman al entornar los ojos; dirige sus ojos hacía esos haces luminosos, deja a las pestañas jugar con sus vecinas del piso alto, se cosquillean mutuamente, y entonces, la luz cambia de dirección dando lugar a figuras extraordinarias.
Harto de jugar con la luz se incorpora raudo, y en ese instante se desata una sensación terrible en su cabeza: un torbellino que gira más y más aprisa, desde la parte alta hacia la baja, en donde, animado por la velocidad, amenaza con taladrar la base del cráneo y entrar como un rayo por la columna vertebral. Como si fuera un huracán, que en vez de aminorar su velocidad, coge más y más fuerza, hasta alcanzar una intensidad tremenda. Él, asustado, cierra los ojos e intenta pensar en otra cosa. El fenómeno continúa. Así lucha durante unos minutos contra el torbellino y su miedo.