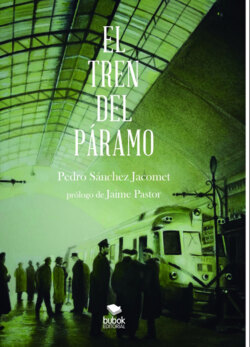Читать книгу El tren del páramo - Pedro Sánchez Jacomet - Страница 12
Оглавление3
El Larguirucho estaba en lo alto del terraplén, cerca de su refugio. Bajó por el mismo talud por el que había trepado. Observó la trayectoria más adecuada, se acuclilló y deslizó por la pendiente. Al llegar al suelo vio que el viejo pantalón se había roto por una culada, un siete como decía su madre cuando cosía. “Vaya por dios“, intuyó el rapapolvo que le podía caer. Subía por la calle sinuosa, donde una hilera de árboles plantados en grandes alcorques jalona ambas aceras. En los extremos de las ramas se veían los primeros brotes foliares, “¿Seré capaz de trepar por el tronco y verlos de cerca?”. No era uno de sus juegos preferidos, “si me animara, sería una de las primeras veces que ascendería por un árbol”. Y se agarró a uno de los más robustos e inclinados.
Miró a los lados de la calle y viendo que no había moros en la costa, trepó apretando con fuerza los muslos contra el tronco, estiraba los brazos hacia las zonas de agarre más altas, pero el ascenso era más difícil de lo previsto, le arañaba la zona interior de los muslos, se escurría; se arrimó más al tronco, lo abrazó con más ganas, y cuando conseguía ganar una posición, se ayudaba con los brazos para arrastrar la parte baja del cuerpo, así repetidamente, ascendía poco a poco hacia la copa. De vez en cuando descansaba, permitía que la respiración, entrecortada por el esfuerzo, volviera a la normalidad pero entonces volvía a bajar, perdía parte de lo subido. “Tengo que hacer un sprint antes agotarme”; puso toda la carne en el asador y tiró con las fuerzas que le quedaban hacia arriba sin parar, consiguiendo progresar rápidamente. En el ascenso rozaba y volvía a rozar la entrepierna contra la madera de la corteza, ya estaba casi tocando las hojillas nuevas de una rama pero sucedió algo estremecedor: perdió la visión de las hojas, un escalofrío muy placentero recorrió todo su cuerpo, desde los pies hasta la cabeza, donde estalló en mil descargas eléctricas. Le hicieron perder la visión de todo lo que le rodeaba, y por unos instantes, su cabeza quedó vacía de cualquier pensamiento; se esforzó para no caer, el cuerpo se había relajado mucho. Este fue el primer ascenso del Larguirucho al árbol de la vida, muy distinto a lo que ni siquiera en sus más audaces sueños se hubiese figurado, no había subido a los árboles, pero éste ascenso era diferente; bajó poco a poco por el tronco del placer y se sentó en la acera, desconcertado.
«¿Qué podría ser aquello, tan nuevo y placentero a la vez?», pensó saliendo con dificultad del mundo de las sensaciones para entrar en el racional. «Es algo raro que no ha sentido nadie, solo me pasa a mí». Al ver que no hay testigos se relaja, pero continúa aturdido por el placer que había invadido su cuerpo. «Si alguien hubiera pasado bajo el árbol no habría notado nada raro en el ascenso». Siente la sangre fluir palpitante por su cuerpo joven. Se para y, apoyándose en un árbol, observa el vuelo de una mariposa blanquinegra entre las ramas. «Qué libertad tan envidiable, hacen lo que quieren».
Camina por la calle como si fuera un tranvía, rozando los muros de las casas con una rama seca. Así de liada andaba su mente, intentando atar cabos de lo sucedido, cuando se encontró frente a la cancela del chalé. Había pasado por una experiencia agridulce. Era tan importante, marcaría su vida para siempre, pero el Larguirucho no podía imaginar hasta qué punto su correa (como denominaba su abuelo al pene) le complicaría la existencia. Permaneció callado ante las preguntas de su madre durante la cena, absorto en sus pensamientos.
—Hijo ¿por qué estas tan serio?
—Por nada.
«¿No habré hecho algo malo esta tarde? ¿Deberé confesar por pecar contra el sexto mandamiento?».
Nebreda y Blanch deambulaban por la colonia toda la tarde, mataban el tiempo. Aquel día merendaron en casa del primero pan y chocolate, la madre de su amigo le había preguntado por su familia; sus ojos azules y el acento andaluz, le trasmitían una bondad infinita. El comienzo del calor recordó a los chicos el inminente verano, él siempre salía a un pueblo de Almería de donde procedían sus padres, Garrucha, conservaban la casa familiar. Como la mayoría de sus compañeros, tenía un pueblo, bien de los padres o abuelos, tíos, o alguien cercano, el Larguirucho se sentía un poco acomplejado, ninguno de sus progenitores era de Madrid y sin embargo no iban ni a Cataluña ni a La Mancha. “¿Habrá algún impedimento de peso o se trataba simplemente de que a mis padres no les gusta?”. Los abuelos iban un mes a Barcelona y a Llançà, todos los veranos, los Blanch “veraneaban” siempre en el chalé, había que pagar las deudas de la casa, es lo que sacaba en conclusión al preguntar a su madre que cantinfleaba bien — tenía una habilidad especial en contestar sin decir nada concreto—, ponía cara de buena y le dejaba como antes de hacerle la pregunta…
… “Hoy habría sido una gran política”, piensa el señor Blanch, frente al portátil, evocándola. “Mentía tan bien que parecía que ella misma se lo creía; la quería mucho— era un adolescente de unos trece años que se resistía a hacerse hombre—, un pardillo aunque midiese uno ochenta y empezasen a salirme los pelos de las piernas como hormigas corriendo la maratón, no tenía seguridad para organizar un veraneo. Los padres de Nebreda nunca me invitaron a Garrucha, supongo que, aunque lo hubieran hecho, mi padre nunca me habría dejado”…
…Acompañó a Nebreda a casa. En el camino de su cansina vuelta al chalé la tarde se apagaba, la luz lateral de poniente se filtraba por los árboles y las hojas, pintaban un óleo precioso. Se sentó en el escalón de entrada a su casa acariciando inconsciente el paisaje con la mirada, y maquinó automáticamente para aclarar las dudas que el ascenso al árbol del placer le había generado. La experiencia podía tener algo que ver con las marranadas que los compañeros contaron en la academia, cuando estudiaba para aprobar el ingreso. «El pito o la correa —como respectivamente denominan mi padre y Narcís a esta parte del cuerpo— estará relacionado con lo ocurrido en el árbol. El pito se puso duro antes de que llegara al último escalofrío, extraña mezcla del estupendo sabor del chocolate con el calor que da la fiebre». Y evocó aventuras soeces que le habían contado sus actuales compañeros de la checa. Eduardo le dijo que en su pueblo, “para pasárselo bien con una amiga de su prima, después de tocarle los dos bultos que les crecen a las chicas mayores en el pecho—que él llamaba tetas—, intentó meterle la correa en la rajita que ellas tienen en lugar del pito, y fue estupendo pues se me puso más y más dura, hasta que me corrí de gusto». El Larguirucho se escandalizó, le pareció una fanfarronada de su compañero para impresionar, entonces no entendió o no quiso entender nada de aquella historia pero tras el estupendo ascenso al tronco del placer tenía mucho más sentido. «Qué gusto tan inmenso sentí, seguro que es a lo que Eduardo llama correrse».
Los amigos van al cine, toman una caña, comentan lo buena que está Sophia Loren, su escote permite adivinar unas tetas extraordinarias. Caminan despacio de vuelta, se despiden frente a la casa de Nebreda, el Larguirucho se sienta en un montón de grava de un solar, en obras, y el rompecabezas vital vuelve a atosigarle…
… había visto cómo su madre daba el pecho a sus dos hermanos pequeños y las señoras daban la teta a sus bebés, así los alimentaban. Escuchó a sus padres y al tío Manel—médico —que con la leche materna, «los niños crecían más fuertes y sanos». Evocó el verano que pasó en el pueblo manchego; los tíos en las conversaciones que tenían con sus padres decían que «tiran más dos tetas que dos carretas». Él, aburrido, se entretenía soñando despierto o jugaba a índios y americanos, fisgoneaba, recorría aquella inmensa casa solariega en la que cada día descubría algún secreto. Ahora, tiempo después, el pobre estudia el dicho y no lo entiende. “¿Qué relación tiene dar la teta a un bebé con la carreta empleada durante la vendimia?”. Vio los campos inmensos repletos de viñas cargadas de racimos, los montones de uva metidos en capachos. Aunque pasase un calor enorme —el día siguiente estuvo en cama, el precio por su nueva experiencia recolectora —no la olvidaría nunca. Los capachos los arrastraban las carretas tiradas por mulos, la primera vez que vio el arcaico vehículo de dos ruedas. El pobre animal tiraba de un montón de kilos del preciado fruto con el que se fabricaba el vino. «Pero… dos tetas de mujer ¿tienen más fuerza que dos de esas carretas?», «¿De qué forma ha de colocarse la mujer para tirar de ellas?».
Los abuelos Mercè y Narcís venían algunos domingos a comer al chalé. Él tenía mucha ilusión por la torre (denominación que se emplea en Cataluña para designar un chalé), que su nena estuviese a gusto, Narcís ayudó a pagar los recibos impertinentes, los que pillaban a sus padres a dos velas. Diseñó la cancela, las verjas, las barandillas, conocía la forja catalana—era un apasionado del mundo de la metalurgia—. Al poco de hacer la mudanza trajo siete vides, las plantó un jardinero pero con el tiempo solo quedaron dos, Goset acabó con las otras, la poda intensiva a la que las sometió con sus caninos no fue la adecuada; el perrito podador era del tamaño de un ratón cuando lo trajo el padre una noche en una caja de zapatos, con el paso del tiempo se volvió tarumba por la vida que le daba la familia. Narcís vino con árboles frutales, limoneros, cerezos, manzanos, añoraba su larga y dorada estancia en la finca de Sevilla, donde estuvo como jefe de los ferrocarriles MZA desde los comienzos de la década de los veinte hasta enero del treinta y seis, año de la sublevación del general Franco, en que se trasladó a Madrid con su familia.
En aquella maravillosa finca habría de casi todo, incluyendo un extraordinario huerto de hortalizas y frutales. En Sevilla crecieron la madre y el tío del Larguirucho, fueron al colegio, la posibilidad de mejora profesional de Narcís trasladándose a Madrid pudo ser un premio por su preparación óptima en el conocimiento de los automotores diesel que obtuvo en la Alemania nazi de los primeros treinta; tuvo que aprender alemán y perfeccionar su francés. Volviendo a los frutales, a Narcís se le escapó la diferencia de clima entre la capital andaluza y la española— a caballo entre las dos mesetas castellanas—, el durísimo frío de la capital en aquella década—se alcanzó la mínima histórica, unos doce grados bajo cero. Y fue devastador para los planes frutícolas de Narcís. Los árboles murieron todos por el clima y el tipo de suelo del jardín, formado por granito en descomposición, mucho más duro que la mayoría de suelos de la capital, terrazas cuaternarias de la sierra de Guadarrama. Él se deprimía cada vez que se le moría el último frutal plantado. Alguno consiguió echar hojas en primavera y dar un par de cerezas, pero al final la espichaban al llegar el crudo invierno. Un trauma no conseguir ver crecer los frutales en el jardín de su “nena”. Los árboles no fueron tan adaptables como las personas, bien es cierto que ellos tuvieron las leyes de la naturaleza, la selección natural, mientras que los españolitos tragaban carros y carretas repletos de uvas amargas con la dictadura. La especie humana es la más adaptable de todas. “Que no nos den todo lo que podemos aguantar”, decía a veces su madre…
… “Lástima que ninguno de los tres hermanos tuviera edad para ver y sentir los comienzos del chalé “Villa Lolita”, nombre con el que el padre—enamorado como pocos—bautizó la finca en honor de su mujer”, piensa el señor Blanch, paseando absorto por la rambla de santa Mónica. “Pero el Larguirucho no podía figurarse que, con el paso del tiempo—que todo lo transforma—sus padres y él vivirían la época de las vacas flacas por la nueva casa—junto con los abuelos Narcís y Merçè que corrían con muchas facturas—, mientras que sus tres hermanos pequeños disfrutarían la de las gordas cuando él se casara; incluso pagarían con desagradecimiento e incomprensión el esfuerzo del primogénito. La ignorancia es muy atrevida y las diferencias que los padres hicieron con sus cuatro hijos lo fueron aún más”…
…La madre y Merçè trajeron el café y una copita que conducía al purito, un habano que solía traer Narcís (del mismo tamaño a los Cohibas que se zurraría años después el presidente Felipe González). La charla pasaba del castellano al catalán y viceversa, los abuelos y la madre—entre ellos hablaban siempre en catalán—cambiaban automáticamente cuando se dirigían a los demás. El Larguirucho sube a su cuarto y en la cama, le da vueltas a la cabeza.
—¡No lo entiendo! Es imposible — concluye hablando solo, cabeceando a derecha e izquierda.
«Tiran más dos tetas… que dos carretas. Para que tenga sentido, al dicho le falta algo».
Por la noche, en la cama, no deja de discurrir con los pocos elementos de los que dispone. Piensa en los rodales de líquido viscoso dejados en su calzoncillo, en las palabras “escandalosas” de Eduardo. Aun le faltan algunas piezas del rompecabezas vital. El sueño quiere vencerle y lo consigue al fin —fue un día muy excitante—, pero su cabeza continúa al ralentí, soñando.
Al día siguiente recuerda a su madre dos años antes, gordísima, el barrigón le creció en un santiamén, comiendo lo mismo, el golpe que le dio jugando; y lo peor, el enfado del abuelo que le dolió tanto. El Larguirucho se despertó agitado y sudando. Fue al baño y en su cama, continuó: «después de aquello, nadie me aclaró nada de nada. Ni el abuelo ni mis padres».
Estaban en el recreo, salieron con ganas a la calle, y de allí al campo no había nada.
—¿Qué es el viento?—dice un compañero.
—Las orejas de Jesús en movimiento—contesta otro.
Empleaban el retintín para molestarle, sino perdía gracia, menudos cabrones eran algunos de sus compañeros. Jesús era un chico alto, uno ochenta, fuerte y con pinta de ogro en la expresión de sus ojos. Enseguida comprobó que se trataba solo de su apariencia, “perro ladrador poco mordedor”. No tenía muchas luces, pero no se metía con nadie, sus orejas, grandes como soplillos, muy separadas de la cabeza, y sus ojos, pequeños y legañosos. No era guapo, pero ¿quién lo era a esa edad?: unos bajitos, otros gorditos, otros—como el Larguirucho—, altos y delgados. Uno de los listillos, Ángel, le bautizó como “el orejas”. Él y Eduardo siempre se metían con Jesús.
—Orejas ¿juegas a policías y ladrones?—dice Ángel, cogiéndole cariñoso por el hombro.
Ambos querían que jugara con ellos, corría bastante, menudas zancas tenía el orejas. A Blanch no le hacía gracia. Jesús El orejas era el único capaz de alcanzarle en campo abierto. Jesús contestó molesto a Ángel.
—Te la vas a ganar—dice—, te voy a dar un par de hostias—y le dio un empujoncito de nada.
Puso la cara del ogro del cuento, su compañero dio un traspié, casi se cae. Si le hubiera dado un par de puñetazos o un empujón, lo habría tirado al suelo, seguro, le sacaba treinta centímetros y mogollón de músculos. Pero los listillos le tenían tomada la medida.
—Macho, anda, juega de poli —dice Ángel—. Ya verás, cogeremos a Blanch, tú puedes hacerlo, les ganaremos.
El Larguirucho corrió casi toda la hora de recreo por las interminables calles, desiertas, del polígono de Santa Marca. Al final sólo quedaron con fuelle Eduardo, Jesús, Nebreda y él mismo. El resto de los policías y de los ladrones estaban reventados o formaban parte de la cadena de prisioneros que, con los brazos extendidos, esperaban su liberación. Nebreda y el Larguirucho hablaron de la estrategia a seguir, Blanch haría de cebo, se acercaría a los prisioneros, su amigo aprovecharía para aparecer de improviso, y liberarlos. Le tenían unas ganas tremendas, al ver aparecer corriendo al ladrón por el inmenso campo, Ángel dio órdenes, y Jesús y Eduardo salieron como galgos a por él. A unos cincuenta metros de los prisioneros recorrió un amplio arco para arrastrarlos y alejarlos de la cadena humana. Daba zancadas largas para fatigarse menos. Jesús y Eduardo vieron la posibilidad de atrapar a su liebre, cada vez estaba más cerca. Pusieron toda la carne en el asador, Jesús se acercó tanto que le tenía a tiro. La liebre giró la cabeza hacia los prisioneros—sólo había un poli vigilando—, y Nebreda, astuto, salió desde el lado opuesto a Ángel, tocó la mano del último eslabón de la cadena. Los ladrones se habían liberado, elevó la mano en señal de alegría, y sus perseguidores aflojaron la marcha desanimados. Vuelve cansado, el aula espera para la clase siguiente, sigue con su inacabado rompecabezas vital, parece que comienzan a encajar mejor las piezas. «Los hombres debemos tener algo dentro de ese líquido viscoso recién descubierto en los calzoncillos que hace crecer al niño dentro de la mujer, pero ¿cómo? ¿Quizás, como decía Eduardo, introduciendo el pito en la rajita que tienen las chicas?». Él había visto a su hermana cuando su mamá le aseaba. «No tenía pito como los niños, solo una rajita en el mismo sitio». Quedaban sólo unos minutos para la clase siguiente.
Al final de las clases los polis y ladrones bajan por la calle curva que empezaba en la puerta y está sembrada de baches llenos de agua en invierno. En las tormentas de primavera y verano se convertía en un río que arrastraba todo: la tierra, papeles, hojas secas, taponando las alcantarillas. El agua, al no encontrar sumidero, entraba por debajo de las puertas de los garajes, inundándolo todo. Una vez, los tablones de madera que había en el sótano del chalé, fueron galeones de los intrépidos roedores grises que se convirtieron en piratas del pequeño mar que se formaba siempre. El Larguirucho tenía guardados en un armario a buen recaudo los equipos y reactivos de los experimentos. Entonces llovía de verdad, él recuerda un año que llovió quince o veinte días, sin tregua. Las piedras de los arriates creaban musgo, las juntas de las escaleras, la arena del jardín, todo, verdeaba.
—¡Tramposos!—dice Ángel.
—¿Por qué? —dice Blanch.
—Nebreda salió de un sitio prohibido, no cumplisteis las normas.
—No jodas—dice él. Muchas veces hemos llegado hasta las cocheras de los autobuses, y nadie dijo nada. Pero claro hoy habéis perdido. No sabéis perder.
—No es igual—dice Eduardo. Entró en la colonia, no es legal.
El orejas no decía esta boca es mía. Miraba a derecha e izquierda.
—Hicisteis lo que os salió de los huevos—dice Ángel ¡Eh Orejas! ¿No dices nada? Después del palizón que te diste.
—Jesús hizo lo que pudo—dice Blanch—. Corrió bien, casi me coge, pero acepta la derrota ¿A que sí?
—¡Orejas!—chilla Eduardo— ¿Lo escuchas? Dice que corre más que tú.
—No mientas—dice Blanch—. No he dicho eso. Dije que hemos ganado sin trampas. A veces se gana, otras se pierde.
—Sois unos maricones—interviene Ángel.
Querían calentar el ambiente, tenían un plan. A saber qué buscaban los listillos.
—El orejas corre más que tú —dice Eduardo. Es más alto y más fuerte ¿A que sí? —y mira a Jesús animándole a que se midan.
Se pusieron uno junto al otro, eran iguales pero Jesús era mucho más corpulento.
—¿Ves? —dice Ángel— es más alto que tú.
Había en su mirada una típica sonrisa cínica, la ponía siempre que urdía alguna putada.
—De eso nada—dice Nebreda—. No tiene importancia, pero son iguales.
—Es más fuerte —dice Ángel—, en una pelea no le dura ni un asalto —y movió la cabeza hacia donde estaba Blanch—. ¿Eh macho?—continuó dirigiéndose al Orejas—, demuéstrale quien eres.
Ángel se empinó, pasó su mano por el hombro de Jesús y le dio unas palmaditas en la espalda.
— Blanch es un pelota —dispara Ángel.
—¿Qué dices? —contesta el Largirucho.
—¿Por qué ha sido el único en aprobar todo?
—Mentiroso—dice Nebreda—. Aprobó porque estudió. No tenéis ni puta idea. Todas las tardes del mes pasado fui a su casa, y no quiso salir. Ni una.
—¿Tú, cuantos cates? —dice Ángel al Orejas.
—Cinco —contesta.
—Todos tenemos cates —concluye, seguro: Eduardo, tres, tú, dos, yo una y el pelota aprobó hasta las mates.
—¡Enano! —chilla Blanch, fuera de sí—y da un empujón a Ángel.
Estaba al límite, que le dijese “pelota” supuso la gota que colmó el vaso, los listillos estaban a punto de conseguir su propósito. Eduardo y Ángel empujaron a Jesús que tropezó y cayó sobre Blanch. Estaban en el suelo. Nebreda se acercó y se interpuso entre ambos.
—¡Dale su merecido! —chilla Ángel.
—¿Qué es el viento? las orejas… —canta Eduardo.
Se habían levantado, parecía que estuvieran en el ring con el árbitro separándolos. Jesús lanzó un puñetazo a su adversario, al estar demasiado lejos, impactó en la cara de Nebreda, daba la impresión de que su amigo se interpuso ex profeso. Los ojos encendidos de ogro— se le ponían siempre que se excitaba— le disgustaron, lo habían conseguido. Jesús se lanzó contra Blanch porque contactó primero, igual podría haber ido contra Ángel o Eduardo. Nebreda le dio un derechazo seco en la nariz, el Orejas cayó. Sangraba.
—Sangre —dice el Larguirucho—, está sangrando Jesús. Dejadlo ya.
—¡Dale fuerte! —grita Ángel—. Mira lo que te hizo.
Se divertía de lo lindo el cabrón, era el circo que habían tramado. Se lanzó, cogió su cuello, cayeron al suelo; él estaba sobre Nebreda con toda su corpulencia pero logró zafarse de él, se levantó de un brinco. Hicieron un círculo, rodeándolos. El Larguirucho pensaba el calvario que le había evitado su amigo, “yo hubiese llevado las de perder”. Quería intervenir, no sabía cómo, una fuerza misteriosa se movía ardiente en su interior, la mitad miedo, la mitad rabia por lo injusto de la situación, le daban ganas de dar un puñetazo al cabrón de Ángel “¿Qué podría hacer sin quedar de cobarde?”.
—¡Dejadlo! Ya está bien —grita, —y se acerca con precaución.
La cabeza del Orejas parece un spuknik ruso. No tenía nada contra nadie pero le habían calentado.
—Vamos campeón —dice Eduardo.
—¡Cabrón! —dice Blanch, fuera de sí—. ¿¡Por qué le azuzáis!?
—¡¿A que te pego dos hostias?! —contesta Eduardo.
—¡Venga! —contesta el Larguirucho.
Un grito desvió la atención de los nuevos púgiles.
—¡Ay! —chilla El orejas—. Hijo puta…
Y se retiró quejumbroso, retorcido de dolor. Sus manos ya no rodeaban el cuello de Nebreda, cruzadas sobre su entrepierna, calmaban el dolor de los testículos. Enmudecieron. El Larguirucho aprovechó, se acercó a Jesús: “no tengo nada en contra tuya, eres más fuerte que yo, pero estos quieren divertirse. Siento lo ocurrido”. Y le tendió la mano.
—¡Y yo! —dice el Orejas.
Se abrazan, Blanch se acerca, les coge por el hombro y le da un pañuelo limpio al Orejas. Se pregunta desconcertado si Nebreda le enseñó qué hay algo en nuestro interior más poderoso que los puños—el ejemplo de la violencia en casa, los palos en el colegio—. A partir de entonces empezó a sentir la razón agazapada dentro de sus entrañas. Estaba ahí. El problema era cómo sacarla. A pesar de sentir agradecimiento y admiración por Nebreda, desconocía que su recién cuajada amistad, sería muy importante para los dos.
—Estás muy callado—dice la madre durante la cena. Llevas varios días que no sé qué te pasa.
—¿Yo? Estoy cansado.
Se come las cuatro cosas que le apetecen aprovechando que no está su padre y sube a su alcoba. «Qué cosa tan especial», se dice en la ducha. Y siente una especie de asco, se ve introduciendo el pito por la rajita de su hermana. «Será pecaminoso, seguro, el padre José siempre lo dice en clase de religión, «no hay que acercarse a las chicas para hablar con ellas, ni cogerles las manos para jugar, y mucho menos, abrazarlas»». A la hora de acostarse, piensa «no intentaré en el futuro más ascensiones a los árboles, debo confesarme lo antes posible (no quiero ni pensar la bronca que me echará). Por lo menos será pecado venial». Él pudo por fin colocar todas las piezas de su rompecabezas. Relajado se quedó dormido como un tronco.
La tarde del día siguiente, en el habitual paseo de la merienda agradeció a su amigo la intervención con el Orejas, “a mí me hubiese machacado, pero te colocaste en el sitio adecuado”.
—No me parecía bien que por envidia, Jesús te rompiera la cara. Le tienen dominado. Está como una cabra.
—¿Envidia?
—Sí, por aprobar todas las asignaturas. Por ser el único.
—¿Es posible?
—Blanch, no seas bobo, no todos son como nosotros. ¿Comprendes?
—Sí, sí.
—¿Cómo puedes estudiar tanto? —dice Nebreda, que enciende un cigarrillo—. Es increíble.
— No es porque sea pelota.
—Le tomaste el gusto, empezaste a entender las materias, de entonces te viene lo del “empolle”
—No. Lo que no entiendo yo es cómo aguantáis los palos.
>No se lo digas a nadie. Yo sufría mucho. El cabrón del Napias, el jarabe de palo cada final de mes, me dolía una barbaridad, todavía me duele; el golpe del palo de fresno es cómo un cuchillo que se me clava en la mano, me atraviesa la palma y me sube por el brazo hasta la cabeza; no sé cómo te sentarán, yo no podía más. ¿Sabes, macho? Un día, asustado, decidí estudiar aunque no entendiera. No se me ocurrió otra cosa para evitar los palos; no comprendo mucho las matemáticas que estudio pero las memorizo, me quedo con el mecanismo a seguir para solucionar los problemas.
—Hay cosas peores—contesta Nebreda, serio. —Y enciende otro cigarrillo, mirando ido hacia la casa de su amigo.
Se sentaron en el escalón de granito de la entrada. El aire primaveral se levantó de repente, dejó caer algunas semillas de los enormes árboles que jalonaban la calle. Frente al chalé, los vecinos jugaban un partidillo levantando una gran polvareda ocre que dispersaba la luz de poniente produciendo figuras fantasmagóricas, muy hermosas. Se quedaron en silencio, embelesados. El Larguirucho desconocía que su instinto de supervivencia—memorizar sin entender— era un castillo de naipes, tarde o temprano se derrumbaría. Y dentro de un tiempo—en matemáticas de quinto curso—llegaría el momento crítico. No entendería nada de nada, los cimientos sobre los que crecía su edificio, de arena suelta, no aguantaría.
Hoy juegan el Real Madrid y el Barcelona.“Es posible que lo televisen”. No sabía qué hacer, le daba vergüenza ir a casa de la familia Blázquez. Si había algún programa que le gustaba, como aún no tenían televisión, iba a casa de los amigos de sus padres: el partido, el serial, cualquier cosa con tal de ver a Lupe— Guadalupe—. “Jope, que corte, llamar otra vez, preguntarles si puedo ir, ya es hora de que tengamos TV, aunque si ocurriese, no la vería nunca”. El corazón de Blanch empezó a traquetear como un vagón de madera del primer tren de vapor que acercó Barcelona y Mataró a mediados del diecinueve. Ella le hacía tilín, tenía tres años más, la edad de la niña bonita, ojos grandes avellana, melenita medio rizada, los nervios se le desataban nada más entrar. Cuando abría la puerta, le temblaban las piernas. A veces estaba tan inseguro que, antes de llamar al timbre, tomaba la decisión de volverse, salía disparado como gato escaldado. Al llegar a su casa le decía a la madre cualquier disculpa que justificase el brusco cambio de planes. Lupe le miraba con su dulzura característica desde la puerta. La sonrisa limpia, hermosa. Su “¡Hola Vicente! pasa, va a empezar el partido”, encendía las bujías de su motor romántico, le aumentaban las revoluciones. Tenía la sensación inconsciente, de que ella podía escuchar los fuertes latidos de su corazón. Y le ponía más nervioso.
En el salón, hablaba con su padre ante la tele, novedad hipnotizadora que tanto influyó en la sociedad. Solían ser cosas triviales, preguntas obligadas: “qué tal tus padres, como van tus estudios, y tus hermanos, qué vas a estudiar” El Larguirucho contestaba sin ganas, pendiente del trasiego de Lupe al salón; las faldas cortas al vuelo, sus bien formadas piernas, “como mueve las caderas”. En su casa temblaba sólo con pensar en ella, la imaginaba moviéndose por la casa, paseando con él camino de misa, leyendo las preces. Lupe no le sugirió al principio una atracción pasional. De momento no le excitaba demasiado, distinto a lo que sentía por Brigitte Bardot, la actriz le provocaba un ardor sexual fulminante, un deseo inmediato de poseerla. La niña de los Blázquez inicialmente estimulaba sus sentimientos más sublimes, habría sido capaz de matar, robar, si ella se lo pidiera, hubiese construido un altar para, postrado ante ella, adorarla, como su diosa. Necesitaba verla, olerla, decirle lo que sentía, ser correspondido. Enamorado platónicamente, deseaba navegar mil veces en sus inmensos ojos y, en el trayecto de su rápido tren, cambiaron sus apetencias sexuales.
En el intermedio, su padre llama a Lupe que llegó solícita al salón.
—¿Necesitas algo? —dice encantadora.
—Hay que invitar a Vicente. Tráenos algo de comer. ¿Qué te apetece? ¿Café con leche? ¿Cerveza? A mí, una cerveza ¡Ah! Y unas aceitunas.
—No sé, no—balbucea él—, bueno, café con…, tomaré café con leche.
—¿Galletas?
—Bueno—dice sin pensar.
Y mira al tiempo el escote de Lupe que en ese preciso instante se agacha sobre la mesa, arreglándola. Sale del apuro como puede. Ella se queda en el salón buscando algo entre los cajones situados frente al tresillo, a él se le atragantan las galletas. Exceso de trabajo: contestar al señor Blázquez, comer y mirarla. El padre le da unos golpecitos en la espalda, ella le pregunta si está mejor, le trae agua. Se sienta a su lado. Lo que le faltaba.
—¿Se te pasa? —dice ella—. Bebe un poco.
—Gracias, estoy bien. Me he atragantado, soy imbécil.
El Larguirucho bebe agua y le devuelve el vaso vacío.
—También me pasa —dice Lupe—. No te preocupes. Estás tenso, relájate—continúa—. ¿Cómo van? —Y mira la TV, disimulando.
La chica sonríe pícara y le mira de reojo.
—Uno a uno —contesta cariacontecido.
—¿No será el partido? —dice ella.
—Vicente es del Barcelona—dice su padre—. Es catalán, se lo toma muy en serio.
Sus ojillos liliputienses, mutados tras las gafas de culo de vaso, sonríen maliciosos al contestar a Lupe. Al Larguirucho le desconcierta su sonrisa, un calor intenso le recorre todo el cuerpo. Lo dice con un tono cantarín, él nota la expresión de sorpresa de Lupe, corregida automáticamente. De un tiempo a esta parte, se siente incómodo siempre que ha de manifestar su procedencia. No sabe por qué. “¿Qué coño es ser catalán que tanta importancia le dan?”. Recuerda la visita del matrimonio Blázquez a su casa hace poco…
… “El grupo de matrimonios pertenecía al movimiento familiar cristiano de la parroquia, tenían reuniones, rotaban por los domicilios. Habían acabado de cenar y departían, yo andaba por la planta de arriba, salía del baño para ir a la alcoba. Escucho sin querer parte de la conversación, la escalera actuaba como la caja de resonancia.
—Los catalanes, la mitad separatistas y la mitad rojos—dijo el señor Blázquez.
Se hizo un silencio sepulcral. Sus amigos pensarían cada cual su versión particular—conociendo el franquismo extremo de su amigo—, pero a todos les sonó a insulto. A comienzos de los sesenta los adjetivos que empleó eran sinónimos de “malditos”, “antiespañoles” y “bolcheviques”; con el paso de la lluvia por la piel de toro hispánica se ha lavado el segundo término, aunque el primero depende de dónde se mencione.
—¿Y a mí en qué grupo me colocas? —dijo la madre, dolida.
—Tú ya no eres catalana—contestó el padre de Lupe—, llevas tiempo fuera de Cataluña. Has crecido en Sevilla.
La madre desmiente el argumento, se siente muy catalana, molesta por la infamia y el intento de cambiar su propia identidad. El padre de Lupe quiso curar la herida del puntapié, pero estas son más profundas que las externas que dejan cicatriz. Yo admiraba la paciencia con la que mi madre encajaba los insultos que me empezaban a sorprender. ¿Mi madre roja? No lo sé. Creo que el señor Blázquez no la conoce. ¿Separatista? El término me produjo confusión, desconocía entonces lo que significaba esa palabra aunque lo asocié con “catalán”, sabía que ella adoraba Cataluña y muchas veces hablaba de su niñez en el Pirineo con su abuela, sus palabras tensas de los años de la guerra en Madrid, mutaban a frases hermosas y sonrisas relajadas”. La de ella fue una generación de mujeres “menores de edad” hasta los años ochenta, cuando en el comienzo de nuestro andar democrático, se cambió la ley que subordinaba al marido a la mujer casada. La discriminación por su origen catalán, era pecata minuta para ella: su vida diaria metida en el chalé, bregando con cuatro hijos, arreglando la casa, preparando la comida, satisfaciendo al marido, eran sus verdaderos problemas, la absorberían por completo…
… Lupe le sacó de su evocación y le empujó al encuentro.
—¿Quién juega mejor? —dice ella.
—A rachas—dice el Larguirucho—, pero el árbitro es algo casero.
Sus ojos observaban la falda de Lupe, cada vez más cerca de su cintura. “A la muy puñetera es posible que se le vean las bragas desde la TV”.
—No creas —dice el padre—, se tragó el fuera de juego del gol culé.
—Yo no opino—dice ella—, no entiendo nada—y cruzó las piernas, dejando ver su medio muslo izquierdo—. Oigo a mis hermanos, se pelean por las jugadas. ¿No es un deporte?
— No hay que perder los estribos, se nos olvida —sonríe el padre—. Los jóvenes sois más vehementes. Es cierto que, a veces, os contagiamos.
—No sé—dice ella que ríe irónica—. Dicen que el estadio es el único sitio donde se puede chillar, decir lo que se piensa. Desahogarse a gusto.
—¡Niña!—corta, serio, el señor Blázquez—. Hija mía ¿cómo puedes decir esas tonterías?
Ella calló, el padre la presionó y le repitió la pregunta. Parecía molesto, no le gustaba que su hija interviniera en este tipo de conversaciones. Lupe se sintió acosada y se levantó.
—Cómo eres —dice seca—, me voy a la cocina. Haré algo provechoso.
—¡Es lo que tienes que hacer! —chilla el padre—. No sentarte con los hombres a ver el fútbol. Las mujeres a lo suyo, la cocina, la casa, la ropa.
Al acabar el encuentro él se levantó para volver.
—Muchas gracias—dijo, y se puso en pie—. ¡Hasta otro día!
—Vicente—dijo el padre—, ven cuando quieras, en casa siempre hay alguien. Saluda a tus padres de mi parte.
El señor Blázquez se despidió en el salón. Lupe le acompañó al recibidor.
—¿Tan pronto? —Y agarró coqueta el pomo, cerrándole el paso—. ¿Por qué?
—Es que, buen…bueno—dijo él—, mi madre quiere que le ayude con mis hermanos. El picor invadía hasta el último rincón de su cuerpo.
—¿Vas mañana a misa de once?
—No sé. Creo que tengo misa de equipo a las diez, con mis compañeros.
Los ojos del Larguirucho navegaban por el mar avellana de los de ella.
—Yo iré con Pepi, como siempre ¿por qué no vienes con nosotras? Me gustaría.
—Vale—contestó para salir del paso.
—¿Quieres que nos veamos después de misa? —insistió ella—.
Lupe, astuta como un zorro, lo preguntaba conocedora de la atracción que sentía por ella. Le halagaba el interés de Blanch, su acoso hizo que él zozobrase, llego un momento en que no sabía qué decirle, parecía que se le hubiera ido el santo al cielo.
—¿Te pasa algo? —dijo, sonriendo por su largo silencio—. ¿No te apetece volver a casa charlando?
—Claro. Pero no podré si tengo alguna actividad después de misa. Ya nos veremos—dijo sudando y nervioso—.
Había estado allí más de dos horas y no le había dicho nada de lo que sentía por ella. Lupe, coqueta, giró a su alrededor y se colocó delante de Blanch que le observaba sin parpadear, intentando adivinar algo de lo que maquinaba. La miraba con ojos de carnero a medio degollar: los ojos, el pelo, el escote, el olor, le fascinaba. Estaba en la Luna, no sabía cómo despedirse. Se acercaba a besarla pero retrocedía. Al fin, terminó por abrir la puerta, bajó las escaleras aprisa, corrió ingrávido, disparado como una flecha. Ella en la calma de su casa, quizá cavilara otras estrategias para aquel admirador, más cortado que el césped de una piscina en verano. Es posible que sonrriera orgullosa, mirándose al espejo.