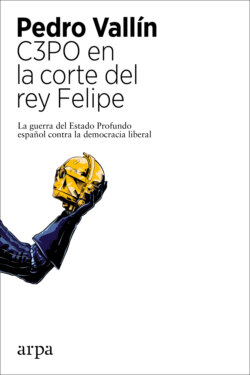Читать книгу C3PO en la corte del rey Felipe - Pedro Vallín - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
INTRODUCCIÓN C3PO Y LA PASTILLA MORADA
Оглавление«Yo no soy más que un intérprete y no valgo para contar historias. No sé hacerlas interesantes, la verdad». C3PO se hace de rogar cuando Luke Skywalker, al que acaba de conocer, le pregunta por la rebelión contra el Imperio. El atildado droide ignora muchas cosas de los humanos, pero es consciente de los atributos que ha de tener el storyteller y sabe que contar algo no es lo mismo que referir unos hechos. La diferencia obvia es el sentido; contar siempre es dotar de sentido. En rigor, la confesión del robot dorado es falsa modestia, la típica petulancia británica de mayordomo envarado con la que el actor Anthony Daniels empapó felizmente al androide de protocolo al que dio vida. Con esa frase de apariencia humilde, el droide pretendía ritualizar una cierta etiqueta y que su nuevo propietario, un granjero al que acababa de dar el llamativo tratamiento de «Sir Luke», le insistiera, dando a entender, mediante esos rodeos ceremoniales y coquetos, que estaba acostumbrado a tratar con personalidades relevantes y exquisitas. Pero no hubo ocasión porque en ese momento R2D2 lanzó el holograma de la princesa Leia que pone en marcha la aventura: «Ayúdame, Obi-Wan Kenobi, eres mi única esperanza». Y como reza el adagio, lo demás es historia.
Pero quedémonos con la lección primera de C3PO porque es idea constitutiva de este volumen. Para contar algo son imprescindibles las mañas del storytelling, no basta con tener clara una cadena de hechos ciertos. El periodismo no es una notaría, y sería conveniente que dejáramos de pretenderlo. Los periodistas no damos fe de la realidad, y en la mayoría de los casos ni siquiera sabríamos cómo hacerlo. La contamos. Somos storytellers de urgencia, pues el acto de contar guarda con el de levantar acta un parentesco tan lejano que no heredará su hacienda ni sus enseres.
Nuestra relación con los hechos es directa —o debería serlo—, pero compleja. Si este aserto es cierto para todos los géneros periodísticos basados en hechos —sustancialmente, la crónica de sucesos, los ecos de sociedad y la crónica deportiva—, lo es mucho más para los que descansan sobre juicios o abstracciones, empezando por el periodismo económico, uno de los que ha llevado más lejos la endogamia y la intrascendencia —más allá de mover valores bursátiles— que amenazan a buena parte del periodismo: contar lo que ocurre en una pequeña región de lo real para ser leído solo y específicamente por sus habitantes. Un fenómeno curioso de autocomunicación que cada vez afecta a más sectores del oficio.
En el caso que nos ocupa, es ahí, en ese espacio intersticial y resbaladizo en el que no hay demasiados hechos indiscutibles en que apoyarse y sí muchos juicios, más o menos elaborados, sinceros o cuestionables, donde mora el periodismo político, uno de los géneros más delicados y esquivos. Esa cualidad pantanosa del suelo sobre el que se han de construir unos cimientos de veracidad convierte a esta especialidad en el vehículo predilecto para la irrupción en ella de quienes carecen de los rudimentos de la praxis periodística o, simplemente, prefieren ignorarlos. De ahí que los columnistas más influyentes del periodismo político a menudo sean literatos y otros diletantes. Novelistas, poetas, filósofos, economistas… todos los géneros de la ficción se vienen dando cita en las páginas de política hasta consolidar un extraño sentido común de época por el que sus opiniones pasan por ser las más perspicaces y determinantes. Tal es la degradación del debate político que han propiciado estos santones, ofuscados por la presbicia del bibliotecario, que el sociólogo y profesor de Ciencia Política Ignacio Sánchez-Cuenca tuvo que ponerlos en su sitio en el volumen La desfachatez intelectual: Escritores e intelectuales ante la política, una obra cuyo título explica con tal precisión el contenido que no me he de detener en los muchos detalles de escatología argumental que convierten el trabajo de Sánchez-Cuenca en una guía de uso de la prensa tan disfrutable como justa.
Puede parecer una paradoja que aquí se reivindiquen las mañas del narrador para el periodismo político a la vez que se abjura de las pretensiones literarias del oficio y se censura la mirada que arrojan sobre lo político los profesionales de la ficción y de las rimas. Pero no hay tal contradicción: la literatura solo es una expresión reciente y ciertamente presuntuosa de una habilidad vieja como la especie y que, por una mera cuestión de estirpe biológica, nos alcanza a todos: nuestra ontológica narratividad. La relación entre nuestros comportamientos y la narrativa es profunda y milenaria. Alcanza al propio ejercicio de manejar nuestros recuerdos. Podemos asumir que todos somos cuentacuentos, storytellers, hasta de nuestra propia memoria: miramos hacia atrás y estructuramos nuestro devenir en forma de vector, un hilván que pespuntea los hechos hasta unirlos al hoy, de modo que el presente da sentido al pasado transformándolo en memoria. Por eso, un hecho postrero —una dimisión, un encarcelamiento— tiene la potestad de modificar todo lo que ya sabíamos de un político, sin desmentirlo. Si somos storytellers de nuestra propia memoria, es obvio que el siguiente paso es construir nuestra vida sobre los bastidores de lo que ha de ser contado. Y de hecho, ya lo ha sido.
Es así como construimos la memoria y el ser, por tanto la prensa no tiene motivos para escapar al proceso y sí buenas razones para adherirse. El periodismo ha de proponer un discurso sobre el mundo y sobre lo colectivo, de modo que requiere de la narratividad para crear congruencia. Sabiendo esto, es obvio que hay que estar alerta para no caer víctima del prejuicio, forzando la historia para que se ajuste a lo que uno cree o quiere. El riesgo es real. De ahí que las ficciones inveteradas, aquellas que descansan sobre bastidores que hunden sus raíces en la fogata y el taparrabos, y se han venido repitiendo con tremenda exactitud desde que tenemos conocimiento, sean un instrumento idóneo para entender los complejos procesos humanos. Porque la narrativa no es un invento, un afuera, un avío proporcionado por el mercado cultural. Es más bien una condición constitutiva de la especie como lo son la autoconciencia o la persistente búsqueda de patrones. Lo intuye el filósofo y psicoanalista Slavoj Žižek cuando, a propósito de Matrix (1999), de las hermanas Wachowski, explica:
La elección entre la píldora roja y la píldora azul no es, en realidad, una elección entre ilusión y realidad. Por supuesto que Matrix es una máquina de ficciones, pero son ficciones que ya estructuran nuestra realidad, de modo que si se le quita a nuestra realidad las ficciones simbólicas que la regulan, se pierde la realidad en sí misma.
De ahí que Žižek proponga una tercera píldora —que ha de ser morada, porque es roja y es azul—, cuyo efecto no será revelar la realidad tras la ilusión, sino «permitir ver la realidad contenida dentro de la propia ilusión». Y viceversa. La ilusión es constitutiva de la realidad. La elección que plantea Morfeo (Laurence Fishburne) en Matrix es un falso dilema. La ilusión, la ficción, la fantasía, la narración, lo simbólico o la metáfora no se superponen a la realidad, sino que forman con ella una aleación que es el material del que están hechas nuestras vidas. Como mucho, podemos considerar la ficción como un bagaje de comportamientos aprendidos, de sucesiones significativas, de estructuras de realidad disponibles, compartidas y encadenadas que operan de interfaz para hacer inteligible lo real, como diría el también psicoanalista y teórico de la complejidad Juan José Riveros. La ficción es nuestra herramienta para operar en la realidad. La llave indispensable para habitarla sin riesgo de caer en la anomia.
El gigante Rafael Sánchez Ferlosio, quizá prevenido por haberse asomado a menudo al ejercicio de la publicación en prensa, reflexionaba en su discurso de aceptación del Premio Cervantes, al calor de Aristóteles, sobre los inconvenientes de esta yuxtaposición del sentido sobre los hechos, de lo consecuente sobre lo fáctico. Nos prevenía del indispensable concurso de la soberbia humana, del hambre de domesticación del mundo que late en la inclinación a lo narrativo frente a lo contingente:
Aristóteles, en su defensa del argumento, percibe claramente el achaque de la historia: su deficiencia en conexiones lógicas; pero al preferir el tipo de argumento que aporta la ficción, siempre mejor o peor trabado, y apagar la contingencia, parece buscar la paz del alma, eligiendo, frente a la turbadora turbulencia de los hechos, la limpia e inteligible consecuencia lógica. El amor a la consecuencia o congruencia se revela como un sedante estético: al estridente, rallante, chirriante, incomprensible zumbido y frenesí de un mundo malo, todos prefieren la música.
Y sin embargo somos aristotélicos. El autor se recuerda a sí mismo, frisando veinte, paseando por una playa vasca en invierno tras una ruptura sentimental. Hacía frío y llovía con esa terquedad de gota fina tan característica del Cantábrico cuyo efecto en el ser humano es más parecido a sumergirse en la bañera que a colocarse bajo la ducha. Trataba de encender un cigarrillo humedecido. No quería estar allí, no había ninguna razón para tal exposición gratuita a la pulmonía, y además era plenamente consciente de que no hallaría ningún consuelo en aquel mar del norte adivinado a través de unas gafas empapadas. ¿Y qué hacía allí? Pues un poco el ridículo, pero fundamentalmente componer una escena; construir narrativamente el duelo emocional como si alguien pudiera verlo. Ejercer de protagonista a las órdenes de un narrador omnisciente que también era uno mismo. Estaba obedeciendo de forma mecánica a un motivo visual predefinido por la narrativa de ficción, por el drama romántico, un tropo de sentido, bastante cursi, de entre el catálogo de los disponibles.
La anécdota es boba pero relevante, porque ilustra cómo las ficciones, sus requisitos de narratividad, no solo actúan como una interfaz a posteriori, para decodificar lo real —para domesticarlo, si hacemos caso a Ferlosio—, sino también a priori, creándolo. Fue el caso de la campaña electoral estadounidense de 2008. Los candidatos Barack Obama y John McCain no solo eran el trasunto perfecto de dos personajes previos de ficción, Matt Santos (Jimmy Smits) y Arnold Vinick (Alan Alda) —cuya pugna por la presidencia se narra en la séptima temporada de El ala oeste de la Casa Blanca, emitida dos años antes de que Obama y McCain se enfrentaran—, sino que en su campaña repitieron los discursos, promesas, estrategias y hasta los gestos de sus antecedentes de ficción. Así que, a contrapelo de la hipótesis del Premio Cervantes, las ficciones construyen nuestra experiencia del mundo y el mundo mismo. Las ficciones son dispositivos intelectivos que no solo traducen el lenguaje de lo real para que sea significativo, de fuera adentro, sino también a la inversa: son los planos que nos guían en la construcción de la realidad, de la biografía, convirtiendo nuestros impulsos, sentimientos y decisiones en unidades narrativamente significativas. La narratividad es un código de comprensión, pero también un mecanismo performativo. Nos volcamos sobre la realidad como cuentos para hacernos inteligibles ante los demás y ante nosotros mismos. Un pasaje de La historia interminable, de Michael Ende, uno de los libros que con más perspicacia bucea en la sustancia discursiva del devenir humano, ilustra esta condición indisociable de lo narrativo y lo real.
La Emperatriz Infantil leyó lo que ponía y era exactamente lo que en aquel momento estaba ocurriendo, es decir: «La Emperatriz infantil leyó lo que ponía…».
—Escribes todo lo que ocurre —dijo ella.
—Todo lo que escribo ocurre —fue la respuesta.
[…]
Lo curioso era que el Viejo de la Montaña Errante no había abierto la boca. Había anotado sus palabras y las de ella, y ella las había oído como si solo recordase que él acababa de hablar. —Tú y yo —preguntó— y toda Fantasia… ¿todo está anotado en ese libro?
Él siguió escribiendo y, al mismo tiempo, ella escuchó su respuesta.
—No. Ese libro es toda Fantasia y tú y yo.
—¿Y dónde está el libro?
—En el libro —fue la respuesta que él escribió.
O sea, en la narración. No es pues un adorno ni un mero indumento estilístico que en las páginas que siguen los mitos de la ficción, sobre todo cinematográfica, sean los armazones sobre los que descansan estas crónicas incompletas de lo ocurrido en la política española en los convulsos últimos años. Si partimos, como hemos dicho, de la certidumbre de que la política es sustancialmente una metáfora, un relato sobre la administración de lo común y el destino colectivo en el que prima el discurso sobre los hechos, no ha de extrañar que tantas veces se acomode sobre los bastidores de narrativas preexistentes y que en consecuencia estas sirvan para hacerla inteligible porque a su vez sirvieron para construirla.
Por otra parte, durante el siglo XX con la consolidación de la llamada cultura de masas, se ensanchó como nunca el catálogo de mitos y de relatos significativos disponibles precisamente por esa ampliación del número de actuantes que implica la expansión del modelo democrático a los oficios culturales. Hay más gentes, más estamentos, más identidades, más experiencias de lo real —todo eso que a la ultraderecha y a la vieja izquierda masculina les pone de los nervios— y por tanto son perentorios más arquetipos narrativos, más estructuras de sentido, más herramientas de congruencia. Eso alumbra ficciones nuevas, masivas, ecuménicas y populares que asumen y reescriben los viejos cuentos, las inveteradas estructuras clásicas de la ficción, garantizando su vigencia en el mundo en el que nos desenvolvemos y proveyendo modelos que atienden la progresiva sofisticación de lo contemporáneo. Estos viejos y nuevos relatos, por todo lo anterior, han sido parte constitutiva del modelo de convivencia auspiciado por la democracia liberal y tienen su expresión hegemónica en el cine, que es el gran narrador del siglo de consolidación de las libertades y los derechos humanos. La cultura de masas y la democracia liberal son aquí esas dos sustancias que Žižek considera indisociables, la ligazón de lo real: lo simbólico incrustado en lo material. Los principios rectores del liberalismo democrático —con todos los relatos que en él caben, es decir, con todas las ideologías e identidades en disputa— y las ficciones que le son coetáneas constituidas en cultura pop son ilusión y realidad fundidas en una misma cosa. La sociedad democrática es tanto sus leyes como sus cuentos.
Quizás este sea el error más grave y a la vez la intuición más sagaz de la Escuela de Fráncfort; o al menos, de la forma en que ha sido interpretada: concluir que las ficciones culturales son un mecanismo de autoafirmación y autorreplicación del capital, o del capitalismo, un instrumento vertical de legitimación de un modelo de explotación, un arma de parte en la lucha de clases, cuando lo preciso y evidente es que en realidad son dispositivos simbólicos mediante los que se narra, se legitima y se construye, con todas sus paradojas y contradicciones, la sociedad democrática que los alumbra, la más horizontal y participativa de las que la especie ha conocido. Una conclusión y la otra son en apariencia similares e identifican el mismo mecanismo, pero en su sustancia ética y política conducen a posiciones antitéticas respecto a la cultura de masas. A desfacer ese entuerto dedicamos un capítulo entero en ¡Me cago en Godard!, poniendo a Walter Benjamin de nuestro lado.
Este es el motivo por el que estas páginas guardan en el fondo una relación íntima y especular con el libro anterior, pues si aquel se consagra a dilucidar el modo en el que la política es performativa de las ficciones que le son coetáneas, en las páginas que siguen veremos cómo a su vez la ficción y sus patrones de congruencia son performativos de la política. Y esa dialéctica es la que nos constituye en una síntesis biológica de azar y sentido, de Einstein y Newton.
El relato que sigue en estas páginas está basado en crónicas de actualidad política y cultural publicadas en La Vanguardia a lo largo de la última década, piezas de una antología que arroja una comprensión parcial de la realidad política, pues está condicionada por los cometidos específicos del cronista en el diario. Han sido reescritas desde el ahora para evitarle al lector el engorro de viajar a entonces y eso ha requerido en algunos casos sustracciones y adiciones sensibles, la fusión de textos en un nuevo discurso y la incorporación de artículos inéditos que no fueron publicados en su momento por demasiado atrevidos o fantasiosos —y por voluntad exclusiva del autor, es de rigor decirlo— y que hoy se antojan elocuentes para iluminar aspectos concretos del acelerado devenir político, al que se pretende devolver su aleación con lo simbólico. El propósito es recoser lo ocurrido en la última década en un centón, un patchwork (un tapiz de retales), una narrativa de narrativas que ofrezca algunas claves consecuentes para articular dichos y hechos de la política, saber dónde estamos y arrojar tal vez un poco de luz sobre el porvenir.
El resultado de relectura y reescritura son una veintena de estampas de una pugna dialéctica entre transformación y resistencia que, de forma preclara, vio llegar el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Fue él, en el ejercicio de su cargo (2004-2011), el primero en hablar de la perentoriedad de una «segunda transición», de la necesidad de revisar nuestro contrato social rousseauniano. Aquel diagnóstico, fruto de la sagacidad o de la intuición, poco importa, anticipa y explica casi todo lo que ha ocurrido después hasta desembocar en el momento reaccionario en el que estamos inmersos, cruce de pulsiones que recorren todo Occidente y que aquí toman cuerpo en la constelación de un viejo nacionalcatolicismo que huele a Farias, Varon Dandy e incienso de sacristía, con un momento trumpista que, como ha ocurrido en el resto del orbe, está definido por la imantación populista de la más patente y violenta imbecilidad política.
En estos escogidos episodios nacionales pop —por buscar una etiqueta que les dé linaje, si disculpan la coquetería— se hace elocuente, al menos para el autor, cómo se ha construido paso a paso la efervescencia de una pulsión antidemocrática mientras el funcionamiento institucional se esclerotiza, atrapado en el rigorismo del derecho, pero también se da cuenta en ellos de los éxitos parciales en su contención, unos triunfos que está por ver si serán suficientes para evitar que el país regrese al furgón de cola que ha ocupado en la historia de la modernización política de Occidente durante los últimos doscientos años.
Lo cierto es que nadie hizo mucho caso entonces a las dos ideas motrices de la acción política de Zapatero. Por un lado, la de abrazar un nuevo republicanismo, inspirado en el filósofo irlandés Philip Pettit, que buceaba en los principios clásicos de la Ilustración francesa y británica, lo que al caso que nos ocupa consistía básicamente en desacralizar los espacios mitológicos de nuestro propio sistema político, con la santísima constitución y la beatífica monarquía a la cabeza, aunque sin prescindir de ninguna de las dos. Reconfigurándolas. Y por otro lado, consecuencia de lo anterior, la refundación del pacto político de convivencia, en términos sociales, políticos y territoriales. Zapatero logró el fin de ETA y, aunque resulte paradójico, al eliminar la principal rémora predemocrática del espacio político español, la virtuosa estabilidad de los pactos existentes comenzó a experimentar una notable zozobra. El escritor Dioni López —en cuyo buen juicio se apoya a menudo esta antología— postulaba desde tiempo atrás que ETA era el gran contrafuerte de los consensos españoles, incluida la unidad territorial, y que, sin él, la estructura toda de la bóveda del 78 podría verse comprometida. Como así ha sido.
Durante los siete años y medio de mandato de Zapatero se habló tímidamente de reformas constitucionales, pero nunca se abordó nada sustantivo, salvo la socialización de la deuda exterior —la tristemente célebre modificación del artículo 135—. La modernización que el socialista ambicionaba se quedó en un gran salto adelante de los derechos civiles, en clave de liberalismo virtuoso, pero no alcanzó a lo material —abundando pues en la desigualdad creciente y el sacrificio generacional que neoliberalismo neocon, por la derecha, y el socialismo de tercera vía, por la izquierda, habían ido construyendo— ni el impulso democrático que pusiera al día nuestro viejo Estado, una estructura rotunda, de medio milenio, cuyo vetusto funcionamiento describía con crudeza ya en 1854 Karl Marx, en las páginas del New York Tribune escribiendo sobre España:
Lo que llamamos Estado en el sentido moderno de la palabra no tiene verdadera corporeización frente a la Corte, por causa de la vida exclusivamente provincial del pueblo.
Las provincias, he ahí otra de las viejas estructuras emergentes hoy como realidad insoslayable. También damos cuenta de ello. En todo caso, en lo territorial, Zapatero se tuvo que conformar con el impulso de varios nuevos estatutos de autonomía de los que el más importante, el Estatut de Catalunya, fue víctima de una poda humillante en el Tribunal Constitucional que sonó a venganza del Estado Profundo y que se ciscó en la triple legitimidad de su aprobación en el Parlament, en el Congreso de los Diputados y en referéndum. Estas resistencias al programa de aggiornamento español, acuciadas en último término por la brutal onda expansiva de la quiebra del casino de Wall Street en 2008 —un auténtico Chernóbil financiero— impidieron a Rodríguez Zapatero desplegar su reformismo, poner España al día y completar una democratización perentoria en un país que lo era, una democracia liberal, más en la forma y el ansia que en su praxis.
Una democracia funcional requiere una sociedad de demócratas y unas instituciones liberales. Su plan era sagaz en tal sentido: una asignatura de Educación para la Ciudadanía acabaría con los viejos atavismos que una transición pactada había impedido periclitar y a la vez, la encomienda al Ministerio de Administraciones Públicas de una transformación estructural del Estado que no alcanzó gran desarrollo. Pero fracasó también por otro motivo: el suyo fue el primer Gobierno desde el del Frente Popular en la Segunda República que vio morir el fair play democrático y tuvo que convivir con una oposición cuya crítica era una enmienda a la totalidad, a la legitimidad misma de su existencia. El bulo del 11-M —materialización del rencor del aznarismo tras la derrota de 2004— puso sobre la mesa los déficits patentes de la construcción del espacio público español: una insidia lanzada desde los kioscos y amasada en las tribunas políticas que no solo caló entre la población conservadora, empujándola al reaccionarismo, sino que no tuvo coste alguno para sus instigadores cuando fue judicialmente desmontada. Esa ausencia de sanción explica mucho de lo que vendría después. En la política y en el periodismo.
Las primeras manifestaciones de Colón —en las que se fue bregando ese malhumor de ultraderecha que rumiaba tardofranquismo y moscas y que hoy ha cristalizado— las organizó por entonces el PP en comandita con el catolicismo más rancio, hegemónico a la sazón en las sedes episcopales, y en un ambiente periodístico madrileño tóxico y mendaz que gestó los primeros mares de banderas y las primeras acusaciones de traición. Unas y otras menudearían luego en la política y cristalizarían jurídicamente en la desquiciada sentencia sobre el 1-O.
Esas patentes resistencias a la reforma o la rectificación, plasmadas de forma elocuente en la progresiva esclerotización institucional del Estado —entendido en un sentido amplio, de las más altas magistraturas al difuso poder económico y mediático, herederos del rentismo y el caciquismo antiguos como formas predilectas de la organización material y política del territorio—, habían desembocado en dos procesos de ruptura sincrónicos de naturaleza muy diferente, incluso de orientación ideológica opuesta —uno vertical ascendente, hacia la política, cuya zona cero fue la Puerta del Sol, y otro vertical descendente, desde la política, salido de la Plaza de Sant Jaume— que desnudan la crisis material y política del país: el 15-M y el Procés. El reaccionarismo que hoy padecemos es una consecuencia de la resolución inconclusa de ambos y de la inoperancia del moderantismo liberal y progresista para darles curso en el seno de la propia política. Pero también, del pánico paralizante y reactivo en el que entraría el sistema mediático ante ambos. En el caso de la crisis material, ese fracaso se expresa mediante un veto de cuatro años a aplicar el resultado dictado por las urnas en diciembre de 2015. Un asombroso secuestro democrático del que nadie habla en voz alta. En el caso de la crisis territorial, mediante la negativa a cualquier tipo de reforma federal y la apuesta por la represión y el código penal.
El brote reaccionario fue durante mucho tiempo un epifenómeno, al menos en lo institucional, de clara excentricidad minoritaria. Una excreción de la política y del periodismo más podres: el pus nacionalcatólico era el subproducto, la escoria en términos siderúrgicos, del sistema político-mediático. Pero no solo la política y el periodismo, también el Estado intensificó su producción de residuos tóxicos en forma de cloacas parapoliciales y crecientes arbitrariedades judiciales en nombre de la prevalencia del Estado. Cómo se expandió hasta infectarlo todo ese neofranquismo que parecía erradicado es una pregunta incómoda, pero quizá la más importante que hemos de hacernos, por cuanto apela, no a sus protagonistas ufanos —esa combinación de hijos de papá, altos funcionarios y neonazis que conforma la ultraderecha—, sino a todos los demás.
Con matices, esta sucesión de los hechos es más o menos compartida por un amplio número de analistas razonables. Pero en estas páginas se despliega una hipótesis diferente para responder a la pregunta que cierra el párrafo anterior: la instalación de este extraño consenso en el que lo inefable gobierna los debates no ha venido por la acción efectiva de la Panzerdivision, sino del apaciguamiento de Vichy, si se permite la analogía godwiniana. El motivo profundo por el que ese viejo fantasma de la política española —un excepcionalismo tradicionalista, atávico y ejemplarmente alérgico al progreso social, político y mundano— ha acabado ocupando espacios hegemónicos de la retórica pública aceptada, con consecuencias aún difíciles de medir, no reside en la capacidad de sus prosélitos y en la acumulación de orates en púlpitos más o menos marginales, sino en el temblor de piernas de los espacios de la moderación progresista, que eligieron señalar al 15-M de 2011 y a la Diada de 2012 —y sus expresiones políticas posteriores, Podemos y el Procés— como males y no como síntomas. Y esto ocurrió de forma principalísima en el panorama de los medios de masas de raigambre socialdemócrata, cuya ocupación politizadora del espacio público merced a sus ubicuas mesas camilla ha alcanzado tal dimensión que ha ofuscado por completo el debate de país, expandiendo aprensiones estrictamente madrileñas y generacionales, maceradas en un hábitat cortesano, entendido como esa trama de intereses y poderes que rodea a las instituciones del Estado en un espacio de apenas seiscientos kilómetros cuadrados.
La puesta al día reclamada por el analista político Jaime Miquel en el libro de 2015 La perestroika de Felipe VI, hoja de ruta de la imprescindible modernización de nuestra democracia liberal para superar lo que él define como el posfranquismo, una suerte de inercias relacionadas con los mismos vicios que siglo y medio antes denunciara Marx, se frustró. Los foros periodísticos matutinos se han ido expresando, respecto a las tensiones abiertas en lo territorial y en lo material, en dos direcciones que definen la derecha y la izquierda de nuestro espacio audiovisual: por una parte, dando proyección a la retórica reaccionaria más desacomplejada, y por la otra, exhibiendo en el mejor de los casos un patente miedo escénico, refractario al más tibio viento de cambio. El periodismo español, sustancialmente el que se tiene a sí mismo por progresista e importante, ha sido el actor fundamental para instalarnos en un ambiente decadentista, weimariano. Y cualquier posibilidad de que ese sector de la comunicación alumbrara una posición crítica y proactiva respecto a los cambios imprescindibles para evitar el colapso del edificio institucional se echó a perder cuando el jefe de Estado tocó a rebato el 3 de octubre del 2017. La perestroika propugnada por Jaime Miquel, cuyas palabras abren las dos partes de este libro, recibió la extremaunción ese día.
«El miedo es el camino hacia el Lado Oscuro. El miedo lleva a la ira, la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento: percibo mucho miedo en ti», dice el maestro Yoda mirando con ojos inquisitivos al moderador de cualquier programa matutino de debate de cualesquiera de las emisoras de radio y de televisión que irradian a todo el país los miedos de Madrid Corte —cosa distinta de Madrid Villa—. La evidente cobardía no solo ha impedido afrontar el esfuerzo reformista y ha afianzado la resistencia inmovilista, sino que todo ese estremecimiento melifluo y la agresividad destilada hacia el podemismo y el independentismo han acabado por macerar en la audiencia un caldo primordial idóneo para que lo inasumible —el viejo nacionalcatolicismo en lujurioso ayuntamiento con el núbil trumpismo— hayan alcanzado el estatuto de oferta legítima disponible.
Es elocuente de esta culpa profunda del periodismo que en estos años, los problemas reales e inveterados del sistema, la corrupción política bipartita, las cloacas del Estado, la esclerosis judicial, la infiltración de una secta católica ultra en las organizaciones gremiales de las profesiones liberales y en la administración, la incomparecencia de un capitalismo real, las tensiones económicas y políticas recentralizadoras e, importantísimo, la ausencia de competencia en un mercado de la comunicación audiovisual oligopólico —ahí sí hay que señalar a Rodríguez Zapatero, que permitió que el poder catódico en España se concentrase en dos únicos grupos de televisión, ambos en manos de intereses extranjeros, algo impensable en una democracia europea de nuestro entorno—, en fin, todos estos viejos y patentes inconvenientes para la hipótesis democrática, unidos a la creciente desigualdad, es elocuente, decíamos, que no hayan resultado para el común del opinador progresista los verdaderos enemigos del avance del país. Su lugar como objetos deplorables lo ocuparon el independentismo y Podemos. Y así, el problema del país no es que el Ministerio del Interior llegara a cobijar una Stasi con olor a sobaco viejo y lejía barata, sino que desde Catalunya se exigiera una revisión del modelo territorial o que Pablo Iglesias reclamase la prohibición de los desahucios en el país de las casas vacías.
No extraña pues que, como consecuencia de esa complicidad apaciguadora, hayamos normalizado, por ejemplo, el fenómeno del squadrismo —el acoso violento ideado por las brigadas juveniles del fascismo italiano—, que no solo se expresa en el infame hostigamiento y amenazas a miembros del Gobierno y a sus familias, en los ataques a inmigrantes o en el creciente problema de las agresiones homófobas, sino también en el modo en que se ha permitido que se constituyese en empresa el negocio de atemorizar a los menesterosos en sus hogares. Eso es, en último término, Desokupa, una marca que es todo un signo de los tiempos. En el salto cualitativo que va del impertinente y cómico Cobrador del Frac a los grupos de neonazis engordados de clembuterol que cobran por desalojar violentamente a los morosos se expresa el deslizamiento por el que el país se precipita hacia el encuentro con los más infames y sanguinarios de los engendros de su pasado. Y ese tránsito se ha hecho merced a la aquiescencia del viejo progresismo político y periodístico. En el país que más viviendas ha construido en las últimas tres décadas y que aun así padece el más grave problema de acceso a la vivienda en el continente, Desokupa, por detenernos en este caso que ejemplifica un proceso general, es la plasmación de una hegemónica aporofobia que se ha construido paso a paso en cada mesa camilla que tildaba de radicalismo toda propuesta de reequilibrio material.
Todo ello no ocurría en estudios marginales de TDT aromatizados con vino rancio y orina vieja ni en canales de YouTube y Twitch de modernos buhoneros alt-right, sino en nuestras ondas favoritas y más prestigiosas, interrumpido cada pocos minutos por pausas publicitarias declinadas por el pánico interesado que lanzan los proveedores de seguridad doméstica y las alarmas para habitantes de adosado, expulsados de la ciudad por la diáspora que han patrocinado los fondos de inversión. Esa combinación específica de opiniones de mesa camilla, bienintencionadas y vacuas como plegarias de beata, y de publicidad reaccionaria, intimidatoria y mendaz, es la que permite llegar al punto en que a todo el mundo le parezca razonable que unas acémilas tatuadas con esvásticas puedan operar como empresa legítima echando a la gente de sus casas a empellones. Como se ve, que todos conozcamos la parábola de la rana que mansamente se cuece en la olla no es una vacuna eficiente. Tampoco lo es la trágica historia de atraso, hambre, superchería y autoritarismo que ocupó buena parte de los siglos XIX y XX españoles.
Por supuesto, el proceso no está resuelto. No estamos condenados a firmar una rendición humillante a lo Philippe Pétain. El mariscal es una buena parábola para que nuestros comunicadores más veteranos observen que glorias pasadas no previenen de iniquidades venideras, pues Pétain pasó de ser héroe de Verdún en la Guerra del 14 a títere de Hitler veinte años después. Es importante tomar conciencia porque la pugna sigue abierta. Hoy en España, la política disponible no va de la derecha reaccionaria a la izquierda revolucionaria, sino del autoritarismo tabernario a la socialdemocracia amable; tal es el desplazamiento a la derecha del eje político que han tolerado estos espacios tan comprometidos con la democracia y tan progres. Y esto es así por más que los patios de vecinas radiotelevisados de buena mañana, los mismos que han provocado ese movimiento del eje, traten de dibujar una normalidad que quedó atrás cuando el franquismo regresó a las Cortes.
Pero todo ello convive en un marco novísimo, el de una revolución digital que incorpora al espacio público dos novedades: por una parte, una horizontalización de la comunicación que, si bien no es tan poderosa para constituirse en contrapoder de los medios convencionales, que hablan a la mitad superior de la pirámide poblacional en un país proverbialmente envejecido, sí expresa una dimensión alternativa del debate público con notable capacidad de éxito, como lo revela la imposibilidad que hasta ahora ha demostrado la reacción para constituirse en mayoría parlamentaria funcional. Hay un hecho patente y central para este libro: el Gobierno reformista constituido tras las elecciones de noviembre del 2019 había sido elegido por los votantes en los comicios de diciembre de 2015. Los cuatro años que median y las repeticiones electorales —cuatro elecciones generales en cuatro años con idénticos ganadores— prueban que hemos asistido a un bochornoso rapto de la voluntad popular orquestado por toda la artillería mediática, judicial, económica, política y parapolicial a la que los votantes, pese al patente desgaste, respondieron ratificándose en su decisión una y otra vez. Lo contó con extraordinario detalle en televisión Pedro Sánchez, pocas semanas después de ser asesinado por los suyos. Ese fracaso postrero en el secuestro de la voluntad popular es posible en buena medida por esa emancipación digital, que resta poder prescriptor a los viejos conglomerados, pero los cuatro años que median entre el mandato del votante y la conformación del Gobierno son la prueba de sus límites. Y un escándalo mayúsculo. Podemos se pasó cuatro años diciendo «los números dan», pero deberían haber ido un poco más allá y haber reclamado la sustancia del procedimiento democrático: «Los números mandan».
La otra novedad que provee la red, que explica en parte este éxito magullado del veredicto electoral, es una obscena transparencia de todos los procesos políticos y económicos, una condición de lo contemporáneo que desnuda los intereses reales que, en otro caso u otra época, permanecerían en la sombra. La paradoja es que esta visibilidad, esta obscenidad en los quehaceres y los propósitos —dramáticamente explícita en el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso, que hace sus suculentos trueques y tejemanejes a plena luz del día—, no hace más fácil habitar el mundo, sino que, bien al contrario, requiere mayor presencia de ánimo para no dejarse arrastrar por el cinismo. No obstante, estas nuevas herramientas de construcción de discurso son neutrales y no solo permiten expresarse a las opciones de reforma y modernización imprescindibles, sino también cobijar y difundir el fragor cavernícola predemocrático y sus novísimos infundios. Hoy, gracias al empuje de las redes y a la complicidad de los medios convencionales, que debían haber ejercido de guardia de corps de la democracia liberal, tenemos a medio centenar de procuradores de Cortes franquistas sentados en el Congreso de los Diputados.
Recapitulemos: ni siquiera la fuerza del canciller Palpatine y sus poderosos aliados de la patronal galáctica —expresión pluscuamperfecta del poder del complejo industrial-militar y sus derivadas financieras, tecnológicas y energéticas— eran suficientes para derrotar a la democracia. Fue la inestimable comparecencia de la parálisis, el miedo y la endogamia de los espacios democráticos llamados a ser expresión de la praxis reformista y los estamentos endogámicos adjuntos al poder político los que crearon las condiciones de posibilidad de la tiranía. La segunda trilogía de George Lucas es una mirada cruda sobre el fracaso de la izquierda estadounidense: el modo en que los afanados socialdemócratas —los aliados de Padmé Amidala y Bail Organa en el Senado— y los moralistas institucionales —el Consejo Jedi— son enredados por los poderes del capital —la conspiración separatista— para ir a una guerra que no desean expresa la opinión de Lucas sobre el devenir de la izquierda institucional en el cambio de siglo.
Pero dado que la historia y el músculo del narrador se ahorman mutuamente, la responsabilidad de los comunicadores en la deriva que ahora mismo nos mantiene asomados al abismo de nuestro pasado más infausto es crucial. En la adaptación de Peter Jackson de El señor de los anillos (2000-2005), el rey Théoden se pregunta sobre la patente decadencia y el inminente abismo que lo aguarda:
—¿Quién soy, Gamelin?
—Sois nuestro rey, señor.
—¿Tú tienes fe en tu rey?
—Vuestros hombres, mi señor, os seguirán a cualquier final.
—Cualquier final... ¿Qué ha sido del jinete y su caballo?
¿Qué, del cuerno y su reclamo? Han pasado como lluvia en las montañas, como viento en la pradera. Los días se apagan en el Oeste, tras las colinas, sumidos en la sombra. ¿Cómo hemos llegado a esto?
La pregunta no es retórica y la respuesta es incriminatoria, pues Théoden no ha estado en ningún exilio o prisión que no sea la abdicación de sus responsabilidades y su encierro interior, atormentado por un adulador y ensimismado en Édoras, descuidando el reino. En esa escena el rey de Rohan está asumiendo que su neutralidad, su política de apaciguamiento con Isengard y su encierro en la corte han conducido el mundo a la oscuridad. Es importante considerar que, a diferencia de otros escritores inclinados al romanticismo medievalista, como el Arthur Conan Doyle de La compañía blanca, Tolkien, desolado por lo que ha visto en el frente del Somme de la Primera Guerra Mundial, no participa de la idealización de la guerra, es un antibelicista conservador, lo que da mayor significado al juicio de Théoden respecto a su propia pasividad.
Lo pagará con su vida en las praderas de Pelennor. Pero no vayamos tan lejos, no es probable a corto plazo que veamos campos de internamiento para tertulianos de Vichy. Tampoco hay que descartarlo, pues dentro del espacio UE hemos visto a los Gobiernos de Hungría y Polonia silenciar a todo medio de comunicación desafecto y encarcelar a los reporteros, pero las peculiaridades de la geografía política española descartan que, como sí ocurre en esos países, el nacionalismo católico consiga ser hegemónico en la totalidad del territorio. Al menos, a corto plazo. De hecho, en la historia de España, solo lo ha conseguido por la fuerza.
En contra de lo que postulan los seguidores de Guy Debord y su influyente tratado La sociedad del espectáculo, el problema no es la mediación de imágenes ni las exigencias de mercancía que afectan a la producción radiotelevisiva. O al menos, no principalmente, toda vez que la espectacularización por sí misma atañe al modo en que se sirven los mensajes, no a su contenido. Esta crítica marxista de la comunicación pública, esencialmente reaccionaria respecto al progreso y a la democracia, y que exige militar en el fatalismo, omite otras consideraciones sobre decisiones muy concretas de comunicación que tienen un específico sesgo ideológico y que responden a intereses distintos al mero incremento de audiencia. Y regala una coartada o un atenuante que estas páginas no están dispuestas a admitir.
Este es el relato de país que se despliega en las siguientes páginas: una combinación de un Estado artrítico, pero poderosamente instituido que mantiene tutelada una democracia bisoña, sin tradición liberal digna de tal nombre y precariamente ancorada en lo social, lo político, lo periodístico y lo económico… El hispanista Richard Ford, en su trabajo An Historical Enquiry into the Unchangeable Character of a War in Spain definía a nuestro país en 1837 como «ese almacén de costumbres antiguas, ese depósito de cuanto ha sido olvidado y sobrepasado en cualquier otro lugar». Es exagerado aplicarlo al hoy, pero conviene tenerlo presente, pues los surcos históricos, como le gusta repetir a Enric Juliana, tienen la terca capacidad de encauzar y orientar los comportamientos viscerales de amplios grupos sociales. Esto ocurre con la honda raíz histórica de nuestra sentimentalidad católica, entendiendo que una sentimentalidad es un orden moral. La expulsión de los judíos, nuestra impermeabilidad a la reforma protestante, que fue uno de los principales flujos modernizadores de Europa, y el rotundo fracaso de las revoluciones liberales españolas —sobre el que ha aparecido un simpático grupo de afanados revisionistas, integrados en la corriente general de letizismo que ya había afectado al periodismo y a la politología y que ahora también triunfa entre jóvenes y prometedores historiadores— son elementos que no determinan el mañana pero ayudan a entender las peculiaridades del ahora en un país que llegó al siglo XX en los años ochenta como el que llega en una fiesta cuando solo queda Fanta de limón y Licor43, y no queda hielo.
El letizismo politológico es la expresión más depurada de una corriente de neutralización de los furores desatados por el 15-M, y como tal ha encontrado acomodo en los medios, como suele denunciar el periodista y escritor Esteban Hernández, que ha definido su origen, integrantes y propósitos. Sin embargo, su bandera de regeneracionismo palideció ante los retos que supusieron sucesivamente los resultados electorales de 2015 y la aceleración del Procés en 2017. El movimiento, inteligente, juvenil, aseado, modera-do…, se convirtió en un agente elegante de represión y por tanto decayó su causa liberal —la consecución de estándares europeos de democracia— en favor de una crítica de costumbres, envuelta en tecnicismos, contra el único vehículo de modernización liberal de la política española: Podemos. El partido de Pablo Iglesias y su alianza con el de Alberto Garzón, ambos de tradición orgullosamente marxista, a poco que uno se esfuerce en apartar el ruido y atender a sus iniciativas políticas en marcha y a sus programas y acuerdos de Gobierno, se arbitra como una oferta de liberalismo republicano —en lo político— que promulga las recetas neokeynesianas —en lo económico— que la socialdemocracia abandonó para fundar el socialismo de tercera vía, bajo los auspicios de Tony Blair, abrazando los dogmas del neoliberalismo con la fe sobreactuada del converso. Y, al lado de este keynesianismo, una política de recuperación y ampliación de derechos, como los derechos sexuales, la libertad de expresión, la participación política… Liberalismo pues.
Anotemos que este artefacto liberal y keynesiano, capitaneado por un hombre con coleta, es el extremo izquierdo de nuestro eje político: legislar los alquileres como hace la derecha en Alemania, Austria, Suecia, Irlanda o Francia e invertir en políticas de protección pagadas con una reforma impositiva que bascule la carga fiscal hacia las fortunas y corporaciones, como en Estados Unidos. En esto consiste lo que en España se ha dado en llamar «socialcomunismo» y en el resto del planeta es un sentido común de recambio tras el citado Chernóbil financiero que pulverizó el prestigio del utopismo neoliberal. Es decir, que el nuevo consenso cabal y contemporáneo extendido por Occidente está situado en el extremo izquierdo de nuestro abanico de ofertas políticas. Exactamente eso es España hoy.
Además del desplazamiento del eje político a la derecha, otra de las razones que explican por qué los que se presentan como poscomunistas en realidad muestran una praxis política liberal-keynesiana es biográfica: han nacido y crecido en el marco de democracias liberales y bajo la égida individualista del modelo neoliberal. Y eso también se deja notar tanto en su radicalismo democrático como en sus fieras competiciones personales. Paradójicamente, y tal vez a su pesar, han puesto sobre la mesa un programa de modernización de la democracia liberal y a pesar de eso, o precisamente por eso, también han concentrado las iras del centroderecha —cuando lo había— y del centroizquierda —lo que quiera que sea, en este eje dislocado—, que habían renunciado a todo avance en el proceso de modernización que supone la propia democracia, por definición perfectible, y se habían atado al mástil de la sacrosanta transición. Hace veinte años ya que la tendencia virtuosa se ha invertido, tanto en la profundización de la descentralización territorial como en el avance en derechos políticos, laborales y sociales, merced a legislaciones que estrechan el marco de lo disponible, como la ley de Partidos Políticos, la llamada ley Mordaza o las reformas laborales, además de profundizarse las ratios de desigualdad.
En los últimos seis años toda la política ha girado en torno a esa tensión de puesta al día frente a una potencia «atrasista», en afortunado neologismo de Dioni López:
De vez en cuando, alguien se cuestiona los motivos del atraso español. Los tiene delante. El mundo discutiendo sobre las redes 5G o los nuevos modelos de energía o movilidad y aquí estamos con los toros, la caza o Hernán Cortés. Tenemos más atrasistas que progresistas. El atraso español es algo trabajado durante muchos siglos. Es la expulsión de los judíos, la Contrarreforma, la Pragmática Sanción —que impedía estudiar en universidades extranjeras—, la expulsión de los moriscos. La fe por delante de la ciencia o el arte. La Santa Inquisición, la Santa Causa, la Santa Cruzada. Que inventen ellos. Vivan la caenas. Muera la inteligencia. Los Estatutos de Limpieza de Sangre, la compra de partidas de bautismo, la falsificación de genealogías, las denuncias falsas por envidia o para incautarse del patrimonio ajeno. «Al grito de ¡Vivan las cadenas! ¡Muera la nación!, algunos madrileños recibieron a Fernando VII. En la calle Toledo, un grupo desenganchó los caballos de su carruaje para engancharse ellos mismos». Nuestro entorno no es Francia o Gran Bretaña, sino Marruecos o Grecia, sitios donde la religión siempre ha prevalecido. Ni siquiera Portugal es un país de nuestro entorno porque en Portugal no fracasó la revolución liberal. España es el único país europeo en el que el Antiguo Régimen tuvo una Restauración. El Trono y el Altar derrotaron al Estado. España es el único país europeo en el que el Antiguo Régimen ganó una guerra civil. La expulsión de los republicanos, el tercer grupo de españoles que dejó de serlo tras los judíos y los moriscos. El atraso español es algo trabajado durante muchos siglos en los que se ha dejado claro que el progreso es algo ajeno. Tener una idea siempre ha sido peligroso. Divertirse siempre ha sido pecado. Los atrasistas, los que no soportan tener que respetar a todo el mundo, los que se cabrean cuando otros adquieren derechos, los que añoran perseguir o ridiculizar a los demás. Los atrasistas hablan de historia o tradiciones sin tener ni idea de historia o tradiciones. Son los que no saben vivir sin tocar las narices a los demás, sin odiar a alguien, sin insultar… De vez en cuando, alguien se cuestiona los motivos del atraso español. Lo tiene delante. Esta gente, la que habla de toros, caza y procesiones, es la que ha gobernado casi siempre: Los atrasistas.
Hay una evidencia que este estremecedor párrafo no menciona y que, en el fondo, agrava el caso: los atrasistas rara vez han sido mayoría. Por eso, la hipótesis de estas páginas señala por acción u omisión a los neutrales, los mismos a los que repudiaba Gabriel Celaya, que hoy se tienen por oráculos de la comunicación moderada mientras maceran un estado de opinión irritado y paralizante que es condición de posibilidad del nuevo auge de los atrasistas. Sobre todo ello ponen el foco los relatos fragmentarios recogidos a continuación, impresiones poco sistemáticas de un flujo político divididas en dos partes: el marco y la acción —la rígida infraestructura institucional del Estado y los dispositivos provisionales y caprichosos que sobre ella despliega el progreso histórico, tecnológico y democrático—. También valdría contrarreforma y reforma. Con una peculiaridad: al tiempo que emergía en nuestras calles el movimiento feminista más poderoso de Occidente, el protagonismo político era cooptado por cinco hombres de la misma generación: Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias, Albert Rivera y Santiago Abascal, dotando a la acción que aquí se narra de la caduca épica de la virilidad.
En El retorno del Jedi (1983) hay una escena elocuente que es reverso y desmentido de la que abre estas páginas: tras una cena accidentada en la luna de Endor, C3PO narra a los ewoks, con simpáticas dramatizaciones y efectos de sonido, la andadura del grupo de héroes capitaneados por Luke Skywalker hasta ese punto de la historia. Se trata de un ejercicio metacinematográfico. George Lucas ha explicado a menudo el sentido de esas escenas en las que la acción se detiene y se cuenta cómo ha ido una aventura hasta ese momento y cuál es el objetivo inmediato para que el espectador no se pierda. Lo vemos antes del ataque a la primera Estrella de la Muerte, pero también, en La amenaza fantasma (1999), en la cena en casa de Shmi Skywalker que precede a la carrera de vainas. La narración recapitula antes de ponerse en marcha de nuevo. La gracia de esta variación que aparece en El retorno del Jedi es que el espectador no entiende gran cosa, aunque lo intuye: C3PO les está contando La guerra de las galaxias (1977) y El impero contraataca (1980) a unos bichos peludos en un idioma extraño. Pero lo relevante es el efecto que logra: los ewoks nombran a la pandilla heroica hijos adoptivos de la tribu y anuncian su toma de partido en la batalla de Endor en favor de la rebelión y contra el Imperio.
El robot que no sabía contar historias, porque no sabía hacerlas interesantes, cuenta una apasionante y logra construir una ética compartida y una movilización política inmediata. Ese es el poder de las historias, el poder del storyteller: construir una sociedad política responsable y concernida. De esto tratan los cuentos que aquí comienzan. Y este cuentista aspira a tanto de sus lectores como el droide dorado: ser considerado parte de la tribu.