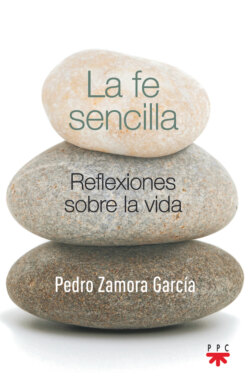Читать книгу La fe sencilla - Pedro Zamora Garcia - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Introducción
Оглавление1. La gestación
El librito que el lector tiene en sus manos comenzó a gestarse en mi subconsciente cuando unas palabras pronunciadas hace ya unos años –no recuerdo el contexto exacto: ¿una predicación?, ¿una intervención sinodal?– por Joel Cortés, compañero de camino, quedaron impresas en mi mente: «Cuanto más trabajo para la Iglesia, más parece que me alejo de Cristo».
Teniendo en cuenta quién las pronunció, el presidente de la Iglesia Evangélica Española –entre otras de sus muchas responsabilidades eclesiales–, quizá pueda entenderse el shock que pudieran dejar en muchos de sus oyentes, la gran mayoría creyentes también comprometidos con la misión de la Iglesia. Yo fui uno de ellos. No es que no estuviera de acuerdo, sino todo lo contrario. Fue una de esas conmociones que causa oír de repente palabras que plasman una experiencia que se vive, pero que muchas veces uno mismo no puede –o evita– definir. Creo que desde ese día siempre me rondó por la cabeza abordar la vivencia de la vida en general y de la fe en particular, de un modo muy personal y distendido, esto es, sin las cautelas que impone un estudio riguroso y, por tanto, ceñido al método. Este librito sale, pues, más de mis entrañas que de mi mente, aunque creo que el lector se percatará de que no he podido –espero que para bien– dejar la mente a un lado.
2. Una meditación sobre la fe sencilla
Mi propósito es ofrecer una meditación sobre aspectos fundamentales de la vida que pueden ser vividos de dos modos opuestos: de modo complejo o de modo sencillo. El modo sencillo nos lleva a vivirlos como un don, como un regalo, como aquello que disfrutamos. Por contra, el modo complejo nos lleva a abordarlos como un objetivo que alcanzar, como una conquista que realizar que requiere movilizar grandes esfuerzos. Quizá algún lector alegará de inmediato que la vida misma es compleja, y que no existen polos tan nítidamente contrapuestos. Y tendría toda la razón. Pero también debería admitir que la proclividad humana es hacia la complejidad, hacia lo que requiere esfuerzo, abandonando esa parte de la vida misma que también es la sencillez, la simpleza, la aceptación de la vida como un don. Por tanto, no quisiera yo que mi meditación cayera en candidez pueril, sino que contribuyera a recuperar lo que creo que es una parte sustancial de la vida humana: la vida sencilla. Y, para el creyente, esta tiene mucho que ver con la fe sencilla.
Presentado el propósito, quisiera abundar en él explicando la inquietud personal que me ha llevado a esta reflexión. Desde hace un tiempo me ha entrado cierto desasosiego sobre mi forma de vivir y, como creyente, sobre mi modo de vivir la fe que profeso. Tengo la impresión de carecer de tiempo y espacio para una fe personal, esto es, una fe cultivada con esmero y disciplina personales. La fe personal es siempre interpersonal (comunitaria) y, además, requiere de un ámbito de serenidad: de un tiempo y un espacio serenos. Pero me ocurre todo lo contrario: me siento arrastrado por diversos proyectos y compromisos, quedándome sin espacio para el prójimo, para el hermano, para la persona, quienquiera que sea. Si pienso en personas cercanas que han pasado por situaciones críticas, sé que he dejado de darles el tiempo y el espacio que habrían necesitado. Quizá me han movilizado más los asuntos que las personas y sus circunstancias. Yo diría que desde que en España ha entrado de lleno el libre mercado de ideas, productos y capitales, la Iglesia –y las Iglesias–, sin darse cuenta, ha comenzado a competir en las mismas condiciones que el mercado, esto es, ha caído en un estilo de vida competitivo. Así, la Iglesia quiere asumir mayor responsabilidad social junto al –o compitiendo con el– resto de actores sociales. Y de ahí que también los fieles asumamos todo tipo de compromisos. Y nada censurable hay en ello, sino todo lo contrario. Pero ahí es donde nace mi desasosiego: de unos años a esta parte siento que vivo mi fe –en el fondo, la vida misma– de modo mecanizado, como llevado por una inercia sobre la que poco puedo hacer. No tengo la ocasión para establecer espacios humanos de estrecha relación y de reflexión; espacios «inútiles», en definitiva, porque es difícil medir los resultados de la relación personal y la reflexión. Es más, incluso cuando los tengo, me siento mal, con la sensación de estar perdiendo el tiempo si no materializo aportaciones concretas, que en general son nuevos proyectos, nuevas ideas…, más papel, al fin y al cabo. A pesar de que mi campo de trabajo es la enseñanza teológica, añoro ritmos y espacios de medida humana, pues incluso la educación se está convirtiendo en una labor altamente burocratizada (evaluaciones, informes, proyectos, curriculos, etc.), a costa del simple discipulado, o sea, de la estrecha relación maestro-discípulo –al menos en teología–, donde la obra de uno no es un proyecto ni unos objetivos, sino la vida personal de otro, que es su verdadera evaluación y su mejor informe 1. Me preocupa, pues, mi vivencia de la fe, porque no la veo capaz de crear el ámbito vivencial que requiere. Quizá por esta razón, cuanto más profundizo en su aspecto confesional –teórico o teológico, si se quiere–, más añoro una vida pareja a lo que aprendo y comprendo de la fe. Lo cual me lleva de nuevo a mi desasosiego inicial.
No añoro tiempos pasados en los que experimentara un mejor estilo de vida o una fe de mayor calidad. Seguiré en esto el consejo del Predicador: «Nunca preguntes por qué los tiempos pasados fueron mejores que los presentes, pues no es una pregunta sabia» (Libro del Predicador 7,10) 2. Pero contrasto los tiempos pasados con los actuales para hacer crítica de los unos y de los otros. Cada tiempo tiene sus propios males y sus propias bondades –aunque se reduzcan, en última instancia, a un mismo bien y un mismo mal–, y el contraste nos permite aprender algo. En la España de los años sesenta y setenta, cuando la economía del país todavía no estaba expuesta a los ritmos de la economía internacional –salvo en el tema energético, claro está– y las familias eran más pobres y dependían muchísimo más de su propia solidaridad, había más espacio para las relaciones humanas solidarias más primarias. Cabe añadir que además carecíamos del poder adquisitivo para el actual consumismo compulsivo, que tanto distorsiona el ámbito lúdico necesario para unas saludables relaciones humanas. Quizá por eso también se dispusiera más fácilmente de un tiempo para cultivar la fe personal por medio del culto familiar, la lectura personal de las Escrituras, la participación en la vida de la parroquia o iglesia local, etc. Ahora, sin embargo, hay que hacer un gran esfuerzo, un esfuerzo sobrehumano, para cultivar con esmero las relaciones personales y la vivencia de la fe. Es decir, se diría que haber perdido un estilo de vida más simple nos dificultara enormemente la vivencia de la fe. Es como si la vida sencilla fuera un mejor ámbito vivencial para vivir simplemente la fe; y, por la misma razón, diría yo que la fe sencilla, esto es, la fe que se experimenta sin esfuerzo o refuerzo alguno, es la que es capaz de crear un entorno simple, de vivir una vida sencilla.
La fe sencilla es la fe capaz de crear las condiciones de una vida sencilla, hecha a escala realmente humana. Es lo contrario de la fe compleja, enmarañada por una tupida red de compromisos y de proyectos en los que se ahoga junto con la vida, con nuestra vida. La vida compleja que vivimos –el tren de vida que nos arrastra– ha tejido una sutil telaraña que nos atrapa, afectando mucho más profundamente de lo que pensamos –y quisiéramos– a nuestra vivencia de la fe, pues inciden en nuestro día a día multitud de fuerzas sociales, apenas perceptibles, que nos alejan de una vivencia sencilla. Muchas de estas fuerzas no son buenas ni malas en sí, pero sí son recias, como las tormentas, y permean toda la realidad, de modo que acaban también marcando nuestro pulso vital, mucho más que la fe que pretendemos vivir. Y hay que añadir de inmediato que la maraña incluye nuestra vida eclesial, ya que su ritmo de vida está inmerso en la misma vorágine de proyectos que el ritmo secular. Por ello, los espacios eclesiales –incluyendo aquí la gran diversidad de instituciones eclesiales (por ejemplo, departamentos, fundaciones, misiones, etc.)– no siempre son un lugar de serenidad, quietud y escucha. Vivir la fe en nuestra compleja realidad actual, por tanto, se ha vuelto también una experiencia compleja. Al menos, bastante más que cuando en España solo había «blanco y negro», «buenos y villanos», etc. Por eso, en este librito me propongo meditar sobre esta vivencia de la fe cristiana en el día a día que nos toca vivir. No me he propuesto, por tanto, ni una reflexión teológica de la fe cristiana ni un tratado sobre la ortodoxia, ni siquiera un tratado sobre la ortopraxis (la práctica correcta de la fe cristiana). A fin de cuentas, solo propongo abordar la vivencia de la fe desde la reflexión o la meditación, no desde la aproximación teológico-sistemática o doctrinal. Sí tengo la esperanza, sin embargo, de que esta meditación tenga la sustancia suficiente como para alentar al lector a extraer su propia plasmación práctica o vivencial. Aunque me ha tentado ofrecer un capítulo 8 sobre algo así como «Conclusiones prácticas», finalmente he renunciado a ello, pues me ha parecido pretencioso intentar influir al lector hasta ese punto.
3. El ascetismo evangélico
Este enfoque sobre la fe sencilla podría resonar en algunos oídos con tonos de ascetismo; y, en efecto, estoy convencido de que el desarrollo del tema en los siguientes capítulos es un camino ascético que conlleva la renuncia a la inclinación natural al esfuerzo y al logro; o sea, a lo complejo. Pero tal ascetismo no se fundamenta en un concepto dualista o dicotómico de cielo y tierra, espíritu y carne, vida eterna y vida presente, vida sagrada y vida profana y, en definitiva, de bueno y malo. De hecho, mi enfoque del camino de renuncia a la vida compleja tiene mucho que ver con mi profesión personal de la fe evangélica, y por tanto con las divisas de la fe evangélica: Sola fide (solo por la fe), Sola gratia (solo por la gracia) y Solus Christus (Solo Cristo, o el ablativo Solo Christo, solo por Cristo) 3. Sobre estas divisas, la fe evangélica se constituye en una interpelación al constante despojamiento de cuanto es complejo, esto es, superfluo; despojamiento, en lo personal, de la seguridad que nos da la genealogía familiar; y en lo eclesial, despojamiento de los beneficios adquiridos por una larga historia, incluyendo tanto los privilegios acumulados como las grandes elaboraciones racionales y doctrinales que acaban siendo unas señas de identidad más que divisas de verdadera liberación.
Abordar este ascetismo evangélico es urgente, creo yo. Sin embargo, tengo también la impresión de que las prioridades son otras entre los creyentes de la España actual. Me llama mucho la atención la preocupación que manifiestan muchos cristianos españoles de todas las confesiones por el denominado proceso de secularización de nuestro país, y muy particularmente por lo que consideran sus nefastos efectos sobre, digamos, los usos y costumbres sociales. Dicho de otro modo, se muestran preocupados porque muchas de las leyes que afectan al orden social no respondan ya a lo que consideran moral cristiana. Sin embargo, creo que todos los cristianos –incluyendo de modo especial a sus respectivas «autoridades» o representantes– debiéramos centrar nuestra preocupación no en la moral pública, sino en la vivencia de la fe por parte de las propias Iglesias cristianas. Mi impresión personal es que la fe cristiana que vivimos en España no es generadora de un verdadero estilo de vida alternativo a la vida compleja; por el contrario, solo unos «tópicos» –generalmente de moral sexual– sirven de «alternativa cristiana pública». Y ni siquiera tales tópicos son coherentes con la realidad. Por ejemplo, las estadísticas sobre divorcios –o sobre conflictos en general– no son más favorables entre las Iglesias que lo rechazan taxativamente 4; y no creo que las estadísticas sobre prejuicios sociales fueran más favorables para las Iglesias, si bien no lo he investigado en el contexto español. En mi opinión, la gran comunidad cristiana de nuestro país –y, por tanto, también un servidor– vive inmersa en el estilo de vida común a toda la sociedad, con todo lo que tiene de bueno y de malo. Y de ahí que, en mi opinión, la gran preocupación debiera ser sobre el estado de nuestra fe, que debe responder a las siguientes preguntas: ¿es capaz o no de generar una vida sencilla, una vida profundamente humana capaz de romper los peores resultados de las estadísticas y, sobre todo, de sanar el drama humano que estas no reflejan? ¿Es nuestra fe generadora de ritmos y espacios simples y acogedores de la persona? ¿Acaso nuestra fe siembra por doquier comunidades sanas y sanadoras, donde las estadísticas se estrellan y donde la persona encuentra un verdadero hogar? Sin duda, hay ejemplos positivos a este respecto; pero todavía son insuficientes para ser estadísticamente significativos. Por eso creo que nuestra sociedad reclama de la Iglesia cristiana no una campaña por determinada ética pública, sino una fe sencilla capaz de generar una vida sencilla, esto es, una vida verdaderamente humana.
Por último, creo que una meditación sobre la fe sencilla también tiene algo que decir a la teología, esto es, sobre la manera de pensar la fe. Yo diría, con toda la humildad necesaria, que la gran comunidad cristiana de España está excesivamente dominada por la teología positivista más o menos oficial; esto es, está dominada por una reflexión sobre la fe que busca la certidumbre de las fórmulas claras, precisas y, a ser posible, absolutas (abarcadoras de toda la realidad). Esto es así en la tradición católica desde los tiempos del cesaropapismo constantiniano, por su arraigo como religión política (religión de Estado). Esta tiende de modo natural a la explicación de la totalidad. Por su parte, las Iglesias evangélicas españolas han echado raíces en la teología positivista como marco de identidad, unidad y seguridad desde los tiempos de intolerancia y persecución. Pero, en mi opinión, es necesario trascender –que no desechar– toda forma de positivización de la fe. Las fórmulas de la fe en las que los creyentes nos encontramos, aunque sea en el debate o de modo parcial, como ocurre hasta el presente, son imprescindibles. Han sido históricamente necesarias, y lo seguirán siendo. Pero toda formulación de la fe es apenas una pista del camino; por eso hay que trascenderla mediante una vivencia de la fe que va más allá de la letra. Y es aquí donde mi reflexión sobre la vivencia de la fe sencilla espera estimular la reflexión teológica del lector. Por ejemplo, espero que, tras esta meditación, el lector conceda mayor importancia a la observación y la reflexión sobre la vida misma en su formulación de la fe (caps. 1-6). Y en términos más teológicos espero que la vida y obra de Jesús (cap. 7) ocupe un lugar en dicha formulación, al menos tan importante como el Cristo muerto y resucitado.
4. Tres compañeros de camino
Dadas ya las primeras pinceladas sobre lo que considero la fe sencilla y su relación con la vida sencilla, quisiera concluir esta introducción presentando sucintamente a tres autores que me han inspirado en mi reflexión; serán tres compañeros del camino a lo largo de esta obra. Quizá ello permita al lector ubicarse mejor en el tema que pretendo abordar y en el enfoque que deseo darle. El primero de ellos es el Libro del Predicador, más conocido por su nombre griego, libro del Eclesiastés, o por el hebreo, libro de Qohélet. Esta obra me servirá de guía temática. Su autor tiene como dos caras: una es la del predicador que ha escrito una reflexión única sobre la vida sencilla y, más o menos explícitamente, también sobre la fe sencilla. La otra cara es la del conocido rey Salomón, que vivió una vida compleja y se entregó a la realización de obras de envergadura. De ahí el gran valor de sus reflexiones, que, como digo, marcarán la temática de cada uno de los capítulos de este libro. Además, su pertenencia al canon de las Escrituras Sagradas de judíos y cristianos le da una trascendencia que difícilmente adquiriría fuera de él. Aquí citaré mi propia traducción de esta obra, aunque la compararé ocasionalmente con la versión Reina-Valera de 1960. Otra obra que me iluminó bastante a la hora de pensar sobre el tema fue La vie simple, de un autor, Charles Wagner (1852-1916), que me era desconocido antes de iniciar mis primeras reflexiones sobre el tema de la fe sencilla. Este autor fue pastor, predicador y teólogo protestante en varias poblaciones francesas, siendo en París donde alcanzaría gran renombre. Aunque La vie simple apareció en 1895, yo citaré la edición de 1905, que es a la que tengo acceso. Por cierto, no he encontrado traducción al español, de modo que asumo la traducción de los textos aquí citados. La tercera obra que me ha animado a abordar la fe sencilla ha sido el libro La esencia del cristianismo, del famoso teólogo luterano Adolf von Harnack (1851-1930), coetáneo de Charles Wagner. La primera edición de esta obra apareció en 1900, de modo que esta y la de Wagner respiraron, por así decir, los mismos «signos de los tiempos», solo que la obra de Harnack es mucho más teológica que la de Wagner, y se centra casi por completo en la figura de Jesús y los primeros siglos del cristianismo, con algunas pinceladas sobre la era moderna 5.