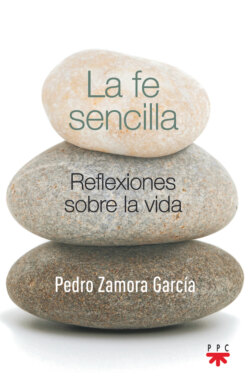Читать книгу La fe sencilla - Pedro Zamora Garcia - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Una identidad sencilla
Оглавление| Libro del Predicador | |
| Título del editor Autopresentación del autor Epílogo del editor | 1,1 Libro del Predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. […] 1,12 Yo, el Predicador, fui rey en Jerusalén sobre Israel. […] 12,9 Hubo un beneficio en que el Predicador fuera sabio: constantemente enseñaba conocimiento al pueblo, ponderando, investigando y fijando muchos proverbios. |
1. Introducción
En el entorno en el que vivo, hablar de la fe en términos amplios supone mayormente creer en algo que no se ve, ya sea Dios, Alá, la resurrección, la reencarnación, los ovnis o un largo etcétera. Este enfoque de la fe es netamente objetivo y racional, pues se fundamenta en el objeto de la creencia y en cómo racionalizamos (explicamos) dicho objeto. Sin embargo, hay otro enfoque sobre la fe mucho más subjetivo y más vivencial, a saber, la fe entendida como lealtad, como fidelidad, como experiencia de atadura. Por supuesto, es una fidelidad o lealtad a algo o a alguien, pero mi foco de atención es la propia experiencia, el propio sentimiento de atadura a alguien por el motivo que sea. La palabra latina fides, de la que deriva fe, significa primordialmente confianza, fidelidad e incluso promesa (que conlleva fidelidad a la palabra dada) 1. Toda persona, por tanto, tiene experiencia de fe; es decir, toda persona vive algún tipo de atadura que la hace ser leal a algo o a alguien. En particular, toda persona nace en una familia a la que, salvo alguna disfunción, se siente atada por unos lazos muy estrechos. Se podría decir que se trata de una atadura, de una lealtad ex officio (de oficio): viene dada de antemano, y la persona se ciñe a esa experiencia (que no es estática ni opresiva, si es mínimamente sana) o rompe con ella con gran coste personal.
Por otro lado, toda persona que crece en un entorno adecuado también se siente como impulsada o atraída por una especie de llamamiento exterior que encamina sus pasos hacia el futuro. Es decir, según vamos creciendo, sentimos una vocación (lat. vocatio = invitación), una fuerza que nos sobreviene y que nos «invita» a seguir un camino determinado, generalmente profesional, pero también en otros terrenos, sean más trascendentes o anecdóticos para nuestra vida.
Mi tesis, por tanto, para este capítulo es que la identidad personal se forja, sobre todo, por medio de dos ataduras muy fuertes: la genealogía y la vocación. Y tan necesaria es la una como la otra. Valga, pues, esta introducción para dejar claro que la fe, en cuanto atadura a nuestra genealogía y a esa voz que nos llama –a la par– a trascenderla, no es privativa de la religión en general o del cristianismo en particular. De este es privativa la fe en Cristo, pero no la fe. También nos servirá esta introducción para adentrarnos en la persona del Predicador, quien, como veremos, experimentó la fe genealógica o de oficio (era sucesor del rey David) y la fe vocacional (devino predicador por vocación). Y entre la una y la otra forjó su identidad última, aquello que realmente fue. En mi opinión, si la persona no llega a forjar una identidad como respuesta a una vocación, su vida quedará atada a la complejidad, a la sofisticación, a la confusión; por el contrario, una vida que trasciende la genealogía personal por una vocación debiera alcanzar la sencillez, que también puede ser sinónimo de autenticidad.
2. Identidad, genealogía y vocación
En el encabezado de este capítulo encontramos tres versículos del Libro del Predicador: el del principio (1,1) y el del final (12,9) del libro están escritos por el editor de la obra para presentarnos al autor; el versículo de en medio (1,12) ha sido escrito por el propio autor, quien se presenta a sí mismo y a partir de ahí expondrá sus reflexiones personales. ¿Por qué he seleccionado estos versículos para empezar? Por una razón muy simple:
Quiénes somos y cuáles son nuestras lealtades (cuál es nuestra fe) no lo definimos solos, sino con otros. Dicho de otro modo, nuestra identidad la forjamos cada uno junto a los demás.
Esta razón va contra toda constatación de la realidad actual. En el feroz individualismo que nos toca vivir –por otro lado, más subjetivo que objetivo, dada la interdependencia de nuestra sociedad–, la persona se ve empujada a un constante acto de autoafirmación: «Sé tú mismo» es el lema que rige desde los anuncios comerciales hasta verdaderas filosofías de vida, pasando por algunas orientaciones educativas. Es decir, la persona se ve impulsada a verse a sí misma solo por sí misma, sin referentes externos. En mi opinión, la persona se ve obligada a un esfuerzo sobrehumano para tratar de ser un «yo mismo, según yo mismo», pues tiene que amputar una parte natural de su fe, que es confiar en su entorno; es más, casi se la obliga a cultivar la sospecha de todo cuanto la rodea. Y, a partir de ahí, la confianza fundamental, la lealtad básica en el otro, se resquebraja y surgen grandes complicaciones para la vida. Surge una vida y una fe complejas.
Pero volvamos al Libro del Predicador. Su editor nos ofrece en 1,1 apenas una pincelada sobre la identidad del autor: le llama Predicador, hijo de David y rey en Jerusalén. (Entre 1,1 y 1,12 nos ofrece una síntesis del mensaje del Predicador, pero nos adentraremos en él en los caps. 4-6.) Es una presentación sucinta pero suficiente para empezar a leer la obra. En ella hay un nombre que no es personal, sino un sobrenombre de tipo vocacional, «Predicador», y una reseña familiar, mejor dicho, una brevísima genealogía: «hijo de David». La respuesta a la pregunta ¿quién soy yo?, o ¿quién eres tú?, o ¿quién es ella?, no la damos cada uno solos: también la dan nuestras genealogías («soy hijo de...») y aquellos para quienes representamos algo y nos definen según nos ven o entienden, como es el caso del editor del Predicador. Mal que nos pese, nuestro ser, nuestro yo más íntimo, a fin de cuentas también viene definido por otros que nos preceden y por quienes nos acompañan o incluso nos siguen. Nuestra genealogía es siempre el punto de partida o la raíz de lo que somos, como bien saben los psiquiatras y psicólogos, aunque no sean psicoanalistas. Y cómo nos definen nuestros allegados, ya sean familiares, amigos, compañeros de trabajo o correligionarios (en definitiva, nuestra comunidad vital), objetiva lo que somos más de lo que nos gustaría a muchos.
Todo lo anterior no obsta para que no haya un proceso que esté enteramente en las manos de cada uno: trascender –que no negar– la propia genealogía (la fe de oficio, la fe genealógica) para forjar una identidad propia, que es la vocacional, la realmente vivida por cada uno; es el sobrenombre que adquirimos con la vida, por el que nos damos a conocer y se nos conoce realmente. Nótese que el editor del Libro del Predicador nunca llama al autor por su nombre propio (genealógico) –Salomón–, sino por el nombre adquirido quizá como apodo, pero que expresa la vocación del autor, que en 1,12 se llama a sí mismo Predicador 2. Esto es importante porque todos sabemos de la fama de Salomón, por lo que pareciera más lógico haberle presentado como tal a fin de dar mayor respaldo a sus reflexiones. Como tal, Salomón ya ha firmado otras obras bien conocidas por ser parte del canon bíblico: el libro de los Proverbios y el Cantar de los Cantares. Pero ahora este hijo de David es Predicador, y así debe ser conocido. (¿Habría resistido un editor de nuestro tiempo la tentación de publicar la obra bajo el nombre de una celebridad, asegurándose así alcanzar la categoría de bestseller?) El propio autor nunca se da a conocer como Salomón, sino como Predicador. Ha asumido plenamente su vocación, esa atadura/fe que le ha venido como de fuera. Cuando comienza a presentarse personalmente en 1,12, ubica su genealogía y su oficio en el pasado: «Yo, el Predicador, fui rey en Jerusalén sobre Israel». La fuerza de la vocación es tal que es capaz de superar incluso la fuerza del poder y la seguridad heredados genealógicamente, hasta el punto de preferir la vida de un predicador a la de un rey, el poder de la palabra sola al poder del poder.
3. Identidad, autoafirmación y vocación
Se dice que en nuestra sociedad no hay fe. Supongo que tal opinión común se basa en la observación de la recesión de la institución eclesial en nuestra sociedad. Pero quienes vivimos la fe cristiana en Europa estamos de suerte: aquella –la fe en Cristo– está siendo despojada de todo el ropaje de poder y riqueza que durante muchos siglos la ha revestido. (Por contra, allí donde la Iglesia cristiana está floreciendo, también está adquiriendo poder social y político, con el lastre que ello va a suponer.) Cualquier creyente que habite en esta parte del mundo –Europa– debe tomar conciencia de ser un «hijo de David» y un «rey en Jerusalén» convertido en un predicador anónimo que ya no tiene más poder que la palabra. Nuestro período salomónico, nuestro Siglo de Oro –en el sentido literal de riqueza y poder, no solo cultural–, ha periclitado. Ya hemos dicho que el propio Predicador, al comenzar a hablar en primera persona a partir del v. 12, asume que hay un pasado que ya no volverá: «Yo, el Predicador, fui rey en Jerusalén sobre Israel». Obviamente, no podría haber dicho «fui hijo de David», porque la genealogía nunca se pierde; por eso sus primeras palabras se refieren a un pasado personal que sí ha trascendido. Ha tenido que hacerlo a la fuerza, como sabemos por la historia del antiguo Israel (la «historia personal» del Predicador también representa la historia de Israel): ha dejado la realeza y el dominio que esta conllevaba para convertirse en vocero de una palabra mucho más universal.
Hay cosas en nuestra historia personal y social que no dependen de nosotros; sin embargo, sí depende de nosotros reconocer y asumir nuestra nueva realidad. En el caso del Predicador, asume una nueva vocación que en su pasado regio jamás podría haber ejercido: una vocación por la palabra, la enseñanza, en el marco del pueblo llano. Y seguramente adquiere esta vocación porque la historia no le dejó nada más que la palabra. Pero no parece que el Predicador añorara su pasado (genealogía), como si el ejercicio de su poder regio le hubiera reportado mayor trascendencia a su labor. Todo lo contrario, el contenido de su libro muestra que en la debilidad de la palabra (enseñanza) dirigida a los sencillos es donde parece haber descubierto el poder más trascendente. Recuérdese el epílogo de 12,9 citado en el encabezado de este capítulo: «Hubo un beneficio en que el Predicador fuera sabio: constantemente enseñaba conocimiento al pueblo, ponderando, investigando y fijando muchos proverbios».
Esto no lo afirma de sí mismo el autor, sino su editor. Es otro el que realmente ha captado su contribución última a la comunidad humana. Curiosamente, Salomón, el que quedó atrapado en su genealogía como «hijo de David» y en el poder que esta le proporcionaba, recibe un auténtico varapalo al final de su vida, ya que tal poder no le ha servido sino para apartarse de la voluntad de Dios a favor de la verdadera justicia (cf. 1 Re 11,1-13). Del texto citado recojo la sentencia que resume el juicio contra Salomón (v. 11):
Debido a lo que abrigabas en tu interior, que ni guardaste mi pacto ni mis estatutos que yo te había impuesto, ten por seguro que voy a romper tu reino para entregarlo a tu siervo.
Lo que Dios había mandado a Salomón, igual que a todo rey hebreo, estaba –y está– establecido en una sección del libro del Deuteronomio conocida como la «Ley del rey», que básicamente prohíbe el «pecado de la acumulación», ya sea de poder material, militar o político:
Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor, tu Dios, te da, y tomes posesión de ella y la habites […] 15 pondrás por rey sobre ti a quien el Señor, tu Dios, escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti; no podrás poner sobre ti a un extranjero que no sea tu hermano. 16 Pero no deberá acumular para sí caballos ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos […] 17 Tampoco tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Tampoco amontonará para sí ni plata ni oro. 18 Y, cuando se siente sobre el trono de su reino, hará escribir para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, 19 y lo tendrá consigo, y lo leerá todos los días de su vida, para que aprenda a reverenciar al Señor, su Dios, guardando y poniendo por obra todas las palabras de esta Ley y estos estatutos. 20 De este modo evitará que se eleve su corazón sobre sus hermanos, y no se apartará del mandamiento ni a diestra ni a siniestra […] (Dt 17,14-20) 3.
Esto significa que la identidad, ya sea personal, comunitaria o institucional, no siempre se beneficia de una situación de bienestar y poder. No siempre la mejor visión, el mejor proyecto, nace de quien más poder tiene; hay ocasiones –¿o será siempre?– en las que el despojamiento de la riqueza es la mejor fuente de una visión de futuro y de proyectos realmente útiles al ser humano. ¡Cuántos proyectos que tuvieron un origen humilde carecían de medios, pero contaban con mayor calidez humana! ¡Cuánta añoranza de ese origen humilde –sencillo– que parecía hacernos más humanos!
Esta reflexión sobre la identidad del Predicador me lleva a pensar que toda identidad saludable lo es cuando tiene asumida una vocación, lo que le permite hacer de su circunstancia –de su genealogía, pobre o rica– algo más que un destino fatal. Por el contrario, la identidad es enfermiza cuando cae en la necesidad de la autoafirmación, de seguir afirmando la genealogía por encima de toda circunstancia y por encima de todo acontecimiento. Es decir, la identidad no se forja afirmando la distintividad propia (la genealogía), aunque por supuesto existe y debe existir. Creo que la identidad se forja cuando sirve a la comunidad humana, esto es, cuando existe para el otro. De no ser así, existe para sí misma, para su autoafirmación, y entonces se dedica a dotarse –o a intentarlo, al menos– de los mejores medios posibles para su propia promoción en el seno de la comunidad. En otras palabras, la identidad-sierva se ha convertido en identidad-señora, incapaz ya de renovarse a sí misma y de aportar a la comunidad.
Esto es así porque el «yo genealógico» es una fuente de insatisfacción inagotable. El «yo» que no ha trascendido su genealogía gracias a la fuerza de una vocación puede ser como aquel Salomón (o sea, el antiguo «yo» del Predicador, su «yo» apegado a la genealogía) que se nos describe en 1 Re 5[4,21]-11, cuya única apetencia parecía ser la acumulación de conocimiento, de poder y de materiales preciosos, ya fuera para sí mismo, para su reino o para su templo del Señor. Para no cansar al lector con la farragosa lectura de estos capítulos, preñados como están de detalles sobre la magnificencia de Salomón, le proporciono una selección coherente de ellos, que recomiendo leer someramente con el único propósito de captar la impresión de tal magnificencia y poder:
5,1 [4,21] Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto; y traían presentes, y sirvieron a Salomón todos los días que vivió […] 4 [4,24] Así pues, él señoreaba en toda la región al oeste del Éufrates […], sobre todos los reyes al oeste del Éufrates. Tuvo, pues, paz por todos lados alrededor, 5 [4,25] de modo que Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera […]. 6 [4,26] Además, Salomón tenía cuarenta mil caballos en sus caballerizas para sus carros y doce mil jinetes […] 9 [4,29] Y Dios dio a Salomón mucha sabiduría e inteligencia, y una amplitud de mente como la arena que está a la orilla del mar […] 14 [4,34] A fin de oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, adonde había llegado la fama de su sabiduría […]
6,1 […] El cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel […] comenzó él a edificar el templo del Señor […] 9 Labró, pues, la casa, y la terminó, cubriéndola con artesonados de cedro. […] Todo era cedro; ninguna piedra se veía. […] 22 Cubrió de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo […] 37 En el cuarto año […] se habían echado los cimientos del templo del Señor, 38 y en el undécimo año […] fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó, pues, en siete años.
7,1 Después edificó Salomón su propia casa en trece años […] 2 Asimismo edificó la Casa del bosque del Líbano […] 6 También hizo el Salón de las columnas […] 7 Hizo asimismo el Salón del trono en que había de juzgar –el Salón del tribunal– y lo cubrió de cedro del suelo al techo. 8 Y la casa en la que él moraba […] era de obra semejante a esta. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer, una casa de hechura semejante […]. 9 Todas aquellas obras fueron de piedras costosas […] 10 El cimiento era de piedras costosas […]
51 Se terminó, pues, toda la obra que dispuso el rey Salomón para el templo del Señor, y metió Salomón lo que David, su padre, había dedicado, plata, oro y utensilios. Depositó, pues, todo en las tesorerías del templo del Señor.
8,1 Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel […] 5 Y el rey Salomón y toda la asamblea de Israel con él sacrificaban delante del arca ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar […] 12 Entonces dijo Salomón:
–El Señor ha dicho que él habitaría en la oscuridad. 13 Así pues, yo he edificado templo como tu morada, sitio en el que habites para siempre […]
20 […] y he edificado el templo dedicado al Señor Dios de Israel […] 4.
65 En aquel tiempo, Salomón hizo fiesta, y con él todo Israel, una gran asamblea […] por siete días y aun por otros siete días, esto es, por catorce días […]
9,25 Y ofrecía Salomón tres veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó al Señor […] 26 Hizo también el rey Salomón naves […] 28 y fueron a Ofir y tomaron de allí oro […]
10,1 Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado […] vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, y oro en gran abundancia, y piedras preciosas […] 11 La flota de Hiram, que había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas […] 23 Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. 24 Toda la tierra procuraba una audiencia con Salomón, para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. 25 Y todos le llevaban cada año sus presentes: alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. 26 Y juntó Salomón carros y caballería: mil cuatrocientos carros y doce mil jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros, y con el rey en Jerusalén. 27 Hizo, pues, el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras […]
11,1 Y el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras […]
Pero en este mismo libro hay un capítulo que brilla con luz propia sobre el resto de los capítulos que narran la vida política de Salomón. Se trata del capítulo 3. Se distingue del resto porque es en el único capítulo de ese libro donde este rey muestra un atisbo de vocación: en Gabaón, un antiguo lugar de culto, pide al Señor que le dé sabiduría para gobernar a su pueblo con justicia (3,9): «Da, pues, a tu siervo corazón atento para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, pues, ¿quién podría si no gobernar este pueblo tuyo tan grande?».
Y, en efecto, el episodio siguiente, el famoso juicio de Salomón, que relata la disputa de dos prostitutas sobre un niño (3,16-28) 5, parecen augurar un reinado guiado por esa vocación. Sin embargo, y como hemos leído en la selección facilitada, el resto de la narración sobre su reinado no es más que una lista de todo lo acumulado por Salomón: poder, oro y plata, caballos y carros, materiales de primera calidad para sus construcciones (templo incluido), trabajadores forzados para tales construcciones, miles de víctimas animales para las ceremonias religiosas, mujeres, etc. Tras el relato de vocación y el del juicio de las dos mujeres se diría que la vocación, atisbada simplemente, se diluye en el ejercicio del poder, salvándose, quizá, parte de la oración de dedicación del Templo (cap. 8), aunque también aquí hemos visto que intenta capitalizar el Templo para su gloria. Y, sin embargo, a pesar de haberse disuelto la vocación, toda la narración que habla de sus logros parece describir un período brillante, espléndido. Se diría que Israel alcanzó entonces su Siglo de Oro. La eficacia política y social de Salomón, sin duda, se ve plasmada en esta narración. Sin embargo, el narrador no se ha dejado engañar por el oro y la plata y, de repente, sin previo aviso, nos dice en el cap. 11 que Salomón se había apartado del Señor y que su reino se dividiría. Es más, narra una serie de enemigos que ya venían de antiguo y que desmienten que su reino fuera una balsa de aceite, un remanso de paz. Apenas al volver la página, el narrador nos hace ver también que el oro era oropel y que su esplendor había sido un espejismo.
Al llegar al final de la historia de Salomón y al severo juicio que recibe, volvemos a echar un vistazo a toda la narración de su vida en el primer libro de los Reyes, y nos damos cuenta de que ya los dos primeros capítulos eran una mala premonición: allí le vemos a él, aunque primero a quienes le apoyaban para suceder a su padre David, desplegando toda su sagacidad política para deshacerse de los enemigos por los medios que fuera. En esos capítulos vemos al Salomón genealógico en todo su esplendor. Pero el narrador adosó a esos capítulos el episodio de Gabaón (la vocación de Salomón) y el de las dos madres (cap. 3) para que el lector captara la tensión entre el «yo genealógico» y el «yo vocacional». Pero en el conjunto parece que Salomón nunca trascendió el genealógico. Por eso algún autor inspirado quiso dar una nueva oportunidad a este Salomón, y escribió el Libro del Predicador, ideando la ficción de un Salomón que sí trascendió por completo su yo genealógico para dejarse llevar por el yo vocacional. Y este autor lo hizo para reflejar no ya una experiencia personal que es realmente universal, sino para aplicarla a su propio pueblo, Israel, que había pasado de ser un Estado entre tantos Estados de su tiempo a un pueblo sin Estado. Y, sin embargo, sería en esa situación de intemperie política donde encontraría su verdadera vocación.
4. Identidad y comunidad
Esta última reflexión me lleva de nuevo a pensar sobre la figura del Predicador. Este no es nada sin una comunidad; el predicador no es alguien que escriba libros para un público anónimo o que envíe mensajes por el ciberespacio. El predicador que se precia de tal es aquel que se dirige primeramente a una comunidad, a unas personas congregadas, reunidas, a una asamblea. De ahí que en hebreo se le llamara qohélet (algo así como «asambleísta») y en griego ekklesiastés (también algo parecido a «miembro de una asamblea» [cf. el Apéndice I,1 para profundizar en este significado]). Por eso tanto Predicador como Maestro transmiten bien la idea del qohélet o ekklesiastés que enseña al pueblo llano, como nos dice el Libro del Predicador en 12,9. Es decir, la vocación que forja una identidad que verdaderamente trasciende la raíz genealógica está íntimamente vinculada a la comunidad a la que sirve. La comunidad está formada por personas ligadas entre sí, vinculadas a nivel personal y no solo «institucionalmente»: se trata de personas congregadas, esto es, personas reunidas por voluntad propia y que, por tanto, establecen entre sí una relación primaria, no mediatizada por nada ni por nadie. En el fondo, la comunidad es como una nueva familia, pero ya no es la biológica impuesta por la mera genealogía, sino la comunidad vocacional, asumida personalmente como el espacio vital en el que vivir la vocación.
Quizá por esta razón considero que el desarrollo de espacios comunitarios en una sociedad determinada es indicador del estado de su identidad y de su vocación; diría incluso que es un indicador de su fe. Nuestra sociedad actual, comparada con la sociedad de otras décadas, ha desplegado un gran desarrollo institucional. Y eso es bueno, muy bueno. Pero se echa en falta acompañar tal desarrollo institucional con el de espacios comunitarios como contexto vital de la vocación. Una empresa, un departamento de un ministerio gubernamental o una organización no lucrativa pueden ser magníficas instituciones (eficacísimas máquinas sociales) que, sin embargo, carezcan de verdaderos espacios vitales para la vocación y, por ende, no acaban de hacer comunidad. Curiosamente, y acorde con mi preocupación manifestada en la introducción, la mismísima Iglesia arrastra grandes lastres que le impiden ser verdaderamente comunitaria.
Ahora bien, ¿qué entiendo por comunidad? Si volvemos al epílogo del Libro del Predicador y nos fijamos en el tipo de contribución del Predicador o Maestro al pueblo llano, al que enseñaría en sus asambleas o congregaciones (recordemos que de ahí le viene el nombre de Qohélet o Eclesiastés, que en español traducimos por Predicador), vemos que la base de su enseñanza son los «proverbios». Estos no son enseñanzas abstractas, sino observaciones sobre aspectos concretos de la vida plasmadas en forma más o menos poética para que puedan ser fácilmente recordados y para que circulen oralmente por el pueblo. De hecho, en el Libro del Predicador hay bastantes de ellos, y ciertamente circulan todavía hoy entre el pueblo:
Vanidad de vanidades, todo es vanidad (1,2).
Generación va y generación viene, mas la tierra permanece para siempre (1,4).
¿Qué es lo que fue? ¡Lo mismo que será! (1,9).
Nada nuevo bajo el sol (1,9) 6.
…
Vemos, pues, que, en la relación Predicador-pueblo predomina la transmisión oral o, lo que es lo mismo, la relación directa, el cara a cara o tú a tú, por el que se enseña y se aprende, se crece. La relación entre intermediarios, ya sean humanos o tecnológicos, adquiere por tanto un papel secundario. Por eso mismo tampoco hay una propiedad del conocimiento o de la enseñanza: esta es de libre circulación, es propiedad de todos. Hay otro versículo del epílogo que podría reforzar esta idea (aunque su traducción es debatida). Me refiero a 12,11: «Las palabras de los sabios son como aguijones; y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones [...]» 7.
Sea cual fuere la traducción correcta, el tenor del epílogo es ciertamente el de la relación primaria, oral. De ahí su crítica a la elaboración de libros (12,12): «El componer libros no tiene fin, y el mucho estudio es fatiga de la carne» (CI).
El problema del libro –y de cualquier medio escrito– como medio de enseñanza es que, en última instancia, puede convertirse en un icono que suplanta a la persona, esto es, a la relación personal entre el autor y el destinatario. El medio escrito, el libro en cualquiera de sus formas, puede aumentar la eficacia, pero no debe suplantar el crecimiento comunitario, esto es, la vinculación directa entre unos y otros que hace comunidad; todo lo contrario, el libro –y cualquier medio de comunicación no primaria, como los medios virtuales de hoy día– debe ser un apoyo a la relación primaria si no quiere convertirse en un objeto de culto. El epílogo del Libro del Predicador quiere cerrar el paso a todo desarrollo intelectual o espiritual que se desgaja de la relación primordial que solo puede existir en comunidad: o aprendemos en comunidad, o finalmente no aprendemos. Sin la comunidad estaríamos desarrollando capacidades personales, quizá creciendo en autorrealización, pero no creceríamos realmente como personas, porque para crecer como tal hay que crecer en y con una comunidad a la que se pertenece y a la que se sirve conscientemente.
Este enfoque sobre la identidad se enfrenta hoy a un grave problema: toda la sociedad está estructurada contra los fuertes vínculos comunitarios. Por el contrario, nuestra sociedad gira en torno a la eficacia institucional como medio de suplantar al máximo los fuertes vínculos comunitarios. Diría yo incluso que la causa primera de ello es la economía consumista del capitalismo actual: los fuertes vínculos comunitarios mitigan la necesidad del consumo superfluo y compulsivo que conduce al consumo masivo. En efecto, en una comunidad real, los bienes materiales e intelectuales –incluidos los religiosos– circulan más libremente y hacen innecesario un uso individualista de tales bienes. Por eso el consumismo requiere del feroz individualismo actual, que está rompiendo incluso los vínculos genealógicos. Lo vemos en la expansión que está alcanzando el uso de gadgets electrónicos de todo tipo (iPod, MP3, MP4, móviles, etc.) que potencian el ensimismamiento del individuo.
Si hay algo hoy día que de verdad rompe los vínculos genealógicos, como por ejemplo la familia, no son las ideas de uno u otro orden político o social, sino la estructura económica de nuestra sociedad. Por eso el debate ideológico sobre la familia que asalta los medios de comunicación periódicamente no es más que una maniobra de distracción para impedir que hagamos frente a la causa real: nuestro temor a perder la seguridad económica.
Podríamos volver a Salomón para ilustrar hasta qué punto los valores económicos erróneos pueden embotar el proceso de formación de la identidad de las personas y de un pueblo. Si leyéramos, ahora más atentamente, la narración sobre Salomón (el ciclo de Salomón de 1 Re 1-11), detectaríamos sin ninguna duda su gran habilidad para evadirse o zafarse de la relación personal. Si le comparamos con la narración sobre David en los dos libros de Samuel, nos percataríamos de que este era más accesible, mucho más «llano» o «del pueblo». Por contra, cuando Salomón dialoga con alguien, es solo en las más altas instancias palatinas o celestiales (o sea, con oficiales y cortesanos de palacio o con Dios directamente), salvo en el caso de las dos madres que hemos mencionado. Algunos comentaristas, con razón, creen que el Salomón del primer libro de los Reyes se parece mucho al rey oriental semidivinizado, que tenía una cercanía especial con la divinidad y por ello se apartaba del pueblo. Si esto es así, no es extraña su proclividad a la acumulación de medios materiales: si la persona no merece la valoración prioritaria, se la suplanta por la capitalización o acumulación de valores materiales, como los que ya hemos visto antes. Y es precisamente esto lo que parece que nos está ocurriendo actualmente, a pesar del discurso público sobre derechos humanos o sobre la dignidad de la persona.
Hay que reconocer que nuestra sociedad ha refinado hasta el máximo sus valores; esta considera grosera cualquier valoración de lo material por encima de la persona. Sin duda, este discurso público sobre los derechos humanos, la dignidad de la persona, etc., es honesto. Es el resultado de una historia de luchas que sin duda merece nuestro mayor respeto y admiración. Pero por eso mismo nuestro tiempo es enormemente refinado al querer combinar tales valores con la seguridad que cree que deriva del poder, especialmente el económico. Y ahí surge, creo yo, un confuso solapamiento de valores. Por ejemplo, hoy como nunca pensamos en el desarrollo personal con todo tipo de ofertas de autorrealización, como si la persona fuera su centro de interés. También disfrutamos de una tremenda riqueza de patrones sociales, ético-morales, políticos, etc. que nos hace pensar que tenemos al alcance de la mano todas las posibilidades para realizarnos como personas que pueden elegir lo que realmente desean ser. Y, sin embargo... y sin embargo se diría que esta riqueza –que ni siquiera es meramente material–, en lugar de potenciar la identidad de la persona, la embota o la aturde, inmovilizándola o al menos bloqueándola a la hora de tomar grandes decisiones, esto es, las decisiones que de verdad importan en la vida y que suponen asumir grandes riesgos, como el que decide dejar de ser Salomón para convertirse en un simple Predicador. Es lo que ilustra ya en un estadio temprano en la generación que ahora llaman ni-ni –ni estudia ni trabaja–, pero es más grave lo que se percibe en la incapacidad que tenemos las generaciones adultas para renovar la fe (la atadura) al otro –y me refiero tanto a la pareja como a la amistad o a la propia comunidad, cualquiera que sea– cuando la decepción ha hecho mella en nosotros. Es decir, hay una decepción generalizada que nos impide creer en el otro o darle un cheque en blanco para reiniciar la comunidad y crecer juntos. Y nuestra identidad se resiente: es una identidad altamente insatisfecha porque se queda sola consigo misma. Y una identidad así se vuelve un agujero negro que necesita absorber cuanto se le acerca. Es la identidad perfecta para el consumismo.
5. Conclusión
Toda persona está llamada a forjar una identidad vocacional desde su identidad genealógica. En la medida en que esta identidad vocacional conlleva un proceso de despojamiento, como hemos visto en el caso Salomón-Predicador, se puede decir que es una identidad sencilla. Es decir, es una identidad desnuda, que es incapaz de emplear ideas o doctrinas como ropajes artificiales para distinguirse del resto y autoafirmarse. Quizá hoy guste mucho más la sofisticación o la complejidad, como si ello fuera garantía de diálogo o de apertura mental y de tolerancia social. Sin embargo, es la sencillez de la desnudez la que nos hace a todos bastante más iguales, más próximos los unos a los otros (comunidad) y, por tanto, no ya tolerantes, sino uno con los otros. Toda vocación real, del tipo que sea, por el hecho de ser una invitación a dejar todo artificio y dedicarnos a lo que realmente importa, necesariamente nos acerca más a lo verdaderamente humano. Y lo verdaderamente humano no es un ideal, un concepto, una misión; sencillamente, lo verdaderamente humano es el prójimo. La identidad sencilla no es autosuficiente o individualista; la identidad sencilla necesita del otro para ser.