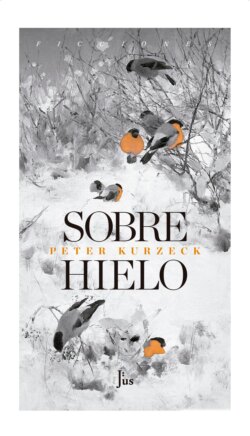Читать книгу Sobre hielo - Peter Kurzeck - Страница 7
4
ОглавлениеSalgo de la casa de la Jordanstraβe, y la puerta se cierra detrás de mí. La casa con el cuarto trastero en la Robert Mayer Straβe está sólo dos manzanas más allá. Apenas cinco minutos de puerta a puerta. Pero siempre era como si por el camino tuviera que cruzar puertas secretas, secretas entradas, cuevas, barrancos, corredores, límites inseguros, territorios fronterizos inexplorados, el silencio, pasados, olvido y uno o dos Hades. La mayoría de las veces, por la tarde. Hablar con las piedras por el camino. Conmigo, con el día, con las circunstancias, con Sibylle y con Carina. Leer el tiempo en las piedras. La oscuridad vespertina de los viejos bloques de alquiler, como ruinas en la penumbra. Como en mi infancia las calles en ruinas y los campos de escombros de la posguerra. También un olor a sótano e incendio como ese. Y el cielo un turbio espejo, una mirada omnipresente. ¿Quizá perdida ya de niño y, apenas vuelves a reconocerte, vuelve a estar? Delante de mí, el camino desciende suavemente. Viejo asfalto y losas de piedra. Y como si las aceras y calzadas pudieran perder el equilibrio delante de mí al instante siguiente y caerse por el borde. O empezar a arrastrarse. Cada camino a casa una tormenta de nieve. La tarde junto a mí. Mis siete años en Frankfurt junto a mí. La Schlossstraβe a veces un desierto, un pedregal, una acumulación de piedras solitarias y luego una corriente arrolladora que hay que cruzar. Por suerte nunca he sido arrollado. En cuanto estoy solo, ¡deprisa! Si no, siempre más bien despacio, la mayor parte del tiempo despacio y perdido en pensamientos, y el mundo saliendo a mi encuentro y pasando a través de mí. Años, décadas. ¿Y ahora? Quizá pueda seguir despacio si alguien va despacio a mi lado, Carina. Solo y deprisa. Hacia la tarde, hacia la noche. Al final del camino, al borde del día, al extremo la casa con el cuarto trastero. Sin vistas, con las ventanas vacías. Como pintada, como un rostro sin nariz. Y detrás, ya más allá del borde, cruces, semáforos, un puente del ferrocarril, un sombrío paso subterráneo. El tren, el metro rápido elevado, la central del gas y los almacenes y calles con fábricas, detrás de la Estación del Oeste. A la última luz, a la penumbra, espejos vacíos que se alzan hacia el cielo... ¿quién los ha puesto ahí? ¿Cuándo? Y la noche pesada como balas de tela. ¡Para ahogarse! Las noches como barreras y cuevas y almacenes. Muros, placas de latón, paneles, cristal opaco. Barracones de chapa ondulada. Sombríos y viejos cobertizos, que esperan como futuras noches. Y, adensadas con capas de alquitrán y cartón, las tinieblas de esas noches. Fábricas, hogueras, un fuelle, guerra, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, rampas de carga y trenes. Pero también los años pasados y las puestas de sol usadas y oxidadas de todos esos años en las cuevas y almacenes y cobertizos. Apiladas y conservadas, pagadas y anotadas y olvidadas. Y al otro lado del horizonte. Allí también el tiempo almacenado y sumergido. Al otro lado del horizonte la llanura del Rin y el cielo todavía claro, un mar de cielo crepuscular. Luego Francia, el Atlántico y el crepúsculo en el Nuevo Mundo.
Antes del día, volcar y rodar hasta los pies del piano. Escuché la tormenta y tardé en saber quién soy y cómo he llegado a esto. ¿Por qué aquí? Cigarrillos, los primeros y amargos cigarrillos de la mañana. Luego, levantarme, salir del temblor (la casa hacía como si aún durmiera) y avanzar hacia el día a grandes pasos. Hacia las heladas horas de la mañana, hacia la primera luz. Iba deprisa. La calle corre delante de mí, corre sencillamente cuesta arriba. Todavía sentir el temblor y el eco del temblor y la tormenta y el oleaje de la noche pasada. La Schlossstraβe, restos de nieve, tranvías, un quiosco, niños de colegio, senderos escolares, el panadero también ha abierto ya. En la parada, los abrigos ajenos. Y entre ellos te buscas a ti mismo. Aún es temprano, hay luz en las ventanas, y abruptamente empieza una acumulación de días, voces, recuerdos. ¡Al otro lado del cruce, deprisa! La fila entera de casas refleja el cielo en las ventanas altas. ¡Deprisa! A gran altura, las cornejas y vencejos de hoy. Arrastran el día como si lo llevaran con cintas y paños. ¡Escuchad, gritos!3 Y seguir. ¡Seguir, deprisa! Como alguien que ya se sabe perdido, pero no abandona, porque no puede abandonar. Rápido hacia el día, como hacia una playa lejana, una orilla segura. ¡Alcanzar la orilla antes de que llegue la marea! El viejo asfalto en la Jordanstraβe. Cada casa pone su rostro matinal. Y mi hija ahí arriba, en la ventana. Sentada en el alféizar. Una ventana con tejadillo de doble vertiente en el cuarto piso. Cruzar deprisa la calle. La acera delante de la casa. Una escalerita. Llamar, el zumbador de que se abre la puerta. Entrar en la casa y subir la escalera y ella que sale a mi encuentro como una voz clara y un acelerado y pequeño alboroto. Por hoy ya estoy casi a salvo.
A finales de noviembre la separación, y desde entonces vuelvo en mis pensamientos, una y otra vez, a ese día: un nuevo cómputo del tiempo expresamente hecho para la catástrofe. ¿Y adónde? La casa de la Jordanstraβe ha sido todos estos años una vivienda de dos habitaciones. La cocina es una cocina americana con tragaluz, y delante del tragaluz la torre de la televisión se alza hacia el cielo. Una de las habitaciones para dormir, y en la otra hemos vivido todos los días. Días y años. La mesa del comedor, Carina, los libros, mi lugar para escribir, la guitarra de Sibylle, los juguetes de Carina, las comidas, el sillón, las almohadas y cojines y nosotros, que entramos y salimos, nosotros y el tiempo. ¿No viene de visita ninguna visita? Como un barco, como un castillo, una pradera, un mercado, así es una habitación. Como imaginada, como un escenario giratorio. El viejo tocadiscos al que hay que dar un pequeño empujón (con impulso, pero tampoco demasiado fuerte, con un ligero impulso, así, ¡eso es!), y un espacio para bailar para Sibylle. Incluso una mesa luminosa que le permita trabajar para la editorial también en casa, también entretanto y fuera de horas. Desde hace días y años todo al mismo tiempo y junto con y entremezclado y los años y los días como un solo y largo día y una sola y larga noche en mi memoria. De momento en esta habitación ahora mi sueño y las conversaciones conmigo. ¿Soy yo? Un nuevo cómputo del tiempo. Y yo, ¿cómo voy a llamarme? Incluso si hubiera tenido dinero, no habría sabido encontrar una casa el primer día. Solo un invierno de lluvia y después un invierno de nieve. Acelerados los días. Escribía, traía a Carina a la guardería, seguía escribiendo en la cabeza mientras caminaba. Mi tercer libro. Daba vueltas y estaba desconcertado. Primero los días tan acelerados, y luego el tiempo otra vez detenido. Un interrogatorio conmigo mismo. ¿Y adónde? Nunca en mi vida he encontrado una casa para mí solo. Si hubiera tenido dinero, habría ido a un hotel. Hay muchos hoteles en mi cabeza, pero en París, en Marsella, en Estambul. E incluso con dinero no habría podido salir de viaje, porque está Carina y tengo que verla todos los días. De ser posible dos veces al día, para que no nos perdamos de vista. Para no tener que abolir demasiado tiempo las palabras que tenemos el uno para el otro. Para que no se nos pierda nada, y tampoco nosotros. Caminar y caminar y, de pronto, como si me viera partir en la lejanía. ¿Quizá desde ahora tendré que caminar siempre así de rápido? Detrás de mí, y también para que el mundo siga en marcha, y se siga moviendo.
¿Y adónde? En una ocasión, entrada la tarde, pasando de largo con rapidez ante la Bockenheimer Warte. Rápido antes del crepúsculo, el crepúsculo ya pegado a mí. Rápido, sólo rápido, ¡y mi vida aleteando detrás de mí! ¿Y quién viene por ahí? ¡Pero si es Anne! Tan rápido y ya ha pasado de largo, de manera que tuvo que llamarme y hacerme señas. Y me detuve, como si no estuviera seguro de ser realmente yo: ¿yo? Luego con ella a la esquina, los tranvías chirrian a nuestro alrededor. Lleva un abrigo de piel en tonos dorados. Dice: ¡Ahora tiene que tomar un café conmigo! ¡Ya no nos vemos nunca! Primero tengo que ir un momento al banco, en la Leipziger Straβe, va a cerrar. Pero si es jueves, ¿no? ¡Da igual qué día sea! El abrigo de piel se lo ha prestado una amiga. Para todo el invierno. Estuve a punto de decir: ¡No tengo tiempo!, pero fui con ella. Junto al abrigo de piel. Ella en el banco, yo, solo a la entrada. Aún no son las cuatro, y ya empieza a oscurecer. El aire está denso y gris. Un diciembre alemán. Los dos habíamos trabajado en la misma tienda de antigüedades, yo por las mañanas, ella por las tardes. Tres años. Todos los días, cuando ella llegaba y yo empezaba a irme, seguíamos un rato y nos contábamos nuestro día. El trabajo pagado más cómodo que he tenido. Y además muy cerca. En la Kiesstraβe. Por las mañanas, ir a la sede central en la Warte a recoger el cambio y el correo y, por el camino, comprar para mí y para la jornada y las preocupaciones un croissant y un rollito de manzana. ¡Siempre en camino hacia mí mismo! Tampoco entonces tenía chaqueta, sólo la vieja... o sea, casi no era una chaqueta, pero tenía ordenada mi vida. Familia, trabajo de media jornada, horas de trabajo fijas, una casa, demasiado pequeña, entrar y salir. Mi vieja chaqueta de ante de mayo del 68. Vieja y también quebradiza ya. Abrir la tienda y dejar entrar, en mi propio y sagrado orden, las cajas que hay a la puerta y el día. Luego, simplemente, revolver, saludar, cobrar. No, no tenemos bolsas. Como clientes, los raros y locos de los libros de todo Frankfurt y todos sus alrededores. Media jornada, cuatro horas y ni siquiera hay que poner cara de tienda. Ni siquiera había que hacer como si se tuviera trabajo todo el tiempo. Una nueva caja registradora eléctrica. Incluso sabía cómo había que acomodar los rollos de papel en esa caja registradora. No, gracias, no, no damos bolsas. La mayoría de mis clientes llevaban consigo sus propias bolsas de libros, toda clase de bolsas de libros. Ni siquiera había que envolverlos. La sede principal no estaba muy lejos, pero tampoco demasiado cerca. Un trabajo tan cómodo, ¿cómo aguantar en él? Sibylle y Carina me visitan en su camino a la guardería. Hubiera podido hablar por teléfono durante horas. De mi croissant diario y mi rollito de manzana, el primer trozo es siempre para Carina. ¡Puede darle un mordisco! ¡Tiene que hacerlo! Siempre tengo palabras e imágenes listas para ella. Y ella lleva canicas, plumas de pájaro y piedras, que deja aquí en la tienda para mí. Sibylle de libro en libro. Carina en todas las escaleras. ¿Esos son ahora nuestros días? En el patio, un perro que entró a la tienda y se dejó llamar perro. ¡Buen perro!
Una vez que se han ido, ¿cómo voy a aguantar tanto silencio todos los días? Apenas dormía por las noches. Incluso cuando hacía frío dejaba la puerta de la tienda abierta. Sólo puedo leer en paz en la cama. En la tienda, siempre leía varios libros al mismo tiempo. Cada uno en un sitio diferente. En parte sentado y en parte de pie. Incluso caminando. Grandes pasos y pequeños pasos. El suelo cruje. No me dejaban hacer las compras porque pensaban que era demasiado bueno. Había una buena máquina de café. Fumaba sin cesar, todo el tiempo bebía expreso y cola a la vez, sólo para que pasara el tiempo, para tener una medida, para darme cuenta de que pasaba el tiempo. El día a pequeños pasos. En aquel entonces escribía por las noches. Las tardes con Sibylle y Carina. Poco más de tres horas de sueño. A menudo en sueños en la tienda en la cama. En camisón o, ¿qué llevaré? Clientes, espías, autoridades, colegas de la sede principal, gerentes, clientes (¡cada estante es un superior que me inspecciona!). Al parecer aún no han visto la cama y mi camisón y que duermo en la tienda durante las horas de trabajo. El edredón se resbala. ¿Cómo ha venido la cama hasta aquí conmigo? Quizá hasta ahora haya sabido distraerlos con habilidad, pero ahora tengo que ir delante de sus narices hasta el atril que tiene los catálogos, y luego a la caja, ¿y entonces? Tengo ese sueño cada vez con mayor frecuencia. Y siempre se da uno cuenta de que sueña cuando está en mitad del sueño. Precisamente en la tienda, en mi horario de trabajo, me asaltaban sin cesar imágenes lujuriosas. Arrebatadoras, una serie, luego series de series, y así todos los días. Para mi libro siempre me llevaba notas a la tienda, y a menudo también las páginas de la noche anterior. Para leerlas y corregirlas. Escribir en la tienda propiamente dicho me habría parecido demasiado arriesgado. ¡Para volverse loco! Habría podido cortarme las uñas todos los días. Por primera vez en mi vida disponía de horas para hacerlo. Reflexión, tiempo para pensar. Óperas o lenguas extranjeras con los auriculares. Una detrás de otra. Mi amigo Jürgen aparece en la puerta como un cliente. Tenía en la mano Alcools de Apollinaire. «Zona», se llama el poema. ¡Léelo ahora, léelo enseguida!, dije, como si lo hubiera estado esperando en la puerta con el libro abierto. Quizá desde hacía semanas. O como si hubiera sabido hacía mucho que vendría ese día. Aquí hay una silla. ¿Quieres un cenicero? Lástima que no tomes expreso. ¡Lee! Lee y no te asustes si un gran perro entra desde el patio. Sólo es un alma buena que nos conoce. ¡No te dejes perturbar y lee! Pascale viene a buscarlo. Tiene que haber sido en primavera. Un vestido ligero como el viento, rojo oscuro, como hecho de pétalos de rosa, y además supercorto. De Lyon. Ahora en Frankfurt. Se ve desde lejos lo enamorada que está de él.
Anne siempre viene a la tienda entre la una y las dos. Oficialmente su jornada de trabajo y la mía se solapan una hora. Ella tiene sus enemigos entre los clientes, yo no. Me trae una manzana, otra vez es otoño, y todos los días yo le enseño un poema, o un verso de un poema, o cualquier otro pasaje de un libro. El negocio es el negocio. Esas canicas, plumas y piedras son de mi hija. Las necesita para hacer magia. Y Anne se acerca con tanta nostalgia a esas cosas, a esos objetos, como si quisiera hacer magia. ¡Si pudiera hacer magia durante todo el día! Los días fríos viene y lleva un huevo duro en cada bolsillo del abrigo. Muy duros, para que conserven el calor. Y desde su casa a la parada del tranvía, y luego el camino entero hasta aquí (con trasbordo en la plaza de la ópera), se calienta las manos con ellos. Antes de irme, cada uno se queda con un huevo y al pelarlo tiene el presente en las manos. También teníamos sal en la tienda, nuestra propia sal. En una ocasión dije: ¡Si estos huevos fueran de colores! Al día siguiente, un huevo rojo y un huevo verde. En mitad del invierno. Yo siempre llevaba ventaja con las conversaciones y los relatos, porque ella estaba sin aliento del camino y yo, además de hablarle de mí y de la jornada y de los libros de la tienda, siempre tenía que hablarle de mi escritura y de Sibylle y de Carina. De mi falta de sueño, de los libros de casa y de los libros de la biblioteca. Del ayer, de mi infancia. Con frecuencia también de otros países. Antes de irme siempre dejaba en orden los cestos y las cajas, las entradas de productos, para que pudiera desembalar los libros y apuntar los precios. Casi nadie de la sede principal venía a vernos a la tienda de antigüedades. La mayoría de los clientes no llegaban sino hasta por la tarde. La tienda de antigüedades no era más que una filial. Tres años y, antes de que volviera a empezar un verano, la tienda de antigüedades primero fue vendida junto con el negocio principal, más tarde fue cerrada para siempre.
Ahora estoy a la entrada del banco. En el atardecer húmedo y neblinoso. Principios de diciembre. La segunda semana según el nuevo cómputo del tiempo. Yo aún vivía en la Jordanstraβe. Y Anne todavía no sabe nada de ese nuevo cómputo del tiempo y, en consecuencia, en su mente yo sigo con Sibylle y Carina y un libro recién empezado en una casa abuhardillada con grandes ventanas, me adentro en el tiempo en una casa de firmes muros, y es posible que ella quisiera ser Carina. Junto a ella, junto al abrigo de piel. Una gran bolsa de libros que traigo para ella. De pura desesperación, como una piedra. Ni una sola palabra, me dije. ¡Quizá nunca vuelva a decir una palabra! Luego, le explico el nuevo cómputo del tiempo. Sólo en aras del orden, sólo mencionarlo, sólo para que sepa. ¡Sólo para que sepa por qué apenas me han quedado palabras, y pronto no tendré una casa! ¿Adónde ir? A ninguna parte. Sibylle, el libro y mi hija. Apenas quedan palabras, y al mismo tiempo estoy como sordo. Lentamente los coches. Con los faros encendidos. La entrada de los grandes almacenes. Transeúntes y estrellas de Navidad. Mis siete años en Frankfurt desfilando ante mí. Y sigo. La bolsa de libros de Anne, que colgaba pesadamente de mi mano y temblaba como un animal. El café-heladería en la Leipziger Straβe. Dejar la bolsa de libros. Quitarme mi vieja chaqueta y es como si alguien, preso de la fiebre, me hubiera puesto un violín en la mano. ¡Los primeros sonidos! Sólo a modo de prueba, y ya en medio de todo. Un violín de zíngaro. Y lo que tocas siempre es tu propia vida. Ella Campari, yo un expreso, luego cola. Hace años que en este café siempre pido un Chinotto a los meseros italianos, y ellos dicen: ¡Ah, qué pena, signore, por desgracia hoy no tenemos Chinotto! Un pequeño mechero de oro que sale de su bolso. Robado, dijo ella. Porque parece tan grandilocuente y es tan pequeño. Y práctico. ¿No hay Chinotto? Entonces cola. Precisamente ahora, dije yo. En mitad del presente, en mitad de mi vida. ¿Sigo siendo yo? El mesero que trae mi cola, y ella que ya va por el segundo Campari. Me tiembla la mano. Nos oía reír. En todas las mesas, gente que viene de hacer sus compras. Pronto será Navidad. Como sordo aquí, entre las voces. Nunca he hecho música. Y nunca la haré. Y sin embargo, podría sentir cómo es sostener un violín en el brazo. Un violín de zíngaro, y entonces el mundo empieza a vacilar violentamente.
Y, dije yo, precisamente en los últimos meses, es decir, ¡no ahora, sino antes! ¡Antes de la separación! ¡Durante todo el verano, y hasta hace dos semanas! A menudo he pensado que, al final, estoy aquí para aprender cómo se vive, come, duerme, se respira todos los días y se reparte el tiempo y el trabajo y se mantiene pacientemente bajo control, ¡yo! Y cómo se mueve uno. Porque concretamente con un niño, así que todo lo hemos aprendido a través de nuestra hijita. También para poder escribir. Para soportarlo. Y para no olvidar nunca nada. Si se quiere escribir, hay que hacerse viejísimo. Para sentirse en casa, con una vivienda fija y vida cotidiana y paz. En la Jordanstraβe, el portal. Incluso muebles. Incluso una lavadora con instrucciones de uso y certificado de garantía. Diez años de borracheras y calles, diez años y otros diez años. Y sigues vivo. Y entonces piensas que sabes lo que sabes, para siempre. En vez de que uno se devora constantemente a sí mismo, dije. Las cinco de la tarde. El café en la Leipziger Straβe. Mi propia vida. A menudo después de las compras aquí con Carina. En la pared, fotos en color de los Dolomitas. Café Cortina. Los meseros me conocen. Con lo torpe y complicado que soy, dije, probablemente nunca vuelva a conocer a una mujer. No volveré a tener trabajo ni casa. Un libro sobre el pueblo de mi infancia. Mi tercer libro. Quizá no lo termine nunca. El mesero vino a cambiar el cenicero, y yo seguía como con un violín. Estaba allí sentado como un músico zíngaro. Mejor de pie, dando vueltas por entre las mesas en el suelo vacilante. Como en un barco en medio de la tormenta. Y además, dije cuando volví de hacer pis y de ver mi imagen en el espejo, que esta desgracia no me haya servido de experiencia. Porque me va mal bastante a menudo, esto se repite. Eso lo sé hace ya mucho. Quizá todo esto no me habría pasado si no hubiera leído a Villon con entusiasmo a los dieciséis y me hubiera creído cada palabra. Todas las mañanas con Carina atravesando mi memoria, Europa, el presente, mi vida entera, y todos los días y países, hasta la guardería. Una lavadora comprada antes de nacer ella. Compré la lavadora con el anticipo de mi primer libro. Antes, en la asociación de consumidores, todos los informes de prueba de lavadoras. Fue idea de Sibylle. Para comparar. ¿O no se dice asociación de consumidores? Las instrucciones en ocho idiomas. E ilustradas. Y de pronto todo fue ayer. Con una voz como un violín, y luego puedes volver a respirar. Sentarte y respirar. Es Anne. Pregunta si quiero irme a vivir a su casa. No, dije, ¡ya encontraré algo! Ella preguntará. También dinero, si es que necesito dinero. Incluso mucho dinero. Yo sabía que ella siempre tenía deudas. Incluso a los buenos amigos los deja ir a su casa a disgusto. Ni siquiera de visita, o como mucho durante una o dos horas. Como un zíngaro cuando ha dejado de tocar. ¡Tengo calor! ¡Fiebre alta! A nuestro alrededor vuelven las voces. El violín cautelosamente apoyado en el bar, en la barra, mejor dejarlo en el paragüero. Con ese silencio seco. Aquí, en la esquina, donde el suelo reluce. Linóleo. Un silencio encerado. Aunque es pequeño, el violín de zíngaro, y además invisible: a partir de ahora, los meseros y sus sucesores siempre tendrán cuidado en el futuro de no pisar el arco. Al pagar, cada uno paga lo suyo. Hace años que es invierno. Y, con ella, poco antes de cerrar los comercios, por la Leipziger Straβe, hasta la parada de tranvía de la Bockenheimer Warte. Un abrigo de piel en tonos dorados y diminutas gotitas de plata en los hombros y en el cuello, un atardecer húmedo y neblinoso.
3 Al despertar por la noche, un grito abrupto: ¿Vencejos? Tienen que ser cornejas, tiene que ser el crepúsculo como con alas, tienen que ser sombras y golondrinas y urracas, ¿o hay un decreto que dice que los vencejos también se quedan en invierno? Siempre sin aliento, sigo mi camino hacia el día, antes de que aún haya verdadera claridad: ¡No tienes más que añadir los vencejos a tus pensamientos! ¿O son azores, y vuelan a gran altura sobre la ciudad? Águilas y aves legendarias y azores... ¿ahora estoy despierto, o no estoy despierto? ¿Sueño quizá todas las mañanas la mañana y a mí y mi recorrido matinal? ¡Ante mí el día vuelve a vacilar, y multitudes de vencejos! ¡Son tantos, incontables! ¡Vienen en multitudes, de todas partes, y entran conmigo en el sueño! ¡De mañana otra vez!