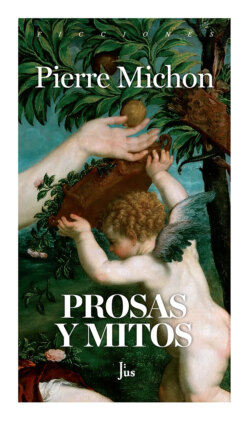Читать книгу Prosas y mitos - Pierre Michon - Страница 8
FERVOR DE BRIGID
ОглавлениеMuirchú, abad, cuenta que Leary, rey de Leinster, tiene tres hijas jóvenes y tiernas. Brigid es la mayor. De las otras dos, el abad solo conoce la juventud y la ternura, no el nombre. Tres muchachas. Amanece en abril, en Dun Laoghaire, ciudad de madera y turba que medita bajo la ley de un montículo fortificado: es una ciudad real. El rey es viudo y poderoso, duerme; se ha descubierto en el sueño agitado del alba. Brigid, desvelada, ve a través de la ventana el río bajo los primeros rayos de luz. Quiere ese río. Es una chica lista que tiene la costumbre de pedir a su padre lo que su padre no sabe negarle; se desliza en el cuarto del rey, no alcanza a ver que está desnudo y posa suavemente su mano sobre su hombro. Al tocarlo, el rey tiene un sueño que lo emociona como una mujer. Brigid ve esta emoción. Se despierta. Se miran como extraños o esposos. Ruborizada, pide que les permita a ella y a sus hermanas bañarse en el río. Él se sonroja y asiente.
Las tres corren en el alba de primavera. Bajan por el talud, tiran sus vestidos bajo los follajes. Los pequeños pies prueban el agua, y sobre los pequeños pies, las carnes lechosas, rojizas, cien veces desnudas, las carnes de Irlanda y paganismo. Brigid, por primera vez, ve que esta carne es excesiva como un rey que sueña. Ríe más fuerte que sus hermanas. Las tres gritan cuando sienten el frío cortante en el vientre, golpean el agua con sus palmas, los pájaros levantan el vuelo, toda esta algazara llega hasta el camino que da sobre el río.
Muirchú dice que por este camino viene alguien.
Es Patricio, arzobispo de Armagh, el galo apátrida, el taumaturgo, el fundador. Es un coloso entrecano. Es viudo por vocación y poderoso: hay detrás de él treinta discípulos y sirvientes con báculos y relicarios, escudos redondos, libros y espadas. No es exactamente un paseo: si camina de este modo de Armagh a Clonmacnoise, de Armagh a Dun Ailinne, de Armagh a Dun Laoghaire, es porque debe convertir a la fe de Cristo a los reyes que en sus montículos fortificados adoran indolentemente a Lug, Ogma, calderos, harpas, simulacros. Y esto, piensa Patricio por este camino de primavera, esto no es difícil: basta con algunos abracadabras druídicos, dos compinches bien advertidos y he ahí la nieve convertida en mantequilla, el agua, en cerveza, he ahí las llamas del purgatorio en la punta del bastón mágico y la Santa Trinidad en la hoja de trébol… basta con estos juegos de manos para embaucar a los reyes, risueños y pensativos, dubitativos. Y, tal vez porque envejece y se embotan en él el ardor y la malicia, Patricio, por este camino, lamenta tanta facilidad: quisiera que un verdadero milagro ocurriera, una vez, que una vez en su vida y ante sus ojos la materia opaca se convirtiera a la Gracia. Mira el polvo a sus pies, no se ha percatado de que el camino bordea un río. Oye los gritos de las muchachas.
Levanta la cabeza, ve la carne rojiza y lechosa a través de las hojas. La tropa se detiene. Él solo baja un tramo del talud, ellas están absortas en sus juegos y no saben que estos hombres las miran. Patricio las ama con el corazón y el cuerpo, por un instante: son flagrantes y excesivas como la Gracia. Las llama. Ellas suspenden sus gestos, ven recortarse sobre el sol de la mañana a este hombre poderoso que tiene la apariencia de un rey, la túnica de lino, el manto, el oro en la grapa; y ven por encima del cortejo real a treinta sirvientes detenidos, báculos y escudos, silencio. Están desnudas allá abajo. Saludan como unas princesas saludan a un rey, sin prisa pisan la orilla, se ponen los vestidos. Él ha bajado cerca de ellas, es muy grande. Pregunta de quién son hijas. Pregunta si conocen al verdadero Dios: ellas ven que el oro en la grapa es una cruz. Dicen que no Lo conocen, pero que una esclava les ha hablado de Él, que Lo quieren conocer. Ríen, esta hermosa mañana les trae al baño un rey, un dios. Hacen una especie de ronda pagana alrededor del viejo coloso. Hacen preguntas como golpeaban el agua, como corrían, con toda el alma y el cuerpo: «¿Es apuesto?», dicen. «¿Es joven o viejo? ¿Tiene hijas? —dice Brigid—. ¿Sus hijas son apuestas y deseadas por los hombres de este mundo?». Patricio responde que Su belleza fulmina y que todas las muchachas de este mundo son Sus hijas. Aunque es joven, tiene un hijo, pero el Hijo no es más joven que el Padre, ni el Padre más viejo que el Hijo. Él es el Prometido de todas las muchachas de este mundo.
Las dos hermanas se han sentado, Brigid no. Se ha alejado algunos pasos por la orilla, mira sus pies descalzos, da la espalda a medias a Patricio. Se estremece. Con una voz áspera dice: «Yo Lo quiero ver».
«Nadie Lo ha visto —dice Patricio— si no está bautizado». Habla del Jordán, de los ángeles en la orilla, del agua que redime, de Juan y el Maestro. Ellas quieren el bautizo. Helas aquí, de nuevo desvestidas en el río, muy serias y con los ojos cerrados. Patricio se remanga las calzas, sobre esas carnes excesivas hace los pequeños gestos necesarios. Brigid abre los ojos, el sol ha girado, es casi mediodía. «No Lo veo», dice.
Llegan los sirvientes del rey Leary, quien se inquieta por sus hijas. Hablan un poco. El cortejo deja el río, pasan los manteletes y los cañizos del montículo, la puerta fortificada se vuelve a cerrar detrás de los báculos, el bienaventurado coloso y las muchachas: Patricio sujeta de los hombros a las dos hermanas contra él, Brigid camina delante. Ya no se ven; Patricio, sin duda, da su repertorio habitual para uso de los reyes holgazanes. Se oyen las carcajadas de Leary, fórmulas druídicas, latín. Se oyen los preparativos de un banquete. Luego, toda la noche, los cantos, la ebriedad. Las muchachas están en su cuarto.
Una vez más, amanece en primavera. Brigid, en su ventana, cierra violentamente los ojos, los abre: solo ve el día, que poco a poco llega; el hilo de plata del río, que crece. El sol asciende como un prometido, pero no es el Prometido. Suavemente empuja la puerta del cuarto del rey: Leary, envuelto en sus pellizas, duerme como un hombre ebrio, sueña con razias, con bueyes. Tiene la boca abierta, es más viejo que ayer, pero brutal y hermoso. Habla dormido. Dice un nombre. En este nombre de sueño, Brigid cree escuchar el suyo, toda su sangre se agolpa en su corazón, huye desaforadamente por los corredores, entra al cuarto de huéspedes. Patricio abre los ojos. Sobre él, está Brigid de pie. Parece muy grande. Está pálida. Es excesiva y determinada como una reina. Dice: «Quiero ver a tu Dios cara a cara».
Patricio suspira. Se sienta sobre su cama.
Ahora podemos imaginar, durante toda la mañana y quizás hasta el atardecer, sin moverse de este cuarto de huéspedes, podemos imaginar que Patricio, sentado, mirándola fijamente, evangeliza a esta muchacha, cuya alma desnuda ve como ha visto los senos rojizos y lechosos. Esto sin argucias druídicas, sino con la verdad árida, griega y judía: la caída que nos vela el Santo Rostro, el espejo oblicuo en que el hombre caído puede entrever, no obstante, el Santo Rostro, y la promesa de que por fin se arrancará el velo, promesa que se nos ha hecho a orillas del Jordán y repetido durante una cena en Jerusalén. Brigid escucha o no escucha; pero escucha bien, con una dolorosa claridad, que puede suceder que uno vea el rostro de Dios cuando ha recibido en su propio cuerpo el cuerpo del Prometido en forma de una pequeña oblea de pan que se funde sobre la lengua. Quiere esto. Y, en consecuencia, el día siguiente, como los días que siguen, el coloso prepara para la comunión a las tres vírgenes con el permiso del rey, quien a veces, risueño o pensativo, se asoma a la puerta de la sala donde Patricio hace su santo oficio de pedagogía. Ocho días pues, ocho días de estudio y maceraciones, el tiempo para que abril derive en mayo… y afuera, todavía el río de plata, adonde las muchachas no van: aprenden palabras latinas en libros, que leen poniendo debajo sus pequeños dedos. El corazón de Patricio se enternece.
Por fin es la víspera. Se han probado los vestidos de lino blanco, la fíbula de oro. Duermen, salvo Brigid. Se ha quedado con el vestido y la fíbula, sobre la punta de los pies, entra en el cuarto del rey. La luna la ilumina. En el calor de mayo, el rey yace desnudo y tranquilo, distendido, no sueña con mujeres. Brigid tiene ganas de llorar. Llorando, corre al cuarto de huéspedes. Se arrodilla junto a Patricio: este duerme sombríamente, se ve sobre sus rasgos un dolor proveniente del sueño. Sueña que Cristo está muerto y, Dios, qué jóvenes parecen las santas mujeres, acarician ese cuerpo desnudo con sus dedos rojizos y lechosos. Brigid le toca el hombro, él se yergue con presteza, se ha asustado y este susto vago lo irrita. Ve la carne excesiva en el lino blanco, la huele. «Júrame —dice Brigid— que Lo veré mañana». Él la mira con sorpresa, es un gran anciano irascible, arrojado del sueño a esta tierra. Dice: «Lo verás cuando estés muerta, como todos nosotros en este mundo».
Ella está en el jardín bajo la luna. Sabe a dónde va. Coge las bayas rojas del tejo, que llegan a principios del invierno y están todavía allí en la primavera, más concentradas y traicioneras, fulminantes. Las desmenuza, es un pequeño polvo que sostiene en la cavidad de la mano… y va a amanecer. Regresa, el puño apretado sobre este polvo oscuro. Las sirvientas ya han traído la leche de las princesas. Brigid abre la mano, el polvo se mezcla con la leche.
Comulgan vestidas de blanco. Leary está allí, dubitativo. Se ha peinado la barba, se ha puesto la gran pelliza. Se arrodillan, Patricio es muy grande sobre ellas, reciben de su mano el cuerpo del Prometido. Ya están en Su presencia, aunque Él permanezca escondido. Han cerrado los ojos; Brigid, al abrirlos, solo ve el rostro impasible del rey. Eso es todo. Salen al sol de mayo y, bajo este sol, una tras otra se desploman: una, sobre los peldaños; la otra, sobre el sendero; Brigid, cerca del rosal. Una tiene la cabeza entre su brazo; la otra, en el polvo del camino; Brigid, hacia el cielo con los ojos completamente abiertos. Están impecablemente muertas. Contemplan la cara de Dios.