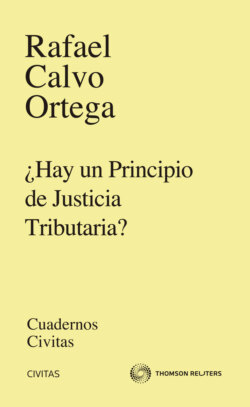Читать книгу ¿Hay un principio de justicia tributaria? - Rafael Calvo Ortega - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II Ética fiscal y justicia tributaria
ОглавлениеRAFAEL CALVO ORTEGA
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario
La respuesta a los anteriores interrogantes es escasa en la doctrina. Normalmente ésta ha discurrido por el señalamiento de los principios de la imposición que, considerados conjuntamente, permitían hablar de una imposición justa. Eran principios de tipo principalmente ético, dando la impresión de que la imposición justa era una cuestión reservada a los campos de la filosofía y la política. Efectivamente, la aproximación más reiterada a la justicia tributaria ha venido dada por los estudios sobre ética fiscal. Entendida ésta como un conjunto de reglas morales vigentes en una comunidad política y en un momento dado, las referencias a lo que es o no ético podrían entenderse como formulaciones de justicia tributaria.
Esta respuesta, no obstante, conduce a una situación de indeterminación muy extendida. Primero, porque no existe una ética tributaria única aplicable a todos los sujetos y sí una ética de los poderes públicos y otra de los contribuyentes1). Segundo, porque las respuestas de los ciudadanos a la tributación no son homogéneas y dependen cada vez más de su propia carga tributaria, de las técnicas de gestión empleadas por las Administraciones Públicas y de las normas sancionadoras establecidas en cada comunidad política que terminan conformando las respuestas de los contribuyentes. Tercero, porque el concepto de justicia formulado con carácter general y, específicamente, la justicia tributaria, resulta incidido por planteamientos políticos que aportan nuevas perspectivas y elementos de juicio y señalan diversos objetivos que terminan influyendo en las reglas morales. Si la justicia es un valor con un componente ideológico importante2) la justicia tributaria lo es aún más. Se parte de la base de que el impuesto es la herramienta más eficaz para reducir las desigualdades sociales y para la puesta en marcha de políticas orientadas a la igualdad. La redistribución de la riqueza es siempre un objetivo polémico y su medida una cuestión discutida.
La incidencia más importante de la ética fiscal sobre la producción de normas y, en general, sobre el sistema tributario se realiza a través del desprestigio del gasto público. Las frecuentes críticas a éste, unas veces por excesivo y otras por parcialmente innecesario en muchos conceptos, contribuyen al deterioro de los ingresos públicos y a la resistencia a los mismos por buena parte de los contribuyentes. En el ordenamiento español, la reacción de inconstitucionalidad ante el llamado despilfarro del gasto público (TIPKE, K.) solo puede hacerse invocando la transgresión de los criterios establecidos en el art. 31.2 de la Constitución: falta de equidad de los recursos públicos (de difícil prueba) e inobservancia de los criterios de eficacia y economía. Como se acaba de indicar la falta de equidad en la asignación de los recursos públicos a que se refiere el precepto constitucional citado es de muy difícil demostración por su componente, en notable medida, político. Los criterios de eficacia y economía tienen una mayor concreción y sí pueden fundamentar un recurso cuyo momento sería la aprobación de la Ley de Presupuestos, aunque en la realidad no suceda así. El juego de esta violación y reacción es a través de la ética y, en consecuencia, de la formación de la conciencia de los contribuyentes.
De cualquier manera, la ética tributaria juega más en las etapas y momentos previos a la producción de normas jurídicas. La creación de una opinión pública tributaria es su función más importante y termina influyendo sobre las decisiones políticas y éstas sobre la producción de normas, como acabamos de indicar.
La limitación más importante de la ética tributaria proviene del positivismo y del carácter en gran medida cerrado de los ordenamientos fiscales de nuestros días. Hay que destacar que gran parte de las Constituciones recogen en su texto principios tributarios específicos e incluso, en algunos casos, reglas materiales concretas relativas a los gastos públicos. La referencia expresa de las Leyes Fundamentales a principios como la generalidad tributaria, capacidad económica, igualdad y progresividad y su incidencia lógica y obligada sobre las leyes y normas reguladoras de cada tributo dejan un campo reducido para el juego de la ética tributaria. Hay que darse cuenta de que estos cuatro principios cierran el arco de producción de normas: quién debe tributar (todos), con arreglo a qué criterio (capacidad económica), se rechazan las discriminaciones en la ley y ante la ley (igualdad) y se permite una diferenciación cuantitativa en razón de la cuantía de la capacidad económica de cada contribuyente o de la importancia social de determinados bienes o productos (progresividad). Además, el carácter cerrado del ordenamiento tributario viene reforzado, lógicamente, por la doctrina del Tribunal Constitucional y la existencia del recurso y la cuestión de inconstitucionalidad3).
Son principios, por lo demás, que se apoyan en una racionalidad muy extendida en el momento actual y que no tienen alternativas suficientes para su cambio por otros ni modelos esencialmente distintos en los países democráticos. ¿Quién ofrece hoy una alternativa a la generalidad, capacidad económica, igualdad y progresividad? Se proponen matices, ajustes y modificaciones pero no principios distintos. A partir de la esencia de la obligación tributaria (pago coactivo de una suma dineraria a un Ente público) estos principios se apoyan en una lógica irrebatible.
Con independencia del régimen constitucional tributario, otros principios contribuyen también indirectamente al encauzamiento de las corrientes de ética tributaria. Así, el principio de reserva de ley garantiza la publicidad en la producción de las normas a través del procedimiento parlamentario y, en consecuencia, su aportación a la formación de opinión pública, que constituye un elemento de racionalidad y, en última instancia, de control. No solo los tributos deben ser creados únicamente por los representantes de los ciudadanos democráticamente elegidos, sino además a través de un procedimiento público. En esta creación debe buscarse la realización del principio de seguridad jurídica, de manera que los obligados tributarios sepan a qué atenerse y conozcan de la manera más clara y sencilla posible los efectos fiscales de sus actos. Igualmente, la utilización obligatoria por los tribunales de estos principios como mecanismo de interpretación4). De todo lo anterior resulta que los principios específicos tributarios que hemos citado juegan en el momento de la producción de normas (con garantía de publicidad) y en el de su aplicación (interpretación). Las normas que puedan parecer, en un primer examen, contrarias a los citados principios específicos no lo son si se procede a un examen detenido de las mismas a la luz de los principios a que nos referimos. Las modificaciones que se producen son, en su mayor parte, ajustes de los mismos principios que contribuyen a su mejor realización. Incluso la calificación por los tribunales o la doctrina de determinadas normas como excepcionales en relación con los citados principios contribuyen al robustecimiento de éstos como referente general y obligado.
Finalmente, el principio democrático garantiza, en el punto de arranque, que no haya oposición entre mayoría y constitucionalidad. Sólo cabe el recurso o la cuestión de inconstitucionalidad.
En este planteamiento bastante cerrado resulta difícil ubicar el juego de la ética fiscal. En mi opinión, su círculo y aportación es la contribución a la formación de opinión pública que incide o puede incidir en el arranque de la producción de normas jurídicas y, más remotamente, en los cambios en los poderes públicos como consecuencia de los procesos electorales. Es una incidencia importante, sobre todo en las sociedades mediáticas en las que el peso de esta opinión pública es cada vez mayor.
1
Me remito a TIPKE, KLAUS, Moral tributaria del Estado y de los contribuyentes, traducción de HERRERA MOLINA, P. M., Marcial Pons, Madrid, 2002, págs. 28 y ss. Recientemente HANS KÜNG, «Derecho y Ética-dos planos diferentes», Discurso con motivo de su nombramiento de Doctor Honoris Causa en la UNED, Madrid, 2011, págs. 30 y ss.
2
OPOCHER, E., «La justicia como conformidad al ordenamiento jurídico», en Giustizia. Filosofia del Diritto, Enciclopedia del Diritto, Vol. XIX, Giuffré, Milano, 1970, pág. 557: «En algún momento he pensado que una mayor amplitud del concepto de justicia reduciría el peso de este componente ideológico. Hoy tengo dudas de que pueda ser así». Sobre un concepto amplio de justicia VALLET DE GOYTISOLO, J. B., Metodología de la determinación del Derecho, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1994, pág. 1157.
3
Destaca ALARCÓN GARCÍA, G., que «la trascendencia de la constitucionalización de estos principios consiste en que, de este modo, han adquirido eficacia aplicativa inmediata», Estudios Homenaje a Calvo Ortega, R., Vol. II, Lex Nova, Valladolid, 2005, pág. 61.
4
La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, dispone, como es sabido, en su artículo 5.1 que «La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos».