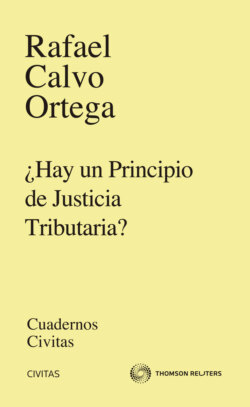Читать книгу ¿Hay un principio de justicia tributaria? - Rafael Calvo Ortega - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III La declaración constitucional sobre la justicia tributaria
ОглавлениеRAFAEL CALVO ORTEGA
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario
La Constitución Española de 1978 no establece el principio de justicia tributaria con la misma separación y especificidad que otros principios (generalidad, capacidad económica, igualdad y progresividad). Dice su art. 31.1 que «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio».
Esta declaración constitucional sugiere algún comentario y plantea ciertas dudas. La primera observación es que se refiere al sistema y no a figuras tributarias concretas. En otras palabras, actúa ante situaciones generales y no particulares. Un tributo injusto, ¿en qué medida convierte el sistema en injusto? La respuesta es fácil si se trata de un Impuesto personal como los que gravan la Renta de las Personas Físicas (IRPF) o de las Sociedades (IS). Incluso el que tiene por objeto el consumo, con carácter general (IVA). Más allá, la duda queda en el aire y siempre podrá decirse que un impuesto menor o un precepto concreto no convierte un sistema en injusto. Se trata de un problema de medida e interpretación no fácil que obliga a considerar el caso concreto de que se trate de forma aislada, sopesando su incidencia sobre el sistema. Analizaremos, en su momento, dos Sentencias del Tribunal Constitucional que afirman la no incidencia en la justicia tributaria de modificaciones del tipo de gravamen en impuestos sectoriales. No obstante, y como veremos posteriormente, puede ser y lo será en la mayor parte de los casos, que la transgresión al sistema (a su justicia) se derive de la infracción de un principio concreto (la violación de la generalidad, por ejemplo, convierte al sistema en injusto). Admitido que la transgresión de un principio concreto supone la del sistema, la legitimación para plantear la cuestión de inconstitucionalidad vendrá determinada por aquél. Y, en general, todo el debate (y los efectos) girarán en torno al principio concreto transgredido y no sobre la justicia del sistema. La mayor plasticidad de aquél y la mejor comprensión de la denuncia relegarán a un segundo plano la justicia a que nos referimos.
La segunda duda es si el sistema tributario justo es el del Estado o se extiende también a los sistemas autonómico y municipal. La respuesta es que por sistema tributario hay que entender todos los que haya en el Estado y también, en consecuencia, los de carácter territorial. La Constitución es una norma jurídica general y todos los poderes públicos están sometidos a ella. También los poderes fiscales autonómico y municipal. No obstante, conviene añadir que si la transgresión se produce en un impuesto territorial, el sistema que se califique de injusto tendrá que ser, lógicamente, el que corresponda al territorio.
Finalmente, el citado precepto constitucional se refiere a «un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio». En mi opinión, esta redacción no puede entenderse en sentido estricto. El sistema tributario justo se inspirará siempre en los principios de generalidad tributaria y capacidad económica y puede hacerlo en los de igualdad y progresividad. La razón es que aquellos (generalidad y capacidad) se exigen y se exigirán siempre en cualquier sistema porque son consustanciales a cualquier tributo. No así la igualdad y la progresividad, que pueden jugar o no en una figura tributaria concreta.
Podría pensarse que la Constitución ha separado dos planos distintos: los presupuestos de aplicación de los tributos (generalidad y capacidad económica) y los principios de igualdad y progresividad. En mi opinión no ha sido así y hay que hablar sólo de una redacción no afortunada del citado precepto constitucional fruto, probablemente, de una técnica de contrapesos a que dio lugar la formulación final del precepto1).
Mayores dudas plantea el alcance de la «inspiración» del sistema, para ser justo, en los principios de igualdad y progresividad. Aquel, la igualdad, es un principio en gran medida cerrado, ya que exige un juicio de equivalencia o similitud entre situaciones. La progresividad sí se presta a una línea directriz y no a exhaustividad, ya que basta que se aplique a los impuestos generales sobre la renta y el consumo para que pueda hablarse de una inspiración suficiente y en el que grava el patrimonio donde este impuesto exista.
El resumen de este artículo 31.1 es que fija la justicia tributaria como una cualidad del sistema, pero no la define y tampoco la considera como un principio. Cualquiera que sea el concepto que se mantenga de los principios jurídicos2) y de su separación de los valores, el citado precepto constitucional parte de la abstracción del sistema justo sin referencia a la figura principal que le califica. Frente a la concreción de los principios que se citan (generalidad, capacidad económica, igualdad y progresividad), que no admiten duda y se apoyan en una base doctrinal sólida, el de justicia no se cita, añadiéndose este silencio a una doctrina menos consolidada. Solo dice que se inspirará (el sistema) en los principios de igualdad y progresividad, que en ningún caso tendrá alcance confiscatorio. Pero hay que entender, lógicamente, que los principios de generalidad y capacidad económica son elementos esenciales del sistema tributario justo que se cita.
El proceso de aprobación de la Constitución no arroja demasiada luz sobre el alcance de la justicia tributaria en la misma. En el Anteproyecto, artículo 26.1, no hay ninguna referencia a ella: «Todos tienen el deber de contribuir a levantar las cargas públicas atendiendo a su patrimonio, rentas y actividad de acuerdo con una legislación fiscal inspirada en los principios de equidad y progresividad y en ningún caso confiscatoria». Posteriormente, dos enmiendas que sí hacían referencia al principio de justicia fueron aceptadas por la ponencia. Sus firmantes fueron los Sres. LAPUERTA Y QUINTERO y GUELL DE SENTMENAT. Se decía en la del Sr. LAPUERTA que la justicia es en primer principio inspirador y debe preceder al de equidad y progresividad.
En el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso se hacía referencia, en su artículo 29.1, al «criterio de justicia» referido al sistema tributario.
La modificación esencial en el iter parlamentario se produce en el Senado. La Enmienda núm. 674 del Grupo Parlamentario Agrupación Independiente da una nueva redacción al artículo 31.1, que queda en los siguientes términos: «1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad». La Enmienda, que recibió un apoyo amplísimo, fue defendida por el Senador FUENTES QUINTANA y apoyada por el Senador MARTÍN-RETORTILLO BAQUER. La doctrina que ha estudiado este concepto de justicia en la Constitución insiste en que aquélla se refiere al sistema y que sus componentes son más amplios que la igualdad y la progresividad ( CAZORLA PRIETO, L.).
A diferencia de lo que sucede con el principio de justicia, la Constitución sí establece ésta como uno de los valores superiores del ordenamiento, juntamente con la libertad, igualdad y el pluralismo político. Ahora bien, sin negar que estos valores son normas jurídicas para el Derecho (en el sentido de que producen efectos jurídicos) hay que reconocer su grado de abstracción más elevado que el de los principios. Además, por lo que se refiere al valor justicia, una determinación más difícil que en los tres valores restantes a los que nos hemos referido. Su juego como criterios de interpretación de normas y como mandato a los poderes públicos es innegable a todos ellos, pero la concreción del valor justicia es más difícil, dada su composición más heterogénea. La justicia es el resultado del cumplimiento de determinadas exigencias, a su vez también diversas: proporción en las prestaciones, capacidad de los sujetos ante la imposición de obligaciones coactivas, no indefensión, garantía de reconocimiento de derechos y obligaciones, contemplación de situaciones singulares, inclusión de un componente social en los objetivos públicos, jerarquización razonable de los programas de actuación de los poderes públicos, etc.3). Ya veremos posteriormente como la justicia es un agregado integrado por diversos componentes que pueden aislarse y, en consecuencia, diferenciarse. Más aún en el campo tributario, en el que, junto a aspectos materiales y de contenido estrictamente económico (como la distribución de la carga tributaria global), existen otros de naturaleza diversa (derechos personales, procedimentales y garantías de los contribuyentes). Podrá decirse que la aplicación del valor justicia o del principio de justicia ofrece mayores dificultades que la de otros valores o principios, pero esto no puede significar su no explicación o su inaplicación.
La consideración de la justicia como fin del Derecho es una tesis que, en principio, podría ser aceptada. Más aún recordando las esencias de ella antes indicadas (proporción, equilibrio, no indefensión, etc.). Esta consideración ha sido mantenida recientemente en nuestra doctrina4).
Hay que recordar, no obstante, que la justicia tributaria tiene también un cierto carácter instrumental y se inscribe, como criterio, al igual que otros principios constitucionales, en una conclusión o término: distribuir la carga tributaria general entre los ciudadanos de una comunidad política. En otras palabras, el fin es la distribución y la justicia es un principio, sin duda importante, para hacerlo junto con otros. Ahora bien, los ordenamientos jurídicos de los Estados que se califican como Estado Social o que, sin hacerlo expresamente, incorporan a sus Constituciones políticas sociales concretas, contienen normas de discriminación positiva o simplemente mandatos a los poderes públicos para la realización de actividades o prestaciones de apoyo a determinadas clases sociales o personas. Todo ello con independencia de que en estos ordenamientos las normas que tienen como finalidad única la creación de condiciones de producción son cada vez más numerosas e importantes.
Todo ello obliga a una distinción lo más precisa posible entre principios y valores que ya ha sido formulada en diversos momentos por la doctrina, como ya hemos apuntado anteriormente. En mi opinión, los principios se caracterizan por incorporar conductas y convicciones de la comunidad política de forma sintética, de duración indefinida y que no se agotan con su aplicación. Al contrario, se refuerzan en la misma opinión pública. Su juego no se limita a ser un instrumento de interpretación de las normas y sí sirve para inspirar la producción de éstas, siendo susceptibles de aplicación directa por los tribunales. Su carácter normativo no admite dudas. Los valores son, en cambio, objetivos de la comunidad política cuando están constitucionalizados, como es el caso de España; son también criterios de interpretación y constituyen una directriz en la producción jurídica.
En definitiva, la aplicación del valor justicia y del principio de justicia lleva a reconocer, en mi opinión, su complejidad y la integración de componentes y aspectos diversos. Probablemente esta delimitación es menos difícil a través de un criterio negativo: determinar lo que es injusto a la luz de la racionalidad, de los precedentes, de la lógica y de las circunstancias que confluyen en una situación jurídica concreta. En otras palabras, el valor justicia y el principio de justicia tienen una amplitud máxima que les permite asumir en última instancia los demás valores y principios específicos (por muy amplios que sean) y permitir su invocación ante un número también muy amplio de situaciones. Sus limitaciones son muy escasas y vienen dadas por una precisión de la justicia principalmente en relación con su objeto. Es lo que sucede, como hemos visto, con la justicia tributaria, que la Ley Fundamental reduce al sistema («sistema tributario justo»).
Así las cosas hay una cierta diferencia, como hemos visto, entre la justicia como valor superior del ordenamiento (amplitud máxima) y el principio de justicia tributaria del artículo 31.1, inspirado, a su vez, en los principios de igualdad y progresividad. Cabe preguntarse si el valor absorbe al principio o si, por el contrario, la especificidad de éste obliga a que deba de ser invocado necesariamente en un recurso o en una cuestión de inconstitucionalidad. La respuesta debe ser ésta. La especificidad obliga a su apelación, máxime cuando ha sido hecha por la Constitución misma.
1
En la doctrina española RODRÍGUEZ BEREIJO, A. afirma, con referencia a la Sentencia del Tribunal Constitucional 27/1981, que «El sistema justo que se proclama no puede separarse, en ningún caso, del principio de progresividad ni del principio de igualdad (...) Una cierta desigualdad cualitativa es indispensable para entender cumplido este principio» («Los límites del poder tributario en la jurisprudencia española del Tribunal Constitucional», Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 36, 1992, pág. 52).
2
En este plano conceptual pueden distinguirse tres líneas distintas. Primera, expuesta por DWORKIN, R., del principio como estándar superior a las normas y, en consecuencia, con un mayor peso o importancia ( Los derechos en serio, traducción de GUSTAVINO, M., Ariel, Barcelona, 1989, págs. 76 y ss.). La segunda, de ARAGÓN REYES, M., destaca que los principios, en contraposición con los valores, pueden alcanzar proyección normativa, tanto por parte del legislador como del juez («Principios constitucionales. Derecho Constitucional», Enciclopedia Jurídica Básica, Vol. III, Civitas, Madrid, 1995, págs. 5.093 y ss.). La tercera, de GARCÍA DE ENTERRÍA, E. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, T. R., señala que los principios generales del Derecho expresan los materiales básicos de un ordenamiento jurídico, aquellos sobre los cuales se construye como tal, las convicciones ético-jurídicas de una comunidad ( Curso de Derecho Administrativo, I, 13ª edición, Civitas, Madrid, 2006, pág. 85).
3
Dice PAREJO ALFONSO, L., en un intento de resumen, que «Las diferenciaciones que se establecen entre reglas, principios y valores pueden reconducirse a la idea noción de grado de concreción de la norma, bajo la idea, en todo caso, de que la distinción principal es la que media entre reglas, de un lado, y valores y principios, de otro (lo que supone que estos dos últimos tipos tienen en común no ser disposiciones de aplicación directa, consistir en normas de normas). La distinción entre valores y principios resulta ser, así, más bien de grado: los primeros son las normas más abstractas y más abiertas, los segundos tienen un contenido ciertamente indeterminado pero más preciso o concreto» («Valores Superiores. Derecho Constitucional», Enciclopedia Jurídica Básica, Vol. IV, Civitas, Madrid, 1995, pág. 6.819).
4
Según MORENO FERNÁNDEZ, J. I., «El principio de justicia tributaria no es un medio (como puede ser la capacidad económica), sino un fin del sistema tributario, que sólo se conseguirá en la medida que se respeten los restantes principios constitucionales» ( El Estado actual de los Derechos y de las Garantías de los contribuyentes en las Haciendas Locales, Civitas, Madrid, 2007, pág. 113). En la justificación de la Enmienda presentada por la Agrupación Independiente en el Senado que resultó aprobada y es hoy el texto del artículo 31 de la Constitución se invocaba este carácter de fin del principio de justicia: «En la nueva redacción se sitúa en distinto plano el fin prioritario de la imposición, la justicia y los postulados de generalidad, igualdad, capacidad económica y progresividad, que ha de satisfacer el sistema tributario para poder ser calificado de justo».