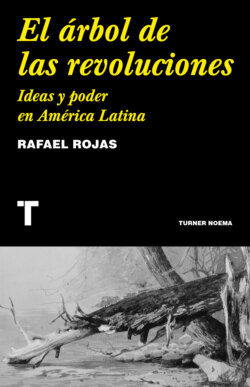Читать книгу El árbol de las revoluciones - Rafael Rojas - Страница 9
Оглавлениеi
Los últimos republicanos
Entre fines del siglo xix y principios del xx se vivió en la política latinoamericana y caribeña una vuelta al lenguaje republicano que merecería mayor atención de los historiadores. Hablamos de décadas marcadas por una serie de fenómenos y episodios que explicarían ese desplazamiento en la cultura política. Desde el punto de vista hemisférico, se trata del momento en que Estados Unidos consolida su hegemonía tras la guerra de 1898, la intervención militar que le siguió en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y la separación de Panamá de Colombia, que representaron la expulsión virtual de intereses europeos en la zona. Desde una perspectiva regional fueron aquellos los años en que se verificó la crisis de las “repúblicas de orden y progreso”, la transición a la república en Brasil y la independencia de Cuba, la articulación de los nuevos nacionalismos contra el predominio norteamericano, el ascenso del movimiento socialista y anarquista y el ciclo revolucionario que arranca en México en 1910.
Desde varios flancos, domésticos e internacionales, aquella coyuntura alentó el regreso al lenguaje republicano. Los nacionalismos y los socialismos, el antimperialismo y la abolición de la esclavitud en Brasil y el Caribe, las críticas al positivismo y el lanzamiento del arielismo, las demandas de extensión del sufragio y el reformismo electoral, entre otros factores, difundieron una atmósfera de refundación republicana en los años del primer centenario de las independencias. En las páginas que siguen, propongo un recorrido por la rearticulación del concepto de república en América Latina y el Caribe, entre fines del siglo xix y principios del xx, deteniéndome en cinco líderes de la región: el cubano José Martí, el brasileño Ruy Barbosa, el colombiano Carlos Eugenio Restrepo, el mexicano Francisco I. Madero y el argentino Hipólito Yrigoyen.
Con el fin del siglo xix se produjo también un “fin de ciclo” en lo que Hilda Sábato ha llamado el “experimento republicano” de América Latina.1 Dentro de aquella transformación de prácticas y discursos políticos ocupó un lugar central el abandono de un revolucionarismo ligado a los pronunciamientos militares y los levantamientos populares y el tránsito a una concepción más orgánica del cambio revolucionario en la región.2 En esa dialéctica o contrapunteo entre lo republicano y lo revolucionario se dirimió la mayor parte de la historia intelectual y política del siglo xx latinoamericano.
de martí a yrigoyen
Martí, como es sabido, organizó la última guerra de independencia de Cuba desde Nueva York y en estrecha colaboración con los gremios de emigrantes tabaqueros en Tampa y Cayo Hueso, entre 1891 y 1895. En otra parte hemos propuesto la idea de que el pensamiento político del cubano capta y rechaza la transformación del liberalismo romántico latinoamericano por obra de las ideas positivistas y evolucionistas e intenta reconducir ese liberalismo por la vía republicana. Podría decirse que Martí intenta resolver la contradicción entre liberalismo y positivismo a través de una síntesis entre la doctrina liberal y la republicana o, para decirlo rápido, poniendo a dialogar a Simón Bolívar con Benito Juárez y a José María Heredia o a fray Servando Teresa de Mier con Domingo Faustino Sarmiento o Juan Montalvo. Preservaba el ideario de los derechos naturales del hombre, pero lo compensaba con un énfasis en la soberanía nacional, la justicia social o lo que llamaba la “dignidad plena del hombre” o “el ejercicio franco y cordial de las capacidades legítimas del hombre”.3
Martí es, tal vez, uno de los primeros intelectuales y políticos latinoamericanos de aquella generación que personifica la tensión entre los conceptos de “república” y “revolución”. En el cubano hay un esfuerzo continuo por entrelazar los significados de uno y otro término. En las “Bases del Partido Revolucionario Cubano” (1892) dice que la lucha por la independencia cubana y puertorriqueña será una “guerra de espíritu y métodos republicanos” y aclara que “no se propone perpetuar en la República cubana, con formas nuevas o con alteraciones más aparentes que esenciales, el espíritu autoritario y la composición burocrática”, sino estimular el “ejercicio franco y cordial de las capacidades legítimas del hombre”.4 La mayoría de las veces, en Martí la revolución es el método y la república el fin, pero alguna vez pudo haber invertido la fórmula. En una supuesta carta al socialista Carlos Baliño –digo “supuesta” porque solo contamos con el testimonio del propio Baliño– Martí habría dicho que “todo hay que hacerlo después de la independencia” y llamó al dirigente obrero a “defender las conquistas de la revolución”.5 Ese testimonio fue usado por los intérpretes marxistas de Martí, desde Julio Antonio Mella hasta Fidel Castro, para insinuar una idea de revolución socialista en el poeta y político cubano.
El republicanismo de Martí se abastecía de referentes positivos en la historia política de la segunda mitad del siglo xix, como la República Restaurada mexicana de 1867, la Tercera República francesa de 1870 o la Primera República española de 1873, pero también de los proyectos republicanos de las revoluciones atlánticas de fines del xviii y principios del xix. Otro síntoma de ese republicanismo, que veremos repetirse en Barbosa, Restrepo y Madero, es que sus fuentes intelectuales no eran tanto las del liberalismo decimonónico (Constant, Tocqueville y Stuart Mill) como las de ilustrados del siglo xviii como Montesquieu y Rousseau. En Martí había un arcaísmo ilustrado, muy probablemente originado en su familiaridad con los filósofos trascendentalistas de Concord, como Emerson, Thoreau y Alcott, y con las ideas del evolucionismo social tipo Herbert Spencer y el populismo progresista tipo Henry George y Clarence Seward Darrow.
Una de las cuestiones que inclinaban a Martí a un republicanismo con reservas paralelas hacia el liberalismo y hacia la democracia era el dilema de construir una república en una sociedad que salía del colonialismo y la esclavitud en el Caribe. La complejidad de ese tránsito se refleja en el cuarto punto de las citadas “Bases del Partido Revolucionario Cubano”, cuando afirmaba que el objetivo era fundar “un pueblo nuevo de sincera democracia, capaz de vencer, por el orden del trabajo real y equilibrio de las fuerzas sociales, los peligros de la libertad repentina en una sociedad compuesta para la esclavitud”.6 ¿A qué se refería Martí? Evidentemente al tema, también tratado por republicanismo de la primera generación hispanoamericana, como Bolívar, Mier y Varela, y estudiado por Diego von Vacano, de la dificultad de construir repúblicas con ciudadanías moldeadas por siglos de autoritarismo y racismo.7 Martí también elige la república como una vía de homogeneización cívica de una comunidad racial y socialmente diversa.
Mientras Martí organizaba la guerra de independencia cubana, en el mayor país latinoamericano, Brasil, se producía la transición del imperio a la república. Una de las figuras centrales de aquella gesta, junto a Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Quintino Bocaiúva, Campos Sales y Benjamin Constant, fue el jurista y político Ruy Barbosa.8 En su clásico, Ordem e progresso [Orden y progreso] (1986), Gilberto Freyre sostenía que aquellos fundadores de la república brasileña eran “revolucionarios y conservadores a la vez”, tratando de captar sus resistencias liberalismo, en medio de un proceso de cambio de régimen y tránsito al trabajo libre.9 Desde entonces comienza la articulación de un discurso del mestizaje, no tan perceptible en Martí, que se empalma con la idea de la construcción de una comunidad cívica homogénea o posétnica.10
En sus Cartas políticas e literarias (1919), Barbosa veía la república como una oportunidad para producir una nueva unidad nacional, que junto con la monarquía y la esclavitud, pusiera fin al militarismo.11 Este ángulo civilista era afín a todo el republicanismo de la generación de 1910, a pesar de que algunos de sus portavoces como Martí, Madero o el propio Barbosa fueron líderes de revoluciones armadas. A ese civilismo, Barbosa sumaba una estrategia de reconciliación nacional, de amplio pluralismo político, en la que llegaba a abogar, en los primeros años del siglo, por la tolerancia de voces monarquistas en la opinión pública, la supresión del castigo del destierro y el derecho a la repatriación de la familia imperial de los Braganza.12
Salvo cuando entraba en temas jurídicos, como los documentos relacionados con sus aportes al debate sobre el Código Civil y su crítica a la versión final de 1916, redactada por Clóvis Beviláqua, ministro de Justicia del Gobierno de Campos Sales, el lenguaje de Barbosa no era liberal ni romántico a la manera de José María Luis Mora o José Victorino Lastarria, ni positivista al modo de Justo Sierra o Enrique José Varona. Como en Martí, el republicanismo producía en los textos de Barbosa una dislocación dentro del saber hegemónico de la región. Al igual que Madero o Restrepo, Barbosa citaba a Voltaire antes que a Stuart Mill –Martí, por ejemplo, solo cita una vez al gran liberal escocés y para decir que el naturalista John William Draper escribía “como él”–, pero tenía una formación jurídica fundamentalmente británica y norteamericana –Blackstone, William Forsyth, Howell, Henry Erskine, Sharswood, Henry Hardwicke, Snyder, Sergeant…– que lo acercaba a la modernidad de un Emilio Rabasa a principios del siglo xx.13
Otra afinidad de la política de Barbosa con otros republicanos de su generación como Martí e Yrigoyen –no tanto con Restrepo, que tuvo que aceptar la separación de Panamá, o Madero, que no llegó a desarrollar un nuevo proyecto de política exterior– es la racionalidad geopolítica que asignó a la república brasileña. Barbosa estaba convencido de que Brasil conformaba, junto con Argentina y Uruguay, una subregión o microcosmos ligada a las cuencas del Atlántico Sur y el Río de la Plata. Esa “arteria de circulación”, muy diferente a las repúblicas americanas del “hemisferio norte”, conformaba, a su juicio, una “vanguardia regional” que debía velar por los intereses de “Estados tributarios” continentales como Paraguay y Bolivia o del Pacífico como Chile, Perú y Ecuador.14 El antimperialismo, en Barbosa, adquiría tonos de potencia, provenientes del legado imperial brasileño del siglo xix.
De vuelta a ese hemisferio norte, sometido más directamente a la hegemonía Estados Unidos, en la Colombia de Carlos E. Restrepo, la refundación del Estado nacional es llamada “reorientación republicana” y el partido que la conduce es la Unión Republicana (UR). Restrepo no llegó a la presidencia en 1910 tras una revuelta o una revolución, pero intentó llevar al país a un nuevo comienzo, en buena medida impulsado por el reajuste territorial que supuso la pérdida de Panamá. El discurso de Restrepo estaba cargado de énfasis en torno a nociones comunitarias como “paz, entendimiento, concordia, reconciliación, unidad y alma nacional”. El “alma nacional”, según Restrepo, no era una categoría propiamente nacionalista, sino republicana, ya que se manifestaba por medio de la expresión de una voluntad sintética que “rehacía los elementos colectivos” que históricamente formaron a Colombia, “de cualquier color que sean”.15
Restrepo combinaba el civismo con el laicismo al incluir a la Iglesia dentro de los actores causantes de las rivalidades y fracturas de la sociedad colombiana. La tolerancia religiosa, especialmente ante el crecimiento de las religiones protestantes, era un componente de aquel republicanismo, que también se constata en Martí y Madero.16 Por momentos, Restrepo parecía inclinarse por el desplazamiento de los credos desde una religión civil, en un proceso paralelo al de la superación de las diferencias raciales y sociales en una comunidad igualitaria de derechos.17 La UR de Restrepo se proponía sacar a Colombia de su largo ciclo de guerra civiles y militarismo por medio de un nuevo pacto social basado en la extensión del sufragio.
El sistema electoral establecido en la Constitución colombiana de 1886 consistía en un complejo mecanismo indirecto en dos grados. Según el artículo 172, los ciudadanos elegían directamente a los consejeros municipales y a los diputados a las asambleas departamentales. Y los artículos 174 y 175 señalaban que un comité de electores votaba por el presidente y el vicepresidente de la República, mientras que las asambleas departamentales elegían al Senado. Pero antes, el artículo 173 establecía que solo los ciudadanos que supieran leer y escribir o tuvieran una renta anual de quinientos pesos o una propiedad inmueble de mil quinientos pesos podían votar por los electores y elegir directamente a los representantes de la cámara baja del Congreso.18
Restrepo y el partido UR promovieron una reforma constitucional en 1910, que eliminó la reelección presidencial, a la que atribuían junto con el militarismo y otros vicios, la dictadura de Rafael Núñez a fines del siglo xix. Pero también suprimieron la Vicepresidencia, recortaron el periodo presidencial a cuatro años, limitaron los poderes emergentes en caso de “estado de sitio” y reforzaron la autonomía del poder judicial. Los republicanos justificaban las reformas con el argumento de que aquellos dispositivos constitucionales garantizaban no solo el despotismo, sino una polaridad liberal-conservadora que siempre tendía a la guerra civil. Lo que no lograron reformar del todo fue, precisamente, la ley electoral. La Constitución de 1910 eliminó los grados de la elección indirecta, pero limitó el voto directo a los ciudadanos alfabetizados y con rentas de trescientos pesos o propiedades de mil pesos al año.
En el mismo año de 1910, el movimiento antirreeleccionista encabezado por Francisco I. Madero protagonizaba el colapso de la dictadura de Porfirio Díaz, bajo el lema de “Sufragio efectivo, no reelección”. Derrocado Díaz y electo Madero como presidente en octubre de 1911, el Bloque Renovador maderista en el Congreso federal promovió, en diciembre de ese año, una reforma electoral que introdujo el voto directo en las elecciones legislativas e impulsó la articulación del sistema de partidos. En un estudio de aquel proceso electoral, Francois-Xavier Guerra observaba que la defensa del sufragio, que Madero había emprendido desde su ensayo La sucesión presidencial en 1910, se enfrentaba a un movimiento reformista que desde los últimos años del Porfiriato proponía la exclusión del voto de los analfabetos.19
Desde 1908, autores como Ricardo García Granados, Manuel Calero, Francisco de Paula Sentíes y Querido Moheno habían formulado diversas objeciones al sufragio universal, especialmente al derecho al voto de los analfabetos. Una buena síntesis de aquellos argumentos apareció en el ensayo El problema de la organización política de México (1909), de García Granados, por entonces diputado al Congreso de la Unión, aunque, tal vez, la propuesta de reforma electoral mejor elaborada fue la de Calero en Cuestiones electorales: Ensayo político (1908).20 Madero, en La sucesión presidencial en 1910 (1908), refutó esas tesis reformistas, que se inspiraban en fuentes del liberalismo positivista, con el argumento de que en México el “pueblo estaba apto para la democracia” y que la “masa ignorante y analfabeta”, que constituía el ochenta y cuatro por ciento de la población, no debía ser privada del voto.
La argumentación de Madero se inclinaba al republicanismo e, incluso, al populismo, sin abandonar un trasfondo liberal relacionado con la importancia de los partidos políticos y las élites intelectuales como cantera de los candidatos electorales. “El pueblo ignorante –decía Madero– no tomará una parte directa en determinar quiénes han de ser los candidatos para los puestos públicos; pero indirectamente favorecerá a las personas de quienes reciba mayores beneficios, y cada partido atraerá a sus filas una parte proporcional del pueblo, según los elementos intelectuales con que cuente”.21 En el clásico La constitución y la dictadura (1912), dos años después, Emilio Rabasa refutará a Madero: “El requisito de saber leer y escribir –decía Rabasa– no garantiza el conocimiento del acto electoral, pero da probabilidades de él y facilidades de adquirirlo”.22 Y concluía que al extender el voto a los analfabetos, la Constitución de 1857 “había cerrado las puertas a la democracia posible en nombre de la democracia teórica”.23
Observaba Pierre Rosanvallon, en La consagración del ciudadano (1999), a propósito de Louis Blanc, Jules Ferry, Léon Gambetta y otros republicanos franceses de fines del siglo xix, la paradoja de que unas veces identificaban el republicanismo con el sufragio universal y otras colocaban a la república por encima del sufragio, advirtiendo, como los liberales, sobre los elementos sociales perturbadores que entraban en la arena política. El sufragio, decía Gambetta, hace del “pueblo una asamblea de reyes”.24 En América Latina sucede lo mismo a la altura de 1910, especialmente en liberales de formación positivista como Rabasa, pero también es perceptible una reacción republicana, que entiende el sufragio universal como garantía de la república, cuyo mejor ejemplo tal vez sea la ley Sáenz Peña en Argentina, en 1912, y la defensa de la misma en el discurso de Hipólito Yrigoyen y la Unión Cívica Radical (UCR).
Como su tío Leandro Alem, Yrigoyen había participado en la llamada Revolución del Parque de 1890, que derrocó el Gobierno de Miguel Ángel Juárez Celman y dio lugar a la UCR. Había en los principales líderes del radicalismo originario una mística republicana, contrapuesta al liberalismo oligárquico del Partido Autonomista Nacional, que recuerda en muchos aspectos el lenguaje político de Martí, Madero y Restrepo. Tanto el énfasis en una austeridad cívica, antídoto de la corrupción, como un acento supraclasista, de inclusión social, dirigido atraer a socialistas y anarquistas y, también, a sectores de la burguesía comercial e industrial, marcaron las campañas del republicanismo radical en las elecciones regionales y presidenciales después de la ley Sáenz Peña, impulsada el ministro del Interior Indalecio Gómez.25 Como recuerda Marcelo Cavarozzi, aquella transición del “voto cantado al voto contado”, que facilitó la elección presidencial de Yrigoyen en 1916, por sufragio secreto, obligatorio y universal, se impuso a propuestas de restringir el sufragio a los analfabetos, como la del jurista Juan Álvarez, y dio forma a una ruptura con el liberalismo de la Constitución de 1853, muy parecida al de la Revolución mexicana con respecto a la Constitución de 1857.26
De hecho, a pesar de que el Gobierno de Yrigoyen intentó avanzar por medio constantes enmiendas constitucionales, que en su mayoría desechaba el Congreso opositor, en su lenguaje se mezclaban los conceptos de reforma y revolución, tal y como sucedía en Martí y Madero. En su célebre discurso inaugural, Yrigoyen presentaba su proyecto de reforma social como una “insurrección” o una “contienda reparadora”, animada por el “genio de la revolución”.27 El caso de la “república verdadera” de Yrigoyen y Marcelo Torcuato de Alvear, como le llamara Tulio Halperín Donghi, ilustra los aciertos pero también los límites de aquel republicanismo, que tras un proyecto de integración de clases no vaciló en recurrir a la represión del movimiento obrero y no pudo impedir la recomposición de nuevas oligarquías que propiciaron la caída del régimen en 1930.
el quiebre del republicanismo decimonónico
La Revolución mexicana, entendida como un proceso de cambio social que va del maderismo al cardenismo o, en un sentido cronológico más preciso, entre 1910 y 1940, coincidió con un periodo de estancamiento, crisis y renovación del pacto republicano en América Latina. Mientras en México tenían lugar los grandes hitos de la revolución –los Planes de San Luis Potosí y Ayala, la campaña antirreelecionista y los movimientos zapatistas y villistas, la Constitución de Querétaro y la cruzada cultural vasconcelista, la guerra cristera y el anticlericalismo callista, la restitución y dotación de ejidos y la nacionalización petrolera cardenista–, América Latina ofrecía un panorama confuso de viejas repúblicas oligárquicas colapsadas, como las de Brasil y Argentina, anacrónicas dictaduras de orden y progreso como las de Manuel Estrada Cabrera en Guatemala, Juan Vicente Gómez en Venezuela, Augusto Leguía en Perú o Gerardo Machado en Cuba.28
En su clásica Historia contemporánea de América Latina (1969), Tulio Halperín Donghi definía el periodo de 1880 a 1930 como la “madurez del orden neocolonial”.29 Su elección de 1930 como punto de partida de la búsqueda de un “nuevo equilibrio” tenía que ver tanto con el colapso de las viejas repúblicas en Brasil, Argentina o Cuba, como con el crac financiero de 1929.30 La crisis capitalista produjo, como reacción, un rediseño del papel del Estado en la economía que apoyó las tendencias favorables a la expansión de los derechos sociales, generadas por la Revolución mexicana. En otro ensayo, menos conocido, el historiador argentino sugería la necesidad de incorporar el cardenismo dentro de la periodización básica de la Revolución mexicana, no solo porque a mediados de los treinta se lograron consolidar las políticas sociales básicas del nacionalismo revolucionario –restitución y dotación de ejidos, educación socialista, nacionalización del petróleo, defensa de la soberanía nacional…–, sino porque Cárdenas fue, entre todos los líderes latinoamericanos de entonces, quien alcanzó a dar respuestas concretas a los principales dilemas de la América Latina de entreguerras.31 Decía Halperín Donghi que si Haya de la Torre era el que había formulado aquellos dilemas con la mayor imaginación teórica, Cárdenas fue el que los enfrentó con la mayor audacia práctica.
En todo caso es partir de los años treinta cuando la gran impugnación del republicanismo y el liberalismo decimonónicos, adelantada por la Constitución de Querétaro en 1917, comienza a tomar cuerpo en la política latinoamericana. La lógica de la revolución, que Eric Hobsbawm y Josep Fontana vieron como marca de la historia europea y mundial, impacta toda la vida pública latinoamericana, desde el diseño de estrategias de desarrollo económico e inclusión social hasta el Gobierno representativo y el sistema de partidos, pasando por el lenguaje político mismo; con el discurso revolucionario se introducen nuevas formas de practicar y de hablar de política en América Latina.32
A grandes rasgos, la impugnación queretana del liberalismo y el republicanismo decimonónicos residía en un desplazamiento no total, aunque sí claramente pronunciado, del sujeto de derecho en una república moderna. Mientras que en las constituciones liberales del siglo xix –la argentina de 1853, la peruana de 1856, la mexicana de 1857, la venezolana de 1864…– se postulaba al individuo como sujeto primordial de los derechos naturales del hombre, en la México de 1917 se incorporarán al repertorio de garantías jurídicas actores colectivos como la nación, los pueblos, los campesinos y los obreros.33 Ese desplazamiento, que diversos autores relacionaron con teorías “funcionales” u “orgánicas” de la democracia, tenía como sustento de legitimación la idea del acontecimiento revolucionario como fuente de derecho, desarrollada por constitucionalistas mexicanos como Miguel Lanz Duret y Manuel Herrera y Lasso.34
El “constitucionalismo social como último eslabón de la historia constitucional mexicana”, personificado en los artículos 27 y 123 sobre la propiedad territorial y los derechos laborales, al decir de Catherine Andrews, informó toda una teleología historiográfica que se incorporó al aparato de legitimación simbólica del régimen posrevolucionario.35 Pero lo cierto es que no solo historiadores o constitucionalistas ideológicamente identificados con ese régimen, como Jesús Reyes Heroles o Alfonso Noriega Cantú, vieron en Querétaro una superación de la tradición liberal decimonónica. También críticos de la Constitución de 1917 y, específicamente, del artículo 27, que afirmaba la propiedad territorial originaria de la nación, como Emilio Rabasa Estebanell, como recuerda José Antonio Aguilar, vieron en Querétaro un ataque profundo a las bases doctrinales del liberalismo decimonónico, equiparable a una “imposición legal de la tiranía”.36
En América Latina el giro hacia el constitucionalismo social y hacia concepciones “orgánicas” o “funcionales” de la democracia fue perceptible entre los años veinte y treinta. No siempre, como advirtiera el historiador argentino Oscar Terán, ese giro estuvo ligado a una influencia directa de la Revolución mexicana, pero es evidente que el ejemplo mexicano alentaba a las nuevas izquierdas nacionalistas y socialistas de la región. José Ingenieros, recuerda Terán, formuló sus críticas al liberalismo y sus tesis sobre la “democracia funcional” más en contacto con fenómenos como la Revolución bolchevique, el fascismo mussoliniano y la lectura que de ambos hacían Henri Barbusse, Anatole France, Romain Rolland y otros intelectuales franceses vinculados a la revista Clarté.37
Sin embargo, como ha visto Javier Balsa, difícilmente podría hablarse de todos los proyectos de reforma agraria en Argentina, entre 1920 y 1955, incluyendo las diversas iniciativas que se impulsaron bajo los Gobiernos de Yrigoyen, Alvear y Perón, sin reparar en la impronta de la experiencia mexicana en ese país del Cono Sur.38 Lo mismo podría decirse del agrarismo peruano de los años veinte en adelante, como se observa la obra, ya no de Mariátegui, sino del reformista agrario Abelardo Solís, quien tomaba muy en cuenta los aciertos y límites de la estrategia antilatifundista del México posrevolucionario.39 Por no hablar de otros proyectos caribeños y centroamericanos como la Ley 200 de 1936 o ley de tierras del Gobierno liberal de Alfonso López Pumarejo en Colombia, dentro de su programa de “Revolución en marcha” que, a pesar de sus claras deficiencias, no pudo no tener presente el agrarismo mexicano, especialmente en el periodo cardenista.40
Algunos teóricos del problema agrario en la región, como el chileno Pedro Aguirre Cerda, quien en los años treinta encabezaría el primer Gobierno del Frente Popular, no tomaba en cuenta, directamente, el agrarismo mexicano, pero remitía a normas constitucionales y jurídicas como las de la Alemania durante la República Weimar, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía y la España republicana, donde sí se reconoció el antecedente de la Constitución de Querétaro.41 Otros agraristas como el cubano Ramiro Guerra en un ensayo clásico, Azúcar y población en las Antillas (1927), contemporáneo del de Aguirre Cerda, no se basaba en el derecho constitucional de Europa central y del este, sino en la producción jurídica anglosajona sobre las sugar islands del Caribe. Tampoco mencionaba Guerra la Revolución mexicana, pero en las reediciones sucesivas del libro, entre los años treinta y cuarenta, sus argumentos se entrelazaron con los de otros pensadores de la reforma agraria como el español Luis Araquistáin en su ensayo La agonía antillana (1928), quien sí conoció de primera mano el fenómeno revolucionario mexicano.42
La irradiación continental de ideas vinculadas al cambio revolucionario en México tuvo a su favor otros elementos como el entusiasmo de la izquierda socialista y agrarista norteamericana, en la que destacaban figuras como Waldo Frank, Carleton Beals o Frank Tannenbaum, muy escuchados en toda la región; las giras suramericanas de José Vasconcelos, especialmente por Brasil, Perú, Uruguay y Argentina; las gestiones diplomáticas de Alfonso Reyes y Genaro Estrada; la presencia de la literatura mexicana en publicaciones como la argentina Sur o la cubana Revista de avance, o el enorme atractivo que ejercían las artes plásticas mexicanas, sobre todo el muralismo de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco.
Diversas coyunturas políticas en algunos países de la región, como las oposiciones contra las dictaduras de Juan Vicente Gómez en Venezuela, Manuel Estrada Cabrera en Guatemala, Augusto Leguía en Perú o Gerardo Machado en Cuba, o las revoluciones centroamericanas de Nicaragua y El Salvador y Cuba entre fines de los veinte y principios de los treinta, amplificaron la resonancia de la nueva cultura política nacionalista. Pero también fenómenos como el golpe militar de 1930 de José Félix Uriburu contra el Gobierno de Hipólito Yrigoyen o la llamada “Revolución de 1930” en Brasil, de las élites de los estados de Minas Gerais y Río Grande del Sur contra el presidente Washington Luís, contribuyeron a un giro político continental que hacía más visible la crisis del modelo republicano oligárquico.
La década de los treinta fue inestable, incluso en países fuertemente marcados por el orden como Chile. Un estudio reciente del historiador chileno Sebastián Roberto Hernández Toledo prueba que la serie de conflictos que se desatan entre la disputa fronteriza de Tacna y Arica, en 1926, y la formación del Frente Popular, bajo el Gobierno radical de Pedro Aguirre Cerda, pasando, desde luego, por la breve experiencia de la República Socialista de 1932, encabezada por los generales Puga, Dávila, Matte y el comodoro Marmaduke Grove, creó un clima propicio para la expansión de las redes apristas. Los apristas peruanos, exiliados en Chile, Luis Alberto Sánchez, Magda Portal, Serafín Delmar y Manuel Seoane, crearon revistas como Índice, Crítica y Hoy, editoriales como la muy influyente Ercilla, y fundaron organizaciones políticas como el Comité Aprista Peruano de Santiago, que establecieron una interlocución permanente con la izquierda chilena en la oposición o el poder.43 La Revolución mexicana, que había creado condiciones para un nutrido exilio de la izquierda latinoamericana en los años veinte, aparecía ahora en aquellas publicaciones y asociaciones apristas como un referente insoslayable de la reforma agraria y el control estatal de recursos naturales.44
Aquella reorientación de los discursos y las prácticas de la política latinoamericana durante los años treinta, directamente relacionada con alteraciones mundiales como el ajuste económico tras el crac del 29, la emergencia de las derechas fascistas y la adopción por la Unión Soviética y el Comintern de una estrategia frentista y gradualista agudizaron la crisis del paradigma liberal del siglo xix y abrieron el campo de acción de las izquierdas revolucionarias no comunistas. Particularmente, la izquierda cardenista, aprista y, más tarde, peronista alcanzarían un protagonismo a partir de entonces que no sería comprensible sin el ascenso de los fascismos, por un lado, y el repliegue de los comunistas a posiciones reformistas, por el otro.
Pero cabría preguntarse si el impacto de la crisis afectó por igual las tradiciones liberales y republicanas heredadas del siglo xix. En el caso del liberalismo, basta con revisar las constituciones, leyes y decretos generados entre los años treinta y cuarenta por los gobiernos populistas o nacionalistas revolucionarios, para constatar que la vieja doctrina de los derechos naturales del hombre ha sido rebasada por otra que reconoce los derechos de nuevos sujetos que van desde la mujer hasta los campesinos. Dado que buena parte de la historiografía latinoamericana contemporánea da por válida, a partir de autores como J. G. A. Pocock, Quentin Skinner, Philip Pettit, Maurizio Viroli, Helena Béjar o Roberto Gargarella, la distinción entre liberalismo y republicanismo, vale la pena preguntarse entonces si toda la tradición republicana se vio agotada en aquella crisis del paradigma liberal.45
Vale la pena, en este sentido, observar las resistencias que se movilizan desde relecturas tradición republicana del siglo xix (Bolívar, Mier, Bello, Rocafuerte, Montalvo, Martí…), brillantemente sintetizada por Halperín Donghi, a la expansión del nuevo horizonte doctrinal del constitucionalismo social.46 Aquella tradición, que enfatizaba el involucramiento de la ciudadanía en los asuntos públicos por medio de la pedagogía y la moral cívica y que encauzaba el patriotismo no solo por medio de la militarización o la defensa, sino del respeto al orden legal y constitucional, había sobrevivido precariamente a la hegemonía liberal de fines del siglo xix.47 Ahora debía adaptarse a la expansión de las ideas sociales de la izquierda revolucionaria y populista y para ello tendría que abandonar los acentos individualistas de la vieja perspectiva liberal.
Es posible identificar algunos momentos de aquella resistencia republicana, entre los años treinta y cuarenta, antes del sordo estallido de la Guerra Fría en América Latina. En Chile, por ejemplo, es perceptible un ascendente republicanismo de izquierda durante los Gobiernos del Frente Popular, bajo las presidencias radicales de Carlos Aguirre Cerda y Juan Antonio Ríos.48 Ivette Lozoya López ha caracterizado este periodo como el de una convergencia republicana entre izquierdas socialistas y comunistas, bajo las premisas de la Constitución democrática de 1925, que “sintetizó el antifascismo, el latinoamericanismo, la sensibilidad obrerista y el compromiso político concreto”.49 La democracia fue para aquella generación chilena, que unas veces se llama “de 1938” y otras “de 1942”, una fórmula de convivencia respetuosa entre diversos proyectos de nación. El republicanismo, que en el siglo xix había contrarrestado la democracia liberal, incorporaba ahora las premisas de una social.
Otro país donde aquel republicanismo de izquierdas dio muestras de su poder de convocatoria fue Colombia. En los años de los Gobiernos de Alfonso López Pumarejo, Eduardo Santos Montejo y la llamada “Revolución en marcha”, entre 1934 y 1945, se produjo una importante reforma constitucional y educativa en Colombia y avanzó la legislación social y laboral en ese país suramericano. La expectativa de una reforma agraria que acotara la expansión del latifundio también se ensanchó en aquellos años, dando lugar a lo que el historiador Fernando Guillén Martínez definió como “grieta crítica del modelo” del liberalismo oligárquico heredado del siglo xix.50 El resultado más tangible de aquella grieta fue la campaña cívica de Jorge Eliécer Gaitán entre 1947 y 1948, contra el Gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez. El gaitanismo colombiano, como el chibasismo cubano, fue una vertiente cívica de la izquierda populista que rescató la tradición republicana de América Latina antes de la Guerra Fría.
El otro ejemplo de un republicanismo de izquierda, que toma distancia del liberalismo individualista del siglo xix a la vez que incorpora a la matriz democrática aspectos de la dilatación de los derechos sociales operada por los procesos revolucionarios y populistas, fue, justamente, el de la Constitución cubana de 1940 y, sobre todo, los Gobiernos del PRC y la política opositora del PPCO de Eduardo Chibás, entre 1944 y 1952. En los doce años que van de la Constitución de 1940 al golpe de Estado de Fulgencio Batista contra el saliente Gobierno de Carlos Prío Socarrás en Cuba avanzó considerablemente la legislación social contemplada en aquella carta magna, a la vez que se producía una importante incorporación de las masas a la lucha sindical, a los movimientos populares, a la acción de la sociedad civil y a los procesos electorales del sistema partidista.51 También en Cuba, en aquellos años, se percibe un ascenso de la lógica republicana en la cultura política que parte de una incorporación del concepto de revolución al orden democrático. Jorge Mañach, un intelectual protagónico de aquel cambio, que se incorporaría a las filas de la ortodoxia chibasista, lo dejó escrito con claridad en su libro Historia y estilo (1944):
Y cuando la mutación política vino, emergieron en los periódicos, en los micrófonos y hasta en los muros de la ciudad gentes que manejaban, en crudo, un nuevo estilo, una nueva sintaxis y a veces un gusto insurgente de las minúsculas. Se cumplía así la prehistoria del estilo revolucionario. La Revolución verdadera, la que sí lleva mayúscula y está todavía por hacer, utilizará como instrumento constructivo, en el orden de la cultura, esos modos de expresión que antaño nos parecieron simplemente arbitrarios y desertores.52
Como el colombiano Álvaro Gómez Hurtado unos años después, Mañach advertía que, ya para los años cuarenta, la revolución se había convertido en el estilo de la política latinoamericana. Pero esa estilización suponía la conservación de un orden republicano y democrático, sometido constantemente a procesos que presionaban sobre sus límites elitistas como la extensión del sufragio a las mujeres, la institucionalización del indigenismo, el agrarismo y los estudios afroamericanos, la reforma agraria, la proscripción del latifundio, la lucha contra los monopolios, la nacionalización de hidrocarburos, minerales y servicios públicos o el combate a la corrupción. Aquellos republicanismos sociales de los años treinta y cuarenta, dentro de los que habría que incluir diversos ángulos del cardenismo y poscardenismo en México, del varguismo en Brasil y del peronismo en Argentina, representan el punto culminante de la tradición revolucionaria latinoamericana antes de la Guerra Fría.
1 Sábato, 2018, pp. 197-199.
2 Tutino, 1990, pp. 25 y 33. El debate sobre la violencia social introducido por Tutino se vio complejizado en los enfoques comunitaristas y poscoloniales de los noventa, como el de Florencia Mallon, quien contrapuso a la tradición las “revoluciones liberales” y las insurrecciones campesinas y populares en México y Perú: Mallon, 1995, pp. 137-175.
3 Martí, 1998, p. 5.
4 Ibíd.
5 Ripoll, 1994; Jeifets, 2017.
6 Ibíd., pp. 5 y 6.
7 Vacano, 2012, pp. 56-82.
8 Sobre la revolución republicana en Brasil, véase Schwarcz y Starling, 2015, pp. 311-317.
9 Freyre, 1986, p. 339.
10 Ibíd., pp. 173 y 174.
11 Barbosa, 1919, p. 13.
12 Ibíd., pp. 72-75 y 79-85.
13 Ibíd., pp. 215 y 221-230; Martí, 2003, p. 140.
14 Ibíd., pp. 21 y 22.
15 Restrepo, 1972, vol. II, pp. 108 y 109.
16 Carballo, 2016, pp. 249-263.
17 Restrepo, 1972, vol. I, pp. 16, 45 y 254.
18 Colombia, 1886, p. 46.
19 Guerra, 1990, pp. 241-276; Medina Peña, 2010, pp. 27-55.
20 Vázquez Gómez et. al., 2004, pp. 230 y 231.
21 Madero, 1999, p. 227.
22 Rabasa Estebanell, 2006, p. 129.
23 Ibíd., p. 126.
24 Rosanvallon, 1999, p. 317.
25 Romero, 1981, pp. 156-173.
26 Cavarozzi, 2014, pp. 240-247.
27 Yrigoyen, 1956, vol. 3, p. 417.
28 Una compilación útil de los principales documentos programáticos de la Revolución mexicana se encuentra en Garciadiego, 2003, pp. I-XIII. Y también en Gaciadiego, 2010, pp. IX-LXXXIII.
29 Halperín Donghi, 2016.
30 Ibíd., pp. 363-369.
31 Halperín Donghi, 1993, p. 772.
32 Hobsbawm, 2010, pp. 368-375; Fontana, 2017, pp. 192-195.
33 Martínez Estrada, 1962, pp. 546-550.
34 Cossío Díaz y Silva-Herzog Márquez, 2017, pp. 65-67.
35 Andrews, 2017, pp. 98-101. Sobre los artículos 27 y 123 y la corriente del constitucionalismo social, véase Rouaix, 2016, pp. 295-320.
36 Aguilar, 2017, pp. 19-59; Rabasa Estebanell, 2017, pp. 147-170.
37 Terán, 2008, pp. 218-220.
38 Balsa, 2012, pp. 98-128.
39 Solís, 1928, pp. 73 y 74.
40 Palacios, 2011, pp. 195-200; Bushnell, 2007, pp. 268-270; Melo, 2017, pp. 202-204.
41 Aguirre Cerda, 1929, pp. 355-357. Sobre la influencia de la Constitución de 1917 en Europa central y del este y la Segunda República española, véase Rouaix, 2016, pp. 302-304.
42 Guerra, 1961, pp. XI y XVII; Araquistáin, 1928, pp. 12, 21 y 293.
43 Hernández Tolero, 2020, pp. 3-23.
44 Rivera Mir, 2018, pp. 412-414.
45 Sobre la distinción entre liberalismo y republicanismo, véase Ortiz Leroux, 2014, pp. 51-53; Marcone, 2015, pp. 107-121; Arroyo, 2016, pp. 245-274; Rosler, 2016, pp. 305-311.
46 Halperín Donghi, 1993, pp. 745-751.
47 Rojas, 2014, pp. 315-323.
48 Jaksic y Gazmuri (eds.), 2018, pp. 141, 142 y 145-147.
49 Lozoya López, 2018, pp. 171 y 172; Casals, 2018, pp. 342-346; Correa et al., 2011, pp. 124-130.
50 Guillén Martínez, 2015, pp. 415-417; Melo, 2017, pp. 208-210.
51 Para una revisión historiográfica de este periodo de la historia de Cuba, véase Pérez, 1988, pp. 281-288; Pérez-Stable, 1993, pp. 37-51; Ameringer, 2000, pp. 167-190; Riera Hernández, 1974, pp. 7-34; Guanche, 2008, pp. 305-328; Ehrlich, 2015, pp. 93-117; Rodríguez Arechavaleta, 2017, pp. 15-22; Ramírez Chicharro, 2019, pp. 13-35.
52 Mañach, 1944, p. 99.