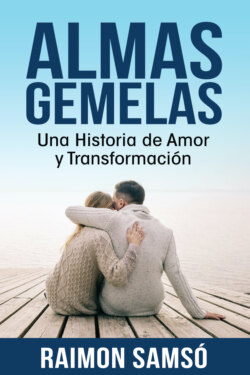Читать книгу Almas Gemelas - Raimon Samsó - Страница 10
Capítulo Cuatro
ОглавлениеJavier conservaba una buena cantidad de sus cuadros en el estudio. Los revisé uno por uno, los desmenucé, imaginé qué buscaba expresar al pintarlos. Podía oír el efecto sonoro de cada una de sus pinceladas en mi interior. Cada cuadro me parecía mejor que el anterior y con ello mi admiración subía por una escalera infinita. Su pintura me conmovía, se me revelaba llena de emoción y de fuerza, en contraposición a la aridez de la mía. Javier pintaba con una inteligencia cálida llena de sutileza de la que yo carecía. Y dotaba de alma a cada uno de sus trabajos, mientras yo me perdía teorizando. Me dolía el hecho de ser capaz de apreciar la gran diferencia entre su arte y el mío y a la vez ser incapaz de igualarlo.
¿Por qué Dios me había concedido la capacidad de admirar lo que yo no podía crear?
Por lo común, Javier utilizaba colores luminosos, tirando a ocres. Plasmaba su particular universo al trasluz de una amplia gama de colores cálidos. Creo que se debía al efecto de la luz de California que se le metió muy adentro y le veló la paleta. A menudo rompía esa claridad con un violento trazo en gris. Un gris que no era gris, sino una capitulación del negro. Recuerdo que una vez me contó el secreto de su gris: no era pintura, era tierra volcánica traída de Chile mezclada con agua de ningún lugar en especial. Aquellos días revisé sus telas una y otra vez; con admiración, pues siempre le he reconocido a Javier su punto de genialidad.
Sonó el timbre de la puerta del estudio. Era Lorena con un mensaje de su padre: «Se sentiría muy feliz si aceptaba acompañarlos en la cena», recitó de corrido bajo el umbral de la puerta mientras recuperaba el aliento. Y añadió bromeando: «No se requiere chaqueta». Acepté con mucho gusto. Algo más; me traía una tarta de manzana que había preparado ella misma. Se lo agradecí con dos besos. Le rogué que pasara mientras guardaba la tarta en la nevera.
Ella se interesó por algunos de los cuadros de Javier. Le expliqué algunos detalles, el equilibrio o el desequilibrio del conjunto, el diálogo que establecían los trazos y los colores. Recuerdo su asombro ante la avalancha de argumentos que desbarataron su opinión de que la pintura abstracta no sigue ningún criterio y que es un arte disparatado.
—Caramba, Víctor. Es impresionante cuántas cosas extraes de un cuadro. ¿Y tú? ¿Cómo es tu pintura?
No supe responder a esa pregunta. Ni siquiera tenía claro si podía considerarme pintor. Como si tras terminar aquella última tela –en la noche de fin de año– y al lavarme las manos con disolvente, al mismo tiempo se hubieran desvanecido todos mis anteriores cuadros a través del desagüe. En términos fotográficos: un exceso de exposición a la tristeza había velado mi obra completa.
—Verás, Lorena, solía pintar objetos cotidianos, cosas tremendamente familiares, y algún que otro retrato. Lo llaman hiperrealismo. Es como fotografiar con los pinceles.
—¿Retratos? ¿Como el que me debes a mí?
—Eso es, como el que he de pintarte un día.
—Un día, un día... Y yo quisiera que fuera hoy para que me pintaras con este vestido nuevo.
Tal vez Lorena años atrás fue una jovencita, pero se había convertido en una adulta cautivadora.
—Bien, ya veremos, tal vez pronto. ¿Y tú? ¿Qué clase de música interpretas?
—De ésa que se canta con los ojos cerrados.
—Entiendo.
Esa noche cené con mis vecinos. Deseaban conocerme y recibir comentarios sobre Barcelona. La conocían por las Olimpiadas. Poco a poco aquellas personas sencillas y humanas hicieron que me sonriera. Lograron hacerme sentir acogido en tierra extraña.
—Mañana le mostraré en el garaje el automóvil de Javier: un Chrysler descapotable del 66. Una auténtica maravilla –puntualizó Sam, mientras me entregaba las llaves.
—Genial, mañana –asentí.
—Podrías llevarme a la sede de Capitol Records, he de recoger un cheque. ¿Me harás ese gigantesco favor? Te mostraré el barrio financiero, sus edificios te impresionarán –propuso Lorena.
—Naturalmente, a condición de que después me acompañes a hacer unas compras –cerré el acuerdo–. Y de que cantes algo para mí mientras conduzco –añadí estrechándole la mano.
—¿Eso es que sí?
—Sí.
—Sí, sí, sí –asintió con la cabeza, mientras retiraba los platos a la cocina.
Sam me ofreció un licor, alumbrando una amplia sonrisa.
—Lorena es toda mi vida. ¿No es encantadora?
Sí lo era. Y él me parecía un hombretón tierno y entrañable. Alguien que conserva en su interior al niño que todos fuimos un día, el niño que te sostiene el corazón de adulto. Me mostró fotos de cuando se coronó campeón en su categoría. Pasamos los dedos por su pasado, mientras él me comentaba su vida en blanco y negro. Su pasado con fechas de recordatorio escritas por detrás. Sus sueños y esperanzas. Tantos que, puestos uno junto a otro, toda una noche –de punta a punta– no alcanzaría para revisarlos. El recuerdo forma parte de la condición humana, manifesté. El anhelo por un pasado mejor, también.
La calle tercera, a su paso por la zona peatonal de Promenade, es un lugar muy vital en constante ebullición comercial y cultural. Allí se repiten tres palabras: novedad, vanguardia y diseño. Es una zona que muestra el aspecto creativo de la ciudad, un paseo amable, siempre animado y lleno de buena energía.
El martes de la semana que siguió a mi encuentro con Jodie, acudí a la misma hora a la galería de arte de Donna Marie. Pero Jodie no apareció. La esperé durante dos interminables horas, junto a la puerta. Consultaba mi reloj, tictac, sabiendo como sabía a cada minuto la hora que era; y me distraía con el pasar de la gente, importándome lo poco que me importaban. Durante mi espera, busqué entre los rostros de la gente el rostro de Jodie. Imaginaba en sus sonrisas, su sonrisa. Y creí oír y sentir cómo su voz me nombraba, pero al buscarla no la encontré. Sólo oí tictac, tictac, tictac... Por dos veces me pareció verla llegar a lo lejos. Ni en una ni en otra ocasión se trataba de ella. El corazón latió y dejó de latir por dos veces. Mejor aún, mi corazón era un reloj que se quedaba sin cuerda: tic... tac.
El martes siguiente a ese martes ocurrió lo mismo, es decir, no ocurrió nada en absoluto, con la salvedad de que esperé por espacio de dos horas, tres refrescos y dos periódicos. Solo y aburrido, aguardé en la terraza de la cafetería Starbucks, frente a la galería. Tampoco ese día acudió Jodie Wright. Reconozco que llegué a sentirme estúpido. ¿Qué estaba haciendo allí? ¿Cómo había llegado a aquello? Lejos de mi país, de mi casa y mi trabajo, incluso de mis recuerdos. No tenía ningún sentido.
Y lo cierto es que deseaba volverla a ver. ¿Dónde encontrarla? No sabía. ¿Me volvía a interesar por una mujer? Esa pregunta me traía un montón de medias respuestas, todas ellas acompañadas por un sentimiento de culpabilidad. No obstante visité de nuevo, y por tercera vez, la galería. Aún recuerdo mi sorpresa al ver el cartel de «vendido» en el marco del cuadro que ambos comentamos aquel día. Pensé que el personal de la galería podría darme los datos del comprador. Tal vez se tratara de Jodie Wright. Sin embargo, la directora de la sala no pudo facilitarme esa información. «Son datos confidenciales, ¿lo comprende, verdad?», dijo la mujer. Lo entendía, claro, maldita sea. Y podía imaginar un final previsible: cuando finalizara la exposición, aquel paisaje impresionista sería retirado por su misterioso comprador o compradora. Y yo no volvería a ver a Jodie nunca más. Asunto terminado.
No obstante, semanas después, una tarde de marzo –una de ésas en que las orugas se convierten en mariposas– sucedió algo extraordinario. Después de detener el coche ante la señal roja de un semáforo, frente a un restaurante llamado Sea Palms, y a través de la cristalera, pude ver en su interior el cuadro de la galería. «Ahí lo tienes», me dije aturdido por la casualidad –hoy ya no creo en las casualidades, pero entonces sí creía–. Aparqué el coche, y caminé hasta su puerta, en donde un pequeño letrero anunciaba: «Día de descanso del personal». En lo que siempre he creído es en la mala suerte: el local estaba cerrado.
Por fin sabía dónde estaba el cuadro, aunque no sabía quién lo había comprado.
Esa noche recibí un nuevo mensaje, cuyo contenido en ningún caso calificaría como una casualidad:
«Obtenemos amor por cada muestra de afecto que expresamos, y padecemos sufrimiento por cada perjuicio que nos causamos. Con el tiempo sabrás que recibimos lo que emitimos, y que la vida –como una marea o un oleaje– se trae de vuelta lo que dijimos, pensamos e hicimos. Todo nos lo hacemos a nosotros mismos. Nadie nos hace nada. Así funcionan las cosas.
Aprenderás a reconocer como moneda de cambio las mismas emociones –el mismo amor o la misma ira– que expresaste. Esa energía que creamos y liberamos –positiva o negativa– jamás desaparece, sólo se transforma y reaparece de nuevo. Y lo más importante: aprenderás a relacionar tus experiencias presentes con tus experiencias previas; sabrás qué relación guardan entre sí y lo que te muestran de ti mismo. Descubrirás por qué te ocurre lo que te ocurre. Sabrás las razones por las que convocaste a las personas que aparecen en tu vida. Las casualidades no existen, los encuentros fortuitos tampoco. Has de saber que es así, y atribuirlo al bien de todos los implicados».
Firmado: J. Como el anterior, como el primero.
Mi asombro crecía, pues me costaba imaginar a Javier escribiéndolos. Los imprimí y me acosté. Cuando hablara de nuevo con él, mencionaría los dos mensajes. Lo escribí en un post-it que pegué sobre la pantalla del lap top para recordarlo.