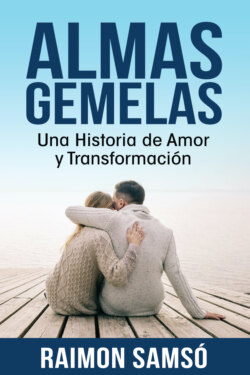Читать книгу Almas Gemelas - Raimon Samsó - Страница 8
Capítulo Dos
ОглавлениеMe llamo Víctor Bruguera y vine a Barcelona para pintar el mar.
Después de eso ya no quise marcharme de esta ciudad, pues el azul de su mar se mete muy adentro cuando lo contemplas. Nací hace poco más de treinta y cinco años. Soy Virgo con ascendente Leo, me hechizan las tardes de lluvia y el jazz, y echo en falta no haber aprendido a tocar el piano. Pienso que no podría pasar mucho tiempo sin vivir cerca del mar, de un espacio abierto, para que mis ideas puedan desarrollarse sin estrecheces.
Sé que aún he de aceptarlo porque mis contradicciones me provocan muchos desasosiegos. Desde la muerte de Clara me encerré dentro de un paréntesis del que no asomo. Pero, más allá de estos lastres, me reconozco muy vital. Clara admiraba mi sensibilidad, mi bondad y mi capacidad para la ternura. Eso, decía ella, la enamoró. Y añadía: «...también esos ojos verdes y brillantes, tu pelo abundante y ondulado, tu delgadez no excesiva y tu fortaleza suficiente». Así me veía ella, tamizado por la indulgencia del amor.
El espejo me devuelve la imagen de un hombre que aparenta algunos años menos. Un hombre bueno. No, bueno no, sino comprensivo. Alguien que usa los ojos para comunicar y los silencios para matizar, en un rostro suavizado por la avalancha de besos que recibió en la adolescencia.
Estudié expresión plástica; sin embargo, ahora sé que lo importante no puede enseñarse. Las cosas importantes de la vida las aprende uno por sí mismo. Cuando empecé a pintar abusaba de ciertos recursos técnicos; eso es algo normal, pues quería aplicar lo aprendido. Después, no. Descubrí que en ninguna escuela te preparan para rentabilizar los errores que en algún momento sin duda cometerás. Y bien, creo que todos necesitamos pasar por ellos para reflexionar, pues son unos excelentes maestros.
Quizás alguien piense que la creatividad es una cuestión de inspiración del principio al fin... y el artista quisiera que la obra fluyera con facilidad. Pero he de decir que ni una cosa ni la otra son así. Para mí, la creación es más transpiración que inspiración; requiere constancia y una determinación a toda prueba. Muchas personas miran un cuadro apenas unos segundos y emiten una opinión rápida, pero el pintor pasó mucho tiempo trabajando para ese fugaz segundo de atención.
De igual modo, el espectador asiste a la obra ya acabada, pero el actor trabajó en interminables ensayos. El lector lee un libro en unas semanas, pero el escritor tecleó y tecleó durante meses...
Puedo decir que he logrado sobrevivir con mi pintura. Digamos que pago todas mis facturas. Suelo vender con regularidad mis telas a particulares, locales públicos como restaurantes de la ciudad y oficinas de corporaciones. Bancos, aseguradoras, multinacionales. Mi agente me organiza algunas exposiciones aquí y allá. Por suerte cada vez más personas cuelgan alguno de mis trabajos en las paredes de sus casas. Es curioso, pero cuando empezaba a pintar creía que el día que lograra exponer, el cielo iba a desplomarse sobre mí. Y bien, no fue así. El mundo no se detuvo debido a ese minúsculo detalle.
Y sí, reconozco que me sentía feliz; aunque al mismo tiempo mi interior sonaba como una casa desamueblada. ¿Porque me había vaciado? Quizás. O tal vez porque por el camino siempre debes dejar muchas cosas a un lado, pagar tus precios. No obstante y por suerte, creo que, por mucho que dejes atrás, siempre obtienes más. Mucho más.
Alquilé un piso en un edificio rehabilitado del casco antiguo en donde me instalé. Derribé algunos tabiques y lo convertí en un estudio. Y, aunque desde mi balcón no puedo ver el mar, siento cómo me acompaña y cómo penetra en el estudio, lo llena todo de azul y antes de marcharse reboza de espuma blanca mis estados de humor. Por suerte disfruto de una luz increíble durante todo el día. El estudio no es nada lujoso, pero sirve. Tal vez la cocina sea algo justa –integrada en el salón–, pero está bien. Me encanta cocinar y, honestamente, suelo obtener muy buenos resultados en mis elaboraciones. Cocinar me relaja y hace que mi mente trabaje a un nivel de rendimiento óptimo.
Algún tiempo después llegó hasta mí Clara, una noche de un mes de abril encantado. A ese día siguieron los años más felices de mi vida, llenos de detalles impensables. En ese tiempo no había nada más hermoso en el mundo que amar a Clara. Aún tardamos dos años en casarnos, dos años que pasaron en un soplo. Luego, llenamos las paredes de este lugar con sus fotografías y mis cuadros. Atrapábamos la realidad para mostrarla, cada uno a su manera, a los demás. Lo que uno obtenía, al compartirlo, nos multiplicaba a los dos.
Una mañana de principios del recién estrenado año, cerré mi estudio, dejé las llaves donde pudiera recogerlas Javier, y tomé un avión para Estados Unidos. Nuestros vuelos coincidían en la fecha, así que no íbamos a vernos. Resultaba divertido el hecho de que tal vez nos cruzáramos en el cielo como hacen a veces las estrellas, llamadas por ello fugaces. Y reconozco que me excitaba la perspectiva de enfrentarme a una realidad nueva, a un escenario distinto que nada sabía de mí. Allí yo no tendría pasado, sólo presente. Ésa era la novedad: sólo presente. «En un entorno esterilizado de dolorosos recuerdos, podrás tomar la suficiente perspectiva como para reorientar tu vida», alegó Javier. Yo, he de confesarlo, aún mantenía mis dudas; porque uno, vaya donde vaya, termina por encontrarse a sí mismo.
Sea como fuere, allí estaba, en la terminal de llegadas del aeropuerto internacional de L.A. Con mi maleta y una dirección, con mi inglés justo y un montón de interrogantes. Un taxi me llevó a Santa Mónica, uno de los municipios del área de Los Ángeles bañado por el océano Pacífico. El conductor se detuvo ante un edificio antiguo, elegante, de tres plantas, con la fachada perfectamente conservada. Al frente, en la avenida, crecían unas estilizadas palmeras como nunca antes había visto, altas como un jardín en el cielo.
La brisa del océano me refrescó los pulmones.
Inspiré hondo y pulsé el interfono.
—¿Samuel Hines? Me llamo Víctor Bruguera, soy el amigo de su vecino. Creo que tiene unas llaves para mí.
Samuel Hines, que me esperaba, me hizo pasar a su apartamento. Con la entrega de las llaves, se ofreció a acompañarme al tercero, el estudio de Javier. Pero antes, me colmó de amabilidades, cerveza incluida, y también la presentación de su hija Lorena, una encantadora joven de veintitantos años.
—Llámeme Sam. Ella es Lorena. Su madre no vive con nosotros, ni falta que nos hace, ¿verdad Lorena? Y este perrito que no deja de husmear sus pantalones, es Baffles. Aquí somos pocos vecinos. En el apartamento de arriba vive una pareja, los Jackson. Pasan mucho tiempo en sus respectivos trabajos, así que se dejan ver poco por aquí. Él suele ir colgado de su teléfono móvil, de modo que no es fácil tener una conversación con él, a menos que lo llame por teléfono –rió–. A menudo organizan unas fiestas chirriantes, muy pasadas de vuelta. Creo que necesitan cometer todos esos excesos debido a un exceso de presión en el trabajo. Y bien, en el tercero vive Javier, bueno ¡ahora usted! Perdone, ¿le apetece otra cerveza, señor Víctor?
Sam: afroamericano, divorciado, exboxeador retirado, es una magnífica persona con quien pronto trabé amistad. Me refiero a esa clase de complicidad exclusiva entre quienes vienen de recibir una cantidad abrumadora de golpes. Seguramente Sam tiene un cuerpo de gigante porque su corazón también lo es. Me dio mucha información acerca de la ciudad, y enseguida me puso al corriente. Después, en las sucesivas noches, solíamos conversar horas y horas frente a la puerta principal del edificio.
Me contó cientos de veces su vida, una historia por desgracia demasiado frecuente en el mundo del boxeo. Llegué a conocerme todas sus victorias una por una. Y sólo una vez me contó el único «K.O.» que lo tumbó inconsciente en la lona. Años después una mala mujer le tumbó el corazón. De aquella relación inapropiada surgió Lorena, una muchacha encantadora que se abría camino como cantante de reparto para varias casas discográficas.
—Lorena le ha hecho los coros a Mariah Carey y Toni Braxton. ¿Las conocen en España? Son muy buenas. Música soul y rhythm and blues, ¿sabe...? –preguntó Sam.
Lorena me preguntó si un día le pintaría un retrato. Y yo contesté que «un día», porque ya no pintaba. Había dejado de considerarme pintor desde el mismo momento en que mi avión despegó del aeropuerto y Barcelona quedó atrás. Esto último no se lo dije, pero lo pensé. Y desde entonces, siempre que nos veíamos, Lorena me recordaba mi promesa. Y yo le confirmaba el compromiso: «un día».
Subimos arriba, al tercer y último piso. El estudio me pareció ideal. Lo que llaman un loft: todo integrado en una pieza diáfana. Lo inundaba la luz que se colaba por las grandes cristaleras y por un techo abuhardillado en parte de cristal. Eché un vistazo a mi alrededor, mientras Sam cerraba la puerta a mis espaldas.
Dos de las cuatro paredes estaban acristaladas y a través de ellas el cielo se precipitaba en el interior del estudio. Al amanecer los rayos del sol entraban tímidamente, pero a mediodía –y sobre todo por la tarde– la luz era tanta que las sombras resultaban imposibles. En medio de la estancia: un sofá blanco, el equipo de audio-vídeo y una lámpara halógena de pie, fría, vanguardista. El estudio estaba pintado en blanco inmaculado. El mobiliario, escaso, y el suelo de madera de cerezo.
Todo resultaba –hasta el más leve detalle– muy minimalista. A un lado, junto a la cristalera, un caballete, un montón de cuadros, de pinturas, y de utensilios. Más allá, una pequeña cocina, integrada. Junto a la pared, una cama –azul como un mar en calma– que se aislaba del conjunto por medio de un biombo que representaba una biblioteca antigua.
—Para cualquier cosa que necesite, ya sabe dónde encontrarnos. A veces uno se encuentra muy solo en una ciudad como ésta, en la que las distancias son enormes –se ofreció Sam.
—Gracias, lo tendré en cuenta.
Cerró la puerta tras de sí. Allí estaba yo, con mi escaso equipaje y el ánimo envuelto en un hatillo. Parecía como si volviera a nacer a un mundo nuevo, pero reencarnado en un cuerpo antiguo lleno de cicatrices. Envuelto en el silencio y en medio de aquella estancia, podía sentir cómo algo nuevo estaba abriéndose paso hasta mí. Me senté en el suelo, en medio de la sala, marqué un número en mi móvil y hablé con una amiga de Barcelona. Deseaba expresarlo: había llegado y seguía solo.
Esa noche tuve un sueño.
De ésos que se te quedan grabados y no se olvidan.
Por tres veces oí mi nombre en la oscuridad, mi nombre entre dos pausas nítidas. Y yo, tan acostumbrado a hablar para mí, susurré: «Dime, amor».
—He venido a decirte adiós –era la voz de Clara–. Me voy para siempre.
—¿A dónde vas?
—Al otro lado de tus sueños para no ser un estorbo en tu ánimo. Quiero dejar de ser un tropiezo en tus noches. No me llores más. La vida no está hecha para las lágrimas sino para volver al amor.
Esa noche la percibí increíblemente real. Compartimos el silencio de la despedida como un anticipo de su definitiva ausencia. Cuánto tiempo estuvimos así, no lo sé. Y antes de irse para siempre –como se van del corazón los amores imposibles–, se dio media vuelta bajo el arco de la puerta para decirme:
—Sabes, Víctor, la muerte no existe. Sólo existe el amor.
Ésa fue la última vez que soñé con ella.
Ya no volví a sentir su latido junto al mío cuando me despertaba sobresaltado en la madrugada. Ni en este, ni en el otro continente. «Sólo existe el amor», sus palabras quedaron grabadas en el recuerdo. Y esa noche se desvaneció para siempre de mi memoria el intenso perfume de las rosas que ella cuidó y que hicieron de nuestro balcón un jardín inapelable.