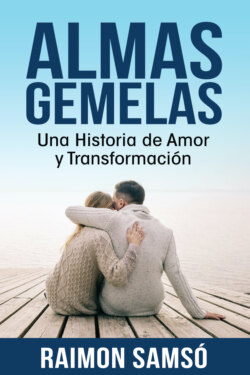Читать книгу Almas Gemelas - Raimon Samsó - Страница 7
Capítulo Uno
ОглавлениеEl alcohol y la soda de mi whisky empaparon el cuadro y arrastraron la pintura lienzo abajo. Me parecía un cuadro pésimo y me costaba creer que yo lo hubiera pintado. Así que estrellé, tan enfurecido como estaba, la copa contra el cuadro recién terminado. Y después contemplé cómo aquel gesto de capitulación lo descomponía todo.
En mi interior un abandono parecido me precipitaba a un abismo en cuyo interior yo también me disolvía, me desdibujaba y estallaba en añicos. Mis últimos trabajos eran una caricatura de lo que un día pinté; y en consecuencia, mis ventas habían bajado de modo alarmante. No atravesaba un período de escasez de ideas, a los que ya me había acostumbrado últimamente, sino más bien a la consumación de la apatía. Una apatía que oxidaba mis dedos y mis pinceles hasta hacerlos chirriar sobre el lienzo emborronándolo de desaciertos.
Aquélla era una falta de interés que impregnaba cuanto yo tocaba y que se resumía en la desgana por representar un mundo, a mis ojos, tan imperfecto. Pintaba mundos desesperanzados y vacíos de emoción porque mi corazón deshabitado sonaba colmado por la soledad de los ecos.
Salí al balcón de mi estudio a respirar el aire de la noche. Cerré los ojos, detuve el torbellino de mis pensamientos; y entonces, esperé por unos instantes a que mi alma, unos pasos atrás, me alcanzara. Los balcones del casco antiguo de Barcelona son como estanterías de una biblioteca antigua llenas de vidas descatalogadas y consumidas. Así me sentía yo.
Durante el día la calle es un museo de ruidos. De platos desconchándose, de niños llorando, de ancianos recordando, de cosas simples y sonoras. Eso durante un día cualquiera. Pero esa Nochevieja venía llena de desolación y de los vacíos más difíciles de soportar. Me estremecí, estaba aterido por el frío y el desamparo en mi segundo fin de año solo en casa tras la muerte de mi esposa Clara.
Desde la cercana Plaza Real, podía oír las voces de la gente, sus exclamaciones de alegría, y hasta su inminente afonía. Todo eso llegaba hasta mí tras haberse derramado sobre la acera, encaramado por la fachada del edificio centenario y alcanzado mi balcón para golpearme finalmente las mejillas. El mundo celebraba un año nuevo que sumaba vida a sus vidas y yo maldecía un nuevo año que restaba en la mía.
Dos años atrás, Clara y yo visitamos Kenia. Ella deseaba tanto retratar el atardecer de la sabana africana que cedí, como siempre cedía. Clara era fotógrafa. Yo la amaba como nunca antes a nadie en mi vida, como la primera vez que nos cruzamos la mirada. Por eso siempre cedía. A los pocos días de llegar a Samburu, tras una excursión que nos extenuó, la atacaron unas fiebres fulminantes.
El parásito le invadió el organismo y le envenenó la sangre. Las fiebres, los escalofríos, las náuseas de vértigo, los vómitos y las cefaleas ya no la abandonaron hasta el fin. La quinina no bastó. Los médicos no pudieron salvarla y, entonces, mi vida se escoró y se hundió en un naufragio tierra adentro.
Maldije al cielo por darme a Clara y por arrebatármela después. Yo no podía entender cómo un bichito de las marismas tan insignificante podía haber acabado con la vida de Clara y con un amor tan grande como el nuestro.
Desde ese momento, todo en mi vida ha sido un desatino.
A Clara le hablo desde entonces, y quiero creer que ella me escucha y me entiende. A veces conversamos, en mi imaginación, sobre asuntos leves:
—¿Quién cuida del rosal? –dijo la voz de Clara como un presagio en mi interior.
—¿Qué rosal?
—El que asoma por el balcón.
—Allí ya no crece nada. Las rosas se marchitaron y el rosal se desvaneció.
—Pues percibí su perfume, y al pasar incluso me pinché con uno de sus tallos.
—No puede ser Clara, acaso será porque estás... –iba a decir: muerta. Pero callé, y dejé de hablar a solas.
A menudo continuaba así la noche entera, hasta bien entrada la madrugada. En un duermevela que alteraba el descanso de su alma y el de mi consciencia. Hasta que le pedía que se durmiera; y al poco, yo caía vencido por el sueño. A veces creía oírla a través de mis sueños, durante la noche, y también en mis horas de vigilia.
Bajé a tomar un café con leche a la cafetería. Temprano por la mañana –la primera del año–, la calle se asemejaba a los manteles de un banquete de la víspera: inundada por el silencio y los rayos del primer sol. A mis pies un embrollo de confetis y serpentinas, de botellas vacías, restos de risas sordas esparcidas aquí y allá. Un desorden parecido al que reinaba en mi estudio y en mi vida –en mi vida después de Clara–.
Antes de bajar, conecté mi ordenador portátil y abrí mi buzón de correo electrónico en Internet. Un único mensaje, de mi amigo Javier. Lo imprimí, y lo guardé en el bolsillo de mi abrigo para leerlo de pie en la barra, mientras mojaba un cruasán.
Javier me anunciaba su inminente viaje a Barcelona desde Los Ángeles, vía Londres. Iba a exponer, durante dos meses, una retrospectiva de su pintura en el MACBA. Después le tocaría el turno a París, Berlín y Copenhague. La muestra itinerante estaría de vuelta en Los Ángeles, donde Javier trabaja y reside desde hace ya unos años, en un plazo de seis meses.
Javier es una de esas personas cuya amistad crece con el tiempo; no importa cuánto-tiempo-desde-la-última-vez, siempre nos retomábamos como si fuera desde la víspera. Solíamos conversar de todo, excepto de sus emociones. No es que nos las tuviera, es que no le venía en gana manifestarlas. Siempre fue así, reservado, y yo lo aceptaba. Sé que bajo su aparente desafecto latía un corazón sensible.
Años atrás, habíamos estudiado arte y expresión plástica juntos. Y tras graduarnos, él se decantó por la pintura abstracta y yo por un hiperrealismo onírico, como el de Dalí.
Unas semanas después me llamó:
—Víctor, ¿qué hora es en Barcelona? Espero no haberte despertado.
—Cerca de medianoche. Pero descuida, aún no había empezado a contar ovejas. Ni siquiera me he acostado. Dime, ¿cuándo llegas?
—El veinte, a las nueve. Te confirmaré el número de vuelo. No sabes cuánto me apetece volver a la vieja Europa. —Bueno, ahora parece vivir una segunda juventud... Bien, lo he anotado. No reserves hotel, te alojarás aquí, en mi apartamento. Me sobra espacio. Vendré a recogerte al aeropuerto. Será estupendo tenerte aquí.
—Víctor, escúchame. He estado pensando y creo que necesitas tomarte, digamos, medio año sabático. Así que he pensando en cederte mi estudio, aquí en Santa Mónica. Puedes disfrutarlo mientras yo me ausente. Creo que necesitas reencontrarte con tu pintura, alejarte de Barcelona y sobre todo de los recuerdos. Tus últimos e-mails rezuman melancolía; no puedes vivir de ese modo tan atormentado.
—Javier, muchas gracias, pero éste es mi lugar. Sea lo que sea lo que deba hacer, he de hacerlo aquí. Huyendo no mejorarán las cosas. No creo que una zancada de diez mil kilómetros consiga dejar atrás los recuerdos –repliqué.
—Está decidido. Te vienes aquí, y yo ahí. Los Ángeles te encantará. Es una ciudad llena de energía, de ideas, de creatividad. Puedes pintar en mi estudio, encontrarás todo el material que precisas. Lo necesitas, Víctor. El sol de California te cambiará el ánimo. Harás nuevos amigos, nuevas personas en tu vida. Conocerás a mi agente artístico, Jeff, alguien fenomenal, ya lo verás. Le dejaré las llaves de mi estudio y las de mi viejo descapotable a mi vecino Sam para que las recojas. ¿De acuerdo?
—Javier, espera un momento...
—¡Adióoooos...!
Había colgado sin darme ni media oportunidad para replicarle.
A esa hora, a través de la ventana, podía ver cómo Barcelona se dormía. Aquí nos acostábamos y allí, en la costa oeste, empezaban el día. Diez mil kilómetros tal vez no, pero nueve horas de diferencia sí me parecían suficientes como para desorientar el recuerdo y evitar toparme de frente con mi pasado.
Recuerdo que esa noche soñé.
Mi esposa entró de nuevo en mis sueños. Llegó desde el otro lado, cruzó medio mundo y se sentó en el borde de mi cama para decirme que aceptara la invitación de Javier. Que aceptara, nada más. Sé que era ella porque un intenso perfume de rosas invadió la estancia, y el aire olía como olían las tardes de verano cuando ella cuidaba del rosal en el balcón. Y desde ese día ya no pude dejar de respirar a rosas, por más que dejara las ventanas abiertas y las estancias del estudio a merced de las corrientes de aire.
A la mañana siguiente, porque yo siempre cedía ante la voluntad de Clara, le envié un e-mail a Javier: «De acuerdo, tú ganas, acepto la invitación. Recojo cuatro cosas y vuelo hacia la Costa Oeste».
Y añadí una sonrisa virtual. Ni siquiera era de verdad, pero era la primera que me permitía en mucho tiempo.