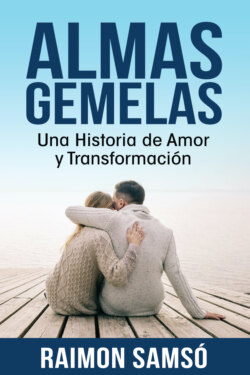Читать книгу Almas Gemelas - Raimon Samsó - Страница 9
Capítulo Tres
ОглавлениеConocí a Jodie Wright un martes de marzo. Y si aún hoy, después de los años, me preguntaran cómo era ella, me resultaría difícil responder a esa pregunta. Sin duda, una mujer que resplandecía en todos los sentidos. Alguien que puede descubrirte a cada momento cosas nuevas –simples, importantes, tuyas– en las que no habías reparado antes.
Recuerdo su aspecto: radiante. Llamaba la atención: esbelta, treinta y pocos, increíblemente atractiva. Contemplaba un cuadro en una pequeña galería de arte en Santa Mónica. La Donna Marie Gallery, en la tercera avenida. Bronceada, ojos color miel, labios perfectos. Vestía informalmente, lucía unos tejanos desgastados, una camiseta blanca y un jersey turquesa anudado al cuello. Contemplaba el cuadro con un aire tan ausente que más parecía estar mirando a través de una ventana. Y sus ojos parecían mantener una profunda conversación con lo contemplado, de tal modo que el silencio en ese instante era obligado.
Después de iniciar mi segundo recorrido por la galería, tras un primer y rápido vistazo general, volví junto a ella. El cuadro que tanto llamaba su atención era un paisaje impresionista que representaba un salto de agua sobre un lago rodeado de una frondosidad vegetal. Jodie observaba el cuadro y yo la observaba a ella. Un instante después, nuestras miradas se cruzaron, una, dos veces. A pesar de que me pareció adivinar en sus ojos cierto aire de desaprobación porque interrumpiera aquel estado de suspensión ante el cuadro, la abordé:
—Los colores del agua son acertados, pero carece de profundidad. Todo en él es superficie. ¿No te parece?
No obtuve ninguna respuesta, no en ese momento. Sólo una mirada y una media sonrisa de cortesía. Únicamente intentaba ser amable. Así que continuamos contemplando la obra mientras yo retrocedía al silencio.
Por encima de cierto umbral de calidad, es difícil hablar de buenos o malos trabajos. Una pintura termina por llegar o por no hacerlo en absoluto. Así de sencillo. Y según parecía, a ella le cautivaba, no cualquier otro, sino ese paisaje en concreto. Un segundo después, sin esperarlo, y cuando ya me retiraba, ella se dio media vuelta y dijo:
—Una vez soñé con este paisaje, pero al contemplar este cuadro he comprendido la escasez de matices de mi imaginación. ¿Nunca has ido a un lugar en el que ya habías estado antes en tu imaginación?
Entendía, sí. En mi trabajo solía ocurrir así: primero lo imaginaba y después lo plasmaba en mis cuadros. Asentí y respondí su pregunta:
—Sé a qué te refieres. Es como descubrir de pronto que las personas compartimos las mismas ideas, sólo que expresadas de distintos modos. Todos lo sabemos todo, aunque se nos haya olvidado. Y el misterio de esas coincidencias siempre nos asombra y nos deja perplejos.
—Cierto, así es.
—¿Te gusta el cuadro? –pregunté.
—Sí. Y por una razón especial.
—¿Y esa razón puede saberse?
Conversábamos sin apartar la mirada del cuadro, como dos extraños, hasta que por fin ella se giró y me tendió la mano.
—Me llamo Jodie Wright –se presentó con una sonrisa.
—Víctor Bruguera. Encantado.
Nos estrechamos la mano. El hielo se había fundido, o casi.
Después de la presentación, recuerdo que comentamos el cuadro. Le pregunté si pintaba. Rió abiertamente: «No, no pinto. ¿Y tú, pintas?», preguntó con curiosidad. Su sonrisa podía conmover a cualquiera.
—Sí y no –respondí tímidamente, porque había comprobado que la gente solía sobrevalorar mi profesión de artista.
—Entonces, ¿te dedicas a ello? –preguntó.
—Digamos que me abro camino –mentí.
—Y ese acento, ¿es de…?
—España.
Asintió con la cabeza.
Continuamos juntos el recorrido por la galería. De cada uno de los cuadros expuestos parecía extraer una cantidad enorme de información. No del tema, sino de lo que pudo mover al autor a pintarlo. Me contó que el arte y la creatividad la colmaban y eso le reconfortaba de una «añoranza infinita» que su ausencia le producía. «¿Sabes a qué me refiero?», preguntó.
No sé si comprendía, pero la escuchaba con interés. Sentir admiración es una sensación muy especial. Y ella era de esa clase de personas que rápidamente despiertan admiración, tan rápido como una mecha de pólvora prendida.
Conocí a algunas mujeres que tan sólo estuvieron de paso en mi vida. Algunas de mis anteriores compañeras habían aliviado mi soledad, pero no puedo afirmar que me aportaran auténtica compañía. No al menos esa compañía de calidad que se convierte en complicidad. Clara, mi esposa, fue la excepción. Después de su muerte me desinteresé por conocer a otras mujeres y, cuando intimaba con alguna, era para sacudirme momentáneamente de encima la soledad. Y entonces, claro, nada bello surgía; pues aproximábamos los cuerpos, pero no nuestras almas. Creo que una pareja puede mantener unidos sus cuerpos, pero sus espíritus alejados en una distancia insalvable: es decir, un compromiso sin compromiso. Y yo me refiero a otro tipo de relación, aquella que se pactó antes de nacer. ¿Almas gemelas? Creo que ésas son dos palabras que definen un encuentro valioso. Hablo de una reunión entre dos seres cuya interacción los desarrolla infinitamente a un plano de consciencia.
—... Entonces ¿sueles visitar galerías? –le pregunté.
—De vez en cuando. No sólo en las galerías de arte asoma la creación. También puedo percibirla al cuidar mis plantas, cuando alguien me ofrece una sonrisa, o tumbada sobre la hierba. Para mí, la creación es vida en acción. Y la vida transcurre por todas partes a nuestro alrededor. ¿No lo crees así?
Lo describió tal y como yo lo sentía, aunque nunca antes lo había oído expresado de ese modo. Un instante después estábamos ya en la calle envueltos por la gente que iba y venía a nuestro alrededor, sin que deseara que nuestra conversación diera fin.
—Jodie, ¿puedo invitarte a tomar un café? ¿Lo aceptarías?
—No creo que pueda ser ahora, Víctor. Voy algo tarde, me esperan. Pero en otra ocasión sí, vengo a menudo a esta sala...
—Ni siquiera me has dicho esa razón especial por la que te gusta tanto ese cuadro –intenté retenerla.
—¡Oh! Ésa es una historia larga de contar. Tal vez la próxima vez...
—Me conformaría con la versión corta. ¿No puedes decirme cuándo al menos?
Se iba, ella se iba.
—Los martes.
«¿Cuáles? ¿Todos?», quería saber.
Para mi suerte sólo hay cuatro al mes, pensé tratando de consolarme.
—Genial. Entonces, ¿volveremos a vernos? –le pregunté mientras se alejaba entre la multitud ajena a nosotros.
—Sí, sí –e hizo adiós con su mano.
Se marchaba sin que yo pudiera evitarlo, sin que la red que yo tendía la atrapara. Llevaba prisa, se excusó. La vi aún girarse mientras se perdía entre la multitud y ofrecerme a modo de consuelo una sonrisa antes de doblar la esquina. De nuevo su amable calidez me invadía. Es algo que yo no sé describir, porque soy pintor y no me manejo muy bien con las palabras; pero sí sé que me cautivó. Y en ese preciso momento, supe con certeza que volvería a ver a Jodie. Y esa certeza me sorprendía y me descolocaba. ¿Cómo podía Jodie, cómo podía nadie interesarme?
Caminé hasta mi apartamento, dando puntapiés a estos pensamientos y a otros aún más vacuos, igual que si se trataran de latas de cerveza vacías. Mis ideas rodaban y rodaban como si hubieran puesto mi mente en el tambor de una lavadora.
Una vez en el estudio, conecté mi lap top y le envié un e-mail a Javier: «Aquí estoy, ya instalado, haciéndome con la ciudad. Tus vecinos, muy hospitalarios. Todo perfecto y sin ninguna novedad. Cuidaré de tus plantas. Tal vez, tome el pincel...».
En el buzón del correo electrónico había otro para mí. Se trataba de un mensaje muy particular y que en aquel preciso momento de mi vida me daba mucho en qué pensar:
«El tiempo que te toma realizar un trabajo es el mismo que transcurrirá si no haces nada en absoluto. Aprovecha tu tiempo. La vida va a pasar de todos modos. Existe cierta regla cósmica por la cual intercambiamos nuestro tiempo –la vida– por aquello que nos hace sentir vivos –lo vivido–. Es decir, entregamos vida a cambio de vida. Es ése un intercambio fascinante, y sin duda justo.
Pero si te guardas tu aportación, sin ofrecerla a los demás, entonces haces de tu experiencia algo incompleto. Todos podemos comprometernos con un propósito de vida. ¿Cómo reconocerlo? Preguntándote qué es aquello que, constituyendo tu talento natural, contribuye al mayor bien al ponerlo al servicio de los demás. ¿Qué harías de tu vida si tuvieses el éxito garantizado? ¿Qué atrae más luz a tu vida? ¿Cuál es tu talento secreto? Un don no es algo que recibimos, es una habilidad que nos damos a nosotros mismos al ejercitarla.
Todos tenemos algo que ofrecer a los demás por increíble que parezca. La belleza de este día necesita de todos nosotros. ¿Qué harás, Víctor, con este día?».
Firmado: J. Esa letra nada más.
Imprimí y desconecté.
Lo leí de nuevo... «Javier, poco a poco, no tan deprisa...», pensé. Aunque lo cierto es que me sorprendió que ese escrito pudiera venir de él, porque solía expresarse en otro estilo.