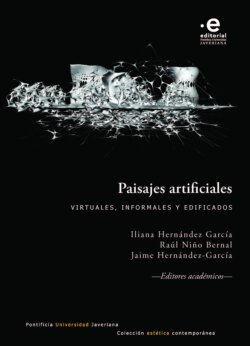Читать книгу Paisajes artificiales: virtuales, informales y edificados - Raúl Niño Bernal - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPAISAJES ARTIFICIALES E INFORMALES
Jaime Hernández-García,
Raúl Niño Bernal,
Iliana Hernández García
Este documento es el resultado de investigación de los proyectos Ecopolítica de los paisajes artificiales y Estética poshumana de los paisajes artificiales del grupo de investigación Estética, Nuevas Tecnologías y Habitabilidad, del departamento de Estética de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Se enmarca en los desarrollos y publicaciones previas del grupo de investigación, en torno a un conjunto de avances sobre la estética digital, la habitabilidad de los entornos urbanos y sociales y los paisajes artificiales e informales.
Este texto hace una interpretación de los principales cambios culturales que se viven a nivel comunitario en la vida urbana, construyendo una perspectiva de paisaje artificial desde la informalidad. Los habitantes en las ciudades1 experimentan una constante adaptación a diversos cambios producidos por los sistemas que se incorporan en estas. Para comprender sus alcances es necesario explicar que la transformación cultural viene acompañada de cambios globales y locales tanto en la información y en los procesos de la economía, como en aspectos ambientales generales, incluso de ecosistemas naturales y artificiales. Así las cosas, las adaptaciones urbanas que implican la emergencia de la vida cotidiana con nuevas ecologías demandan no solo definiciones sino una interpretación epistemológica y compleja de las redes comunitarias que organizan paisajes artificiales informales y que, a la vez, son sociales en las maneras de interacción entre sí. Pues en su condición, tejen vínculos topológicos y espaciales que retan la gestión pública, la geopolítica y la comprensión de la vida urbana.
Nuevas / Posibilidades alternativas del espacio público urbano
El espacio público urbano ha dejado de ser visto únicamente desde una óptica territorial, jurídica o social, y cada vez son más frecuentes otras percepciones en donde se le atribuyen diversos roles que, no solo amplían su conceptualización y su impacto en la vida urbana, sino que también le plantean nuevos retos y oportunidades. Entre ellos está la contribución de los espacios públicos a ciudades más resilientes, al derecho a la ciudad2 (Hernández-García, Caicedo-Medina, 2018) o a la justicia espacial; todo aquello puede generar iniciativas de empoderamiento y búsqueda de mayor libertad del ser humano en la ciudad, observando acciones de autourbanismo y participación comunitaria activa en el desarrollo urbano y espacial.
En este orden de ideas, proponemos la denominación de paisajes artificiales e informales que se construye desde tres tipos de iniciativas. Estas, sin ser todas necesariamente recientes, se están abriendo paso, desde el plano teórico y empírico, para constituir una apuesta a futuro para el desarrollo de los espacios comunitarios y públicos urbanos, buscando justamente hacerlos más comunitarios tanto desde el punto de vista de su uso, como del de su producción.
1. Autoproducción de espacio público en barrios populares
2. Espacio público productivo: agricultura urbana
3. Iniciativas tácticas, insurgentes y temporales
1. Autoproducción de espacio público en barrios populares
El urbanismo y el espacio comunitario (que quizás no sea plenamente público) pueden verse como un claro ejemplo de autoproducción3 (Hernández-García y Calderón, 2018). Si bien es posible que parte de esta autoproducción se deba a ciertas oportunidades que tiene la gente de estos barrios, la literatura y la comprobación empírica han demostrado que se trata, en muchos casos, de una opción de la gente, es decir, de una manera de afirmarse en la ciudad como ser-habitante-urbano en la búsqueda implícita de libertad.
La producción de espacio público en los barrios informales es un acto cotidiano donde se toman decisiones de diseño de manera permanente, decisiones que no siguen patrones habituales, pero que anidan en una forma de orden complejo. Estas decisiones, que pueden compararse con sistemas abiertos, se derivan de temas, necesidades y aspiraciones (Hernández García, Niño Bernal, Hernández-García, 2016). Muchas de ellas pueden explicarse con las mismas herramientas de un proceso “formal” de diseño, sin embargo, la diferencia está en quién o quiénes impulsan esas decisiones y cómo las ponen en práctica.
El uso de los espacios en el barrio popular también aporta ejemplos de la transformación del entorno construido y de decisiones cotidianas, creativas y emancipadoras4 (Hernández-García y Yunda, 2018). Las expresiones sociales y culturales en el entorno construido pueden entenderse como formas comunitarias de autoapropiación y de identificación de los lugares. Las celebraciones, las actividades relacionadas con la comida o con la bebida, los juegos tradicionales, las actividades religiosas, comunitarias y políticas que se observan en los espacios abiertos del barrio dejan huellas materiales en ellos (Hernández-García, 2012). Estas actividades urbanas públicas, no solamente reafirman la cultura de las comunidades y la expresan ante el mundo exterior, sino que también dejan impresiones y sensaciones tangibles en el entorno y lo van construyendo.
En este sentido, las actividades cotidianas que se desarrollan en los barrios populares contribuyen a darle forma a estos lugares, pero también la materialidad física demuestra los procesos creativos y alternativos en que esas decisiones espaciales cotidianas son tomadas.
2. Espacio público productivo: agricultura urbana
Desde esta perspectiva, la productividad del espacio se entiende como paisajes productivos que son artificiales y que contribuyen a la resiliencia social y urbana. En este marco, la agricultura urbana ha entrado tímida y gradualmente a ser parte del espacio público y a contribuir a su transformación físico-espacial; de igual manera, ha impactado las relaciones sociales, económicas y culturales en las comunidades. Podría decirse que la práctica de la agricultura urbana, saliendo del ámbito privado al público, es el nuevo reto socioespacial de las ciudades, especialmente de los barrios populares, ya que es allí donde más se observa y más se puede contribuir a la transformación urbana y social5 (Hernández-García, Caquimbo-Salazar, 2018).
Al respecto contamos con la siguiente afirmación:
La agricultura urbana como parte del espacio público puede contribuir al desarrollo socio-espacial de la ciudad. Especialmente desde lo multi-funcional, adaptable, productivo y participativo; desafiando los modelos tradicionales de la planeación urbana. Puede también señalar el potencial de la producción urbana de alimentos e inspirar nuevos caminos para planear la estructura verde de las ciudades y el espacio público de las mismas. (Schwab, Caputo y Hernández-García, 2018, p. 18)
Los espacios públicos productivos pueden ser una respuesta resiliente y táctica sobre el presente y el futuro de nuestras ciudades, que incluyen lo emergente, la participación e iniciativa de la gente y la producción de alimentos; esta última puede aportar no únicamente la soberanía alimenticia y la memoria de “cómo cultivar”, sino también aportar ingresos económicos, y una relación “resiliente” con la naturaleza y las “posnaturalezas”, las cuales constituyen los paisajes artificiales.
3. Iniciativas tácticas, insurgentes y temporales
Las iniciativas tácticas, insurgentes y temporales en el espacio público buscan dar más control, mayor apropiación y más libertad a la gente (Hou, 2010). Sin embargo, aunque las prácticas en este sentido son relativamente recientes, el tema de la participación en el desarrollo del espacio público es antiguo, ampliamente aceptado y es visto como un proceso fundamental para la creación de buenos espacios públicos (Madanipour, 2010; Low, 2000). Si bien el interés en la participación de la gente en el espacio público es antiguo y permanece vigente, los mecanismos para llevarlo a cabo han cambiado, o al menos han surgido otra serie de iniciativas, comúnmente llamadas prácticas insurgentes en el espacio público, urbanismo táctico, urbanismo hágalo usted mismo o autourbanismo (Finn, 2014). Bajo estos términos se incluyen prácticas en el espacio público de graffiti, skate, parkour y flashmobs (Iveson, 2013), activismo en el espacio (Shiffman et al., 2012), ventas y actividades callejeras y temporales, incluyendo agricultura urbana (Chase, Crawford y Kaliski, 2008) y, en general, actividades en el espacio público que son de carácter temporal, desarrolladas o promovidas por individuos o colectivos (no por entidades públicas o empresas privadas), que alteran de cierta manera la visión tradicional del espacio. Se ha encontrado que estas prácticas pueden ser la mejor manera de revitalizar las ciudades. Para el autor se trata de una estrategia de corto plazo que puede tener efectos de largo plazo, al buscar crear consciencia, interés, acción sobre un lugar y/o un tema. En este sentido, no se requieren profesionales o entidades públicas que saquen adelante las iniciativas, sino personas empoderadas que buscan cambios y, a través de estos, buscan mayor libertad. Es entonces el urbanismo que hace la gente6 (Hernández-García, 2018e).
Estas actividades muestran las tendencias de las prácticas diarias relacionadas con los espacios públicos; no obstante, se podría decir que cada caso es diferente, lo cual confirma la diversidad de las iniciativas y sus dinámicas sociales y físicas, las cuales se pueden comprender a través de sistemas complejos (Hernández-García, Niño Bernal, Hernández-García, 2016). Este es el espacio público que hace la gente.
Así, los retos del espacio público son diversos y complejos y van mucho más allá de un aspecto social, político o de representación y trascienden el ámbito puramente físico-espacial. En este sentido, la transformación permanente de los espacios públicos, a partir de la iniciativa individual y colectiva, deja ver nuevas posibilidades de construcción urbana y social que puede inclusive dar lecciones a la planificación formal y al control que la ciudad moderna supone. Se trata de lecciones quizás más problemáticas, pero a la vez menos lineales y siempre más comprometidas con el desarrollo socioespacial, en una suerte de búsqueda por una “ciudadanía sostenible” (Hernández-García, 2016).
Horizontes posibles
Se generan así horizontes posibles en los espacios públicos y en las ciudades, que ponen en perspectiva una política afirmativa para la vida, la coexistencia y para los intercambios e interacciones que se configuran a diario en una sociedad urbana. Se trata de la complejidad ampliada de lo que significa estar haciendo parte del espacio urbano7 (Hernández-García, 2018). Se trata de la dimensión creativa que se puede compartir en torno a lo común, que debe integrar la noción del entorno urbano. Aspectos diversos como conocimientos, ideas creativas, dimensiones ecológicas, entre otros, pueden servir al proceso de crear y colectivizar estos paisajes artificiales e informales, así como de reconocer entornos comunitarios cuya base son la cooperación y la empatía. En particular porque estos ayudan a transformar y generar un pensamiento político para ampliar la convivencia y la coexistencia con otros y para darle sentido y significado a la diversidad.
Esta perspectiva hace parte de las ideas, conocimientos y pensamientos creativos para hacer posible el futuro de los entornos urbanos. En este sentido, en la perspectiva que plantea Maldonado (2015), las ciudades y en conjunto los entornos comunitarios, integran los siguientes sistemas: social, natural, humano, artificial, los cuales permiten hacer una lectura creativa de las interrelaciones que ejercen estos sistemas en la vida en las ciudades. Los sistemas vivos, además de los habitantes urbanos y la coexistencia con otras formas de vida presentes en el entorno, configuran el primer aspecto de complejidad, pues se interrelacionan recíprocamente para constituir los principales elementos de la vida a partir de los recursos naturales: el agua, el aire, la luz y los procesos metabólicos compartidos entre sistemas. El horizonte posible proviene de la relación y el comportamiento social, coherente y responsable de manera colectiva en términos productivos y políticos. Es decir, se trata de reconocer en el habitante urbano, en la gente que vive el espacio público, la configuración de un ciudadano cuyas cualidades conforman lo que Braidotti (2015), denomina una política afirmativa, para hacer excepcional la condición de ser ciudadano y tener corresponsabilidad con el proceso transformador que emerge de su uso.
Los procesos de energía que se emplean en el entorno urbano son ahora diversos y han ampliado su alcance, por la confluencia contemporánea de distintos sistemas en el espacio público, hacen que los ritmos y velocidades de conexión vayan en aumento. Así también, la simultaneidad de comunicaciones y los enlaces en red y las conexiones electrónicas, conllevan a una intersubjetividad que permite la interrelación de sistemas abiertos, tales como los sociales, culturales, educativos, tecnológicos, científicos, económicos y políticos, entre otros. Esta interrelación genera los paisajes artificiales e informales.
Los entornos comunitarios, como un horizonte posible, deben ser necesariamente reconocidos como entornos claves y ecológicos desde los cuales emergen otras condiciones que generan patrones, epistemologías, cartografías, etnografías y sistemas de conocimiento para explicar las políticas de vida, en las cuales se hace imprescindible reconocer que la información y los conocimientos hacen parte de la cotidianidad y de las transformaciones patrimoniales del presente y del futuro en el contexto urbano8 (Hernández-García, 2017). Esto no quiere decir que se desconozcan los procesos de crisis sociales, políticos y económicos o de los riesgos que es necesario encarar frente al devenir urbano, cuya expansión físico-espacial, también conjunta aspectos sociales y tecnológicos de gran envergadura.
Es importante comprender e integrar a las comunidades, precisando alternativas para futuros posibles, lo cual implica que las ciudades y los entornos urbanos de las comunidades tengan acceso al conocimiento, a las redes electrónicas, al mundo computacional y facilitar el diálogo de los campos del conocimiento para enfrentar temas, problemas y campos de investigación con el concurso en conjunto de universidades, científicos, investigadores, profesionales, técnicos y personas sensibles con capacidad para suministrar datos e información desde las fuentes mismas del entorno.
La creatividad y la tecnología proponen también temas de conocimiento que pueden relacionarse con la vida cotidiana de las comunidades y, a la vez, en el uso y apropiación del espacio público. Con lo cual pueden ayudar en el proceso de comprensión de los problemas de los entornos urbanos, relacionados con el tema ambiental, la salud, la seguridad, la calidad de vida digna y el vínculo con los entornos ecológicos claves para mediar en la conformación urbana.
Ciertos procesos abiertos de educación pueden contribuir a construir ambientes de aprendizaje en los entornos urbanos, los cuales consisten en campos sensibles de ecologías cognitivas, transferencia de conocimientos, inteligencia distribuida y procesos dinámicos frente a las lógicas de la vida. Todas ellas, se toman en conjunto con la vida de las demás especies, de las organizaciones y de los procesos productivos. Así, pueden insertarse de manera coherente con la fragilidad de los ecosistemas de la biósfera. Los entornos urbanos y sus comunidades pueden ampliar su alcance en la experiencia a distancia de las interacciones con otros, hacia una nueva ecología del contexto ciudad.
Transformaciones culturales hacia los paisajes artificiales e informales
En los principales cambios culturales de la época contemporánea9, los entornos comunitarios pueden verse signados por un proceso de transformación en el uso y manejo de la información, tanto en aquella analógica como en aquella digital, proveniente de dispositivos tecnológicos como el computador o el celular. Este tipo de información es habitualmente denominada como TIC, esto es, tecnologías de información y comunicación. Hoy en día, estas se ven ampliadas por las tecnologías digitales basadas en la autonomía del comportamiento de lo vivo. A este proceso se le denomina bioinformación10 y ha contribuido a que las dinámicas de los habitantes al usar sus celulares y dispositivos sean progresivamente menos lineales. De este modo, cada vez que un usuario accede a su celular o, más específicamente a una aplicación común o de uso cotidiano, esta funciona con algoritmos basados en la evolución biológica, es decir, con el proceso vivo de la genética o del desempeño de un ser vivo con respecto a su velocidad, sentido común o rapidez de procesamiento. No se trata, evidentemente, de una transposición literal, pero sí de una tendencia a emular los procesos biológicos. Interesa investigar entonces, cómo podemos analizar y comprender si se han producido apropiaciones o integraciones entre este tipo de tecnología digital de información y la vida de los habitantes en su uso del espacio público y en los entornos comunitarios.
Además, se hace posible una interpretación de las redes comunitarias como redes complejas, no solamente por sus características propias sino, además, por la imbricación de ellas con el uso de esta tecnología y por la influencia indirecta que reciben del contexto general de ciudad, toda vez que esta hace uso e impone ampliamente, en términos macro, dichas redes complejas. Siendo el foco de atención, los modos en que ocurren las dinámicas de los asentamientos informales11 permiten explorar las relaciones de complejidad que surgen de la interacción con otras formas de vida. Por ejemplo, se observa cómo los flujos de información a través de las redes comunitarias ofrecen alternativas para la interpretación social12.
En especial, los conceptos de emergencia y de espontaneidad en la construcción del tejido social pueden asociarse con la bioinformación. Con lo cual estaríamos percibiendo la coexistencia de otras formas de habitabilidad13 (Hernández, Niño y Hernández-García, 2018).
En la época contemporánea, las relaciones con la vida y las transformaciones de las ciudades14 corresponden a las escalas temporales y a las alternativas de encuentro con la información. Esto tiene para los habitantes una serie de implicaciones relacionadas con la habitabilidad y sus afectaciones en la calidad de vida15; sin embargo, este proceso, en términos de lo común, conlleva al cambio y a la adaptación de parte y parte, de forma biunívoca, tanto de la gente como de las dinámicas que se movilizan para generar estas transformaciones.
Los procesos de adaptación exploran, entre otras cosas, las relaciones de la convivencia, el tema de lo colectivo y la cooperación entre los miembros de una comunidad y la relación de ellos con otras comunidades y con otros habitantes de las ciudades. Estos vínculos ahora se producen también a distancia, a través del uso de internet y de las redes sociales. Es decir, que no solamente se dan entre la gente que comparte un mismo espacio físico, un barrio, una zona geográfica, sino además se dan con personas separadas espacialmente. La observación de los impactos de estas tecnologías y en especial de las condiciones de la información han sido objetos de particular interés, específicamente por su relación con las crisis estructurales del capitalismo16, en tanto ambos tienen repercusiones en las condiciones sociales de los ciudadanos y sus entornos.
Es necesario destacar la situación de lo tecnológico, que llamaremos de ahora en adelante lo artificial, en la configuración de los entornos urbanos17, pues es importante describir cuáles son los rasgos de las relaciones en red, qué es lo que se puede medir y cómo identificar los patrones estructurales de difusión de la información. Además, es interesante observar cómo el trabajo en redes, a través del uso de dispositivos tecnológicos, apoya los procesos de innovación social, dado que este trata de un proceso cambiante en los ecosistemas (sociales, urbanos, artificiales y naturales) y en la manera como se exploran los nodos de redes inmateriales y de sus interconexiones18.
La ciudad es entendida como un macroorganismo vivo, en el sentido de comprender sus formas de interacción a la manera del comportamiento de lo viviente. Esta alusión cimienta las bases del concepto de paisajes artificiales e informales y posibilita pensar de otras maneras el espacio público. Ahora bien, para lo anterior es importante considerar la inserción de los campos electrónicos, tecnológicos y computacionales19, los flujos y los códigos, las perspectivas info-tecnológicas, entre las cuales se encuentra la cuántica20. Estos campos, que van de la mano con las tecnologías de la información y la comunicación, suelen ser incrementales, es decir van creciendo, aumentando su capacidad, velocidad de procesamiento y de distribución de forma no lineal y en red. Así las cosas, a través de ellos podemos analizar los fenómenos sociales urbanos como horizontes de sucesos, así como estudiar los problemas de los entornos urbanos que se han vuelto comunes en todo el planeta.
A partir de estas consideraciones, las transformaciones culturales comunitarias se han ampliado al contexto planetario, en el que se incluye lo local en redes y en niveles cosmológicos. Dichas transformaciones ya no se circunscriben a los ámbitos geográfico o físico-espacial, sino que habitan en las interconexiones del tiempo. Se trata de ampliar la escala y el horizonte temporal del lugar donde se producen las relaciones entre la gente, yendo más allá de las nociones topológicas tradicionales.
Por tanto, el concepto de espacio público21 hoy contempla dimensiones planetarias22 y temporales, así como horizontes geográficos y tecnológicos. No menos relevante es la diversidad de retos ambientales, políticos, sociales y económicos a partir de los cuales se interrelacionan hilos conductores con los entornos comunitarios. Una de las maneras es identificar los procesos de emergencia social,23 es decir, de aparición de la sorpresa y de conformación de tejido social de manera autónoma e imposible de anticipar por parte de los habitantes mismos. Por este motivo, son los fundamentos de la termodinámica24, de los sistemas no lineales y de la complejidad de los entornos habitables urbanos25 los que posibilitan dicha identificación. La diversidad social puesta en términos de la enorme multiplicación de acciones y de opciones de vida en lo cotidiano no se puede comprender por medio de las formas habituales de planeación y medición. A lo cual se le debe sumar la diversidad en los ecosistemas ambientales formados por otras especies vivas, por los no humanos y por la vida artificial26. Un abordaje de esta envergadura y de tal amplitud, lo plantea hoy día la ecología artificial, la hibridación de las energías y un conjunto de cambios culturales, cuyo uso distribuido del conocimiento y los aprendizajes compartidos trasciendan la noción local y física del territorio, el espacio construido, las políticas públicas y sociales y la gestión urbana.
Adaptaciones y transiciones urbanas
Los entornos comunitarios forman parte de los entornos urbanos y pueden asimilarse como paisajes artificiales e informales, debido a la dimensión tecnológica y del hecho de que las fronteras entre ambas son borrosas, tanto a nivel conceptual como fáctico. En cualquier caso, estos han sido considerados como sistemas abiertos, los cuales se han hecho cada vez más complejos a nivel social y político en las interrelaciones de lo local y lo global. Es interesante explorar qué tipo de adaptaciones sociales, tecnológicas, científicas y cognitivas están emergiendo respecto a estos entornos y a los agentes que se vinculan como transformadores en los procesos interactivos, analógicos y digitales a partir de los cuales se producen redes comunitarias para las prácticas sociales.
En este sentido, las transiciones urbanas se proponen como lectura de los cambios para comprender el entorno urbano. Es importante reconocer que estamos asumiendo y adaptando campos electromagnéticos27 a través de los cuales se propician intercambios, nomadismos y flujos de conocimientos, saberes y prácticas. Estos flujos circulan a diferentes escalas y constituyen los fundamentos de las ecologías artificiales que, a su vez, configuran paisajes artificiales a través de los cuales se dan formas extraordinarias de ver y hacer el mundo mediante imágenes en permanente hibridación.
Entender los entornos comunitarios urbanos como sistemas complejos adaptativos implica comprender su naturaleza no lineal, resultado de las combinaciones y emergencias de la vida, de los flujos en tanto consumidores, abastecedores y procesadores de cada uno de sus habitantes y de la amplia diversidad cultural y biológica que configura el entorno habitable28 (Hernández, Niño, Hernández-García, 2018). En tal sentido, el proceso creativo puede ser un recurso plausible que emerja de las organizaciones sociales, pensadores, artistas o proyectos a través de los cuales se construyan alternativas de cambio para el entorno social, paisajístico y en donde exista una búsqueda por ampliar y posibilitar la vida en conjunto.
Las ecologías artificiales son aquellos entornos que se comportan como conjuntos diversos, conformados por distintos actores y que propenden hacia condiciones de adaptabilidad y preservación de la vida en su medio. En ellos, un agente adaptable tiende a la autorreparación incluso de la vida cotidiana, del saber hacer, del saber consumir y del saber desechar. Por ejemplo, saber consumir implica saber desechar menos. Así se obtendrá una menor cantidad de residuos y, por tanto, una mejora en la calidad del paisaje natural y del entorno que nos rodea, el cual tendrá mejores alternativas para la generación de oxígeno o germoplasma para todos los sistemas vivos que dependemos del carbono. Asimismo, se podrá pensar en la experimentación de metamateriales o materiales artificiales que se puedan emplear en la configuración de estructuras y elementos creativos en el entorno urbano.
Redes comunitarias y tecnológicas
Estas redes son significativas para las transformaciones culturales de un entorno comunitario. Su conformación connota la importancia de la diversidad y la complejidad de las características sociales, de la autoorganización de los agentes adaptables y de actores con respecto a la transformación comunitaria29. Lo anterior significa que una red se forma de nodos inteligentes, es decir, es ecológicamente viable en cuanto a sus principios de participación, evolución y consecución de lo común30 (Hernández et al., 2018).
Un eje de análisis importante para las comunidades es la construcción permanente de metodologías abiertas para el aprendizaje social y las emergencias del nuevo conocimiento. Esto surge como una inquietud en la interpretación de patrones y rasgos del conocimiento tácito (sentido común) para que pueda ser modelado y simulado en campos de creación y lenguajes computacionales para bifurcar el camino hacia el conocimiento explícito, en particular aquel que relaciona la vida de las comunidades con el de formas de vida ecológicas.
Las transformaciones culturales se proponen como opciones y alternativas de cambio, pues también asistimos a la comprensión de un entorno amplio, en el cual vale la pena hacerse las siguientes preguntas: ¿qué es lo relevante de la vida en los entornos urbanos y comunitarios? ¿Qué otras formas de vida conocemos y con cuáles de ellas podríamos coexistir? ¿Qué tipo de vertientes de análisis estamos empleando para comprender la naturaleza, los ecosistemas artificiales? ¿Cómo se puede co-evolucionar y cohabitar para el futuro en el cual se demandan nuevas cualidades culturales y ecológicas? ¿Cuáles son las dimensiones complejas de la transformación cultural, incluyendo el conocimiento de cómo fluye la vida en general (por ejemplo, el ADN) que ha migrado desde los diferentes Homos31? Las diferentes naturalezas de los seres humanos, al parecer, están haciendo hibridación con otros materiales distintos al carbono (base orgánica del ser vivo). Entre esos materiales y naturalezas tendríamos el silicio, los nanofrenos, los conectomas y los mundos a escala nano. Con los entornos comunitarios es necesario trabajar sobre varios frentes, el principal y primordial es un proceso cambiante de los conocimientos, seguido de la interacción con las redes de conexión, los campos de conocimiento e innovación teórica y conceptual para no continuar ampliando las brechas de distanciamiento.
Es importante explorar las dimensiones de las otras tecnologías de información, es decir las nanotecnologías, las biotecnologías, las infotecnologías, las cognotecnologías, todas ellas conocidas como NBIC32. Estas tecnologías posibilitan una convergencia singular que ha ampliado lo que entendemos por ecología y entorno urbano. Con ellas estamos explorando otras relaciones de vida que configuran nuevos entornos con características sociales diferentes.
En la perspectiva de los entornos comunitarios encontramos sistemas abiertos, sistemas de intercambio de energía, de información y conocimientos, lo que permite la consideración de lo urbano y su complejidad como un macroorganismo vivo. Por ende, se presentan de manera simultánea un conjunto de transformaciones culturales y retos respecto a las acciones colectivas. Una tarea inaplazable, es la de hacer una lectura de las comunidades que conforman estos entornos, los ritmos, símbolos y patrones con los cuales se pueden recrear significados culturales y códigos estéticos. Lo público y lo común configuran acciones desde lo ambiental, lo político, lo cultural y lo económico para expresar varias dimensiones que se insertan en diversas escalas y procesos. Las ampliaciones de escala y tiempo a través de la interactividad logran desplazamientos insospechados a través de los flujos de información, que tiene como principal papel la construcción colectiva del ciberespacio, las redes y los nodos de interactividad social para un aprendizaje constante.
Las redes comunitarias también se relacionan con las redes digitales. En tal sentido, se puede señalar la emergencia de los sistemas big data, en los cuales se hallan los datos correspondientes a las personas, lugares y rutas, organizados e interconectados en grandes cantidades y a disposición inmediata a través de plataformas y bases de datos. En estos se incorporan para la condición social de los entornos urbanos y las relaciones comunitarias, la información clave y cambiante de lo físico. Lo virtual y digital del big data se puede considerar como otra forma de participar en los sistemas comunitarios y en los procesos de conocimiento local y global. Al desplegar en red un conjunto de posibilidades, se observan transformaciones sorprendentes, para interpretar el papel de los miembros de una comunidad como sujetos de cambio. Las ampliaciones hacia la intersubjetividad social, económica y política, la incorporación de tecnologías convergentes en los ámbitos cotidianos de la vida, replantean las dimensiones y definiciones de coexistencia hacia procesos cuya temporalidad, interactividad y desterritorialización interconectan con los flujos de conocimiento. Estos circulan para mejorar las opciones relacionadas con las condiciones de vida.
Termodinámica no lineal de los entornos artificiales comunitarios
La termodinámica no lineal permite comprender e interpretar los entornos artificiales comunitarios a partir de su evolución en un proceso abierto, no determinado de antemano, flexible y librado al azar, sin procesos de control externo gestados por una planeación estatal, o signados por el comercio y el consumo. En lugar de ello, se trata de pensar en una relación particular con la complejidad, entendiéndolos como sistemas que se organizan a sí mismos y que no dependen de decisiones externas a ellos; sin embargo, estos mismos desarrollan una interacción abierta y cambiante con otros entornos y dimensiones de lo urbano. Se trata de un conjunto de aproximaciones diversas sobre los entornos urbanos como sistemas emergentes y autopoiéticos, en particular en una reflexión sobre lo que estos son, con un énfasis acerca de los vínculos con la habitabilidad. A partir de ello se plantean nuevos problemas para su comprensión como sistemas sociales humanos, en relación con los sistemas sociales artificiales, los cuales incluyen también los humanos. Se trata de entender los entonos en interacción ecológica con diversas formas de vida y de flujos de cotidianidad, a veces imperceptible. Es necesario hacer un tránsito y un transvase de diversas disciplinas que entran al orbe del estudio de la dinámica social comunitaria y urbana, y en especial de aquellas áreas que cuentan con un conjunto de prácticas, cuerpos y conocimientos que se ubican en espacios de frontera. Estos evidencian una forma del conocimiento orientada por la investigación, la experimentación y los cruces y meta-cruces entre tiempos, espacios y sentidos diferentes.
La habitabilidad de los entornos artificiales comunitarios se plantea como un problema de investigación. Esto tiene que ver con principios activos de generación, producción, síntesis, creación, exploración de las formas de vida en espacios urbanos, públicos y privados, los cuales además cada vez se encuentran más ligados a las tecnologías, pero también a las ciencias de la vida, tales como la física cuántica, la biología molecular, la física de procesos disipativos, las ciencias cognitivas, la vida y la inteligencia artificial, entre otras. Todas ellas se encuentran en relación con la sociedad y plantean cambios, retos y posibilidades en la forma de vivir en estos entornos, algunos ya apropiados por las comunidades (Hernández, 2010). Dentro de lo cual, la cultura y lo humano son evidentemente parte de la formulación del problema. Por otra parte, se encuentran los principios críticos, de reflexión, fragmentación, además de otras formas de observar, pensar y mutar lo existente o el pensamiento, en relación con otras derivas posibles, lo cual lleva a formas diversas de acción creativa por caminos no explorados.
En ello, nos aproximamos al estudio de distintos tipos de sistemas sociales: humanos, naturales y artificiales, teniendo en cuenta que los dos primeros están contenidos en el tercero. Esta interacción entre sistemas sociales se plasma en un punto de interés central para la lectura de los entornos artificiales comunitarios en términos de sus formas de habitabilidad. Esto ocurre gracias a la posibilidad que abren para ampliar el espectro de estudio más allá de los sistemas sociales humanos, y especialmente para centrarse en los sistemas artificiales. Dentro de ellos, insistimos, se encuentran también los sistemas sociales humanos, como un tipo de sistema social, donde lo artificial es la ampliación de lo social como podría ser y que aún no ha ocurrido o que es desconocida33 (Hernández, 2016).
Cabe resaltar la importancia de la teoría de la información en relación con la termodinámica para lo cual las propuestas de Claude Shannon y Warren Weaver (1949) sentaron las bases para comprender el papel de la información en los sistemas complejos no lineales, signando con ello las formas de procesamiento, transmisión y organización de la información, en particular aquella que se produce en las redes, sean digitales o análogas, como es el caso en las redes comunitarias. De este modo, se hace necesario el trabajo con los conceptos de incertidumbre, una condición propia de la termodinámica no lineal, de los sistemas sociales y en especial de los entornos comunitarios y sus habitantes. Se trata de comprenderlos como sistemas de información. Diversos autores, en particular Carlos Reynoso (2006, 2010) presenta diversas formas de medición de la información urbana usando sintaxis espaciales34 y ciudades grafo35, entre otras formas de heurística computacional. Con ello, contamos con procesos para interpretar aspectos que emergen en los intercambios en redes comunitarias, que normalmente pasan desapercibidos o que no habían podido observarse o analizarse por falta de instrumentos computacionales suficientes para tener en cuenta una heterogénea multiplicidad de variables y datos. Las interrelaciones entre los sistemas sociales y entre los agentes o habitantes de cada uno de ellos evidencian la necesidad tanto de reconocer la existencia de cada uno, como de producir ámbitos de confluencia entre ellos. Así, se busca aportar a la producción de una teoría indispensable para guiar el camino de la acción y de contar con conceptos que permitan comprender la práctica comunitaria urbana. Estos desbordan las estructuras y epistemes habituales que definen el urbanismo, en tanto que disciplina para el control del crecimiento y desarrollo de los asentamientos.
La interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad son caminos indispensables hoy día para la comprensión de la vida urbana. Estas constituyen posibilidades abiertas e incluyentes para la investigación y se ubican en los bordes epistemológicos de los problemas, tal como lo demuestran las revistas científicas y conferencias internacionales alrededor de problemas de estudio provenientes del entrecruzamiento en diversos campos y áreas. Entre ellas se podrían nombrar: las ciencias de la vida, las ciencias de lo artificial, las ciencias urbanas, entre otras, teniendo en cuenta que todas confluyen en horizontes híbridos. Para el caso de este aporte, sería aquel espacio que la complejidad impulsa, promueve y constituye como un nicho vital para agenciar las relaciones de lo posible en la emergencia de la vida social y común. En nuestro objetivo, se trata de aportar nuevas teorías y prácticas para la comprensión de los sistemas sociales, incluidos los comunitarios.
Nos planteamos el estudio de los sistemas sociales en sus tres composiciones: naturales, artificiales y humanos, lo cual implica una actuación conjunta en el campo de lo urbano. Es decir que, en la vida social en las ciudades, los tres tipos de sistemas sociales confluyen y es necesario y deseable propiciar su asociación. En primer lugar, estas denominaciones apoyan la unión entre ciencias naturales, ciencias sociales y humanas, haciendo énfasis en las congruencias y continuidades entre los distintos tipos de sistemas. En segundo lugar, se centran en su comprensión como sistemas de complejidad creciente, también llamados sistemas complejos adaptativos, los cuales nacieron en el espectro de ciencias como la física, la matemática, la biología y la computación. Sin embargo, muy pronto, las ciencias de la complejidad se abrieron como ciencias, dominios y dimensiones y volcaron su mirada hacia los sistemas sociales en general. Con lo cual el campo de las ciencias ya no es el de la naturaleza determinista o causalista, sino también, y especialmente, el de la sociedad. Así las cosas, se intenta romper la oposición entre naturaleza y sociedad, es decir entre ciencia y sociedad. No se trata de subsumir una en la otra, o sumarlas simplemente, sino encontrar otros puntos de comprensión en esa asociación.
Debemos preguntarnos cómo los sistemas sociales coinciden con los sistemas urbanos, produciendo una ampliación del concepto de sistema urbano, en el que se incluye definitivamente a la gente en tanto que habitantes y actores centrales de la vida en las ciudades. Algo que parece obvio, pero que, sin embargo, no se encuentra ya en el centro de interés, por haber sido desplazado por los objetivos económicos y de producción del capital. De esta forma se daría una inclusión permanente de lo social, incluyendo las formas de lo común, o comunitario, y, en sentido más amplio, de lo humano y lo no-humano, incluyendo lo artificial (Hernández y Niño, 2010). Nos interesa llegar a un punto en el cual no se hagan distinciones entre los sistemas urbanos y los sistemas sociales, en el ánimo de lograr que los primeros realmente incluyan a los segundos. Así, un análisis sobre la ciudad implica más el estudio de las formas de habitabilidad que el estudio de su infraestructura, transporte, movilidad o unidades de vivienda, si bien están imbricadas unas en las otras. Hablar de “urbanismo” y de “habitabilidad” como dos elementos distintos, por ejemplo, supone una división y jerarquización que resulta insostenible a la luz de las teorías de la filosofía política, de los derechos humanos, o de la ecología. Así mismo, una división entre humanos y no-humanos es imposible si queremos lograr una condición más estable de la vida urbana y de la vida en general en el planeta. Esto se sostiene desde teorías en ecología artificial, producción política del paisaje, ecología política y avances en inteligencia y vida artificial, física, biología, matemática y computación.
De esta suerte, cabe anticipar un enfoque sugerente, en donde el urbanismo ya no forma parte de las ciencias aplicadas o de las ciencias sociales y humanas de manera exclusiva, sino que entra en relación con las ciencias de la complejidad, en donde no se establece una diferencia cortante entre las ciencias naturales y las ciencias sociales y en donde se incluyen igualmente las ciencias sociales no humanas. De este modo, se retoma la propuesta de la tercera cultura, en la cual se eliminaría la oposición entre las dos culturas precedentes, la de las ciencias exactas y la de las ciencias sociales, para buscar una tercera cultura, la cual se comprende como una nueva alianza entre las dos anteriores. Esto ha sido expuesto en La nueva alianza: metamorfosis de la ciencia de Ilya Prigogine e Isabelle Stengers (1990).
Complejidad de la ciudad para comprender los sistemas sociales artificiales
Cuatro aspectos son fundamentales para el entendimiento de este enfoque de la termodinámica y de la complejidad, que serán esenciales para la comprensión de la nueva forma de la ciudad, como ejemplo de la nueva alianza. El primero de ellos es el reconocimiento de la importancia del tiempo, en particular de la flecha del tiempo, es decir, el conocimiento de que el devenir del tiempo se mueve siempre hacia adelante y de la imposibilidad de volver al pasado, de deshacer los hechos. Se trata de un tiempo no entrópico negativo, de un tiempo de producción de vida y de creatividad, no de destrucción. En este sentido, los principales hallazgos de Ilya Prigogine, según los cuales el cuarto principio de la termodinámica no trata de la entropía negativa, son fundamentales para lo descrito con anterioridad. La principal implicación de este descubrimiento muestra que no todo estaría tendiendo hacia la destrucción conforme avanza el tiempo, sino que, al contrario, en los sistemas complejos adaptativos o los sistemas fuera del equilibrio, el tiempo es un factor de creación y de posibilidad. Es en este sentido que intentamos entender la ciudad como sistemas sociales artificiales, humanos y no humanos, naturales y artificiales. Estos producen o pueden producir creación y posibilidades de futuro, no un futuro como promesa o planeación, sino uno múltiple como horizontes amplios de tiempo: en síntesis, se trata de opciones y adaptaciones36 (Niño, 2016).
El segundo fundamento está relacionado con el trabajo con sistemas, fenómenos y comportamientos complejos directamente. Este segundo fundamento implica necesariamente a aquel mencionado más arriba, en tanto involucra la existencia de tiempos plurales, de densidades temporales diferentes. La ciudad es un sistema complejo autoorganizado, cuyas cualidades principales son la adaptación y la emergencia. Estas se despliegan a través de comportamientos, para resolver problemas sin recurrir a una estructura centralizada o jerarquizada descendente. En cambio, se parte de la base, en este caso socio-urbana, donde puede emerger espontáneamente un comportamiento colectivo plausible. Jane Jacobs (1993), teórica del urbanismo, ha estudiado este tema en la formación de los barrios urbanos, en cuanto la hibridación entre orden y anarquía evidencia su comprensión como sistemas emergentes. Estos, ante la falta de un plan predeterminado, operan como una red interconectada que mantiene la vida cotidiana. Steven Johnson (2001), presentó la aplicación del concepto de sistemas emergentes a la realidad de las ciudades y, a su vez, a otros tipos de sistemas que no siguen leyes determinadas, pero se organizan exhibiendo un comportamiento inteligente. La pregunta por las condiciones de posibilidad de lo anterior encuentra sus respuestas en la teoría evolutiva, la neurociencia, la informática y el urbanismo, que lo plantean como una visión alterna de ciudad para el futuro. Como ejemplos concretos de estos enfoques se encuentran los “parques verticales” de Adrian Geuze en Nueva York, y los “paisajes típicos” de Winy Maas, expuesto en el pabellón de Holanda en la Exposición Universal del año 2000 con sede en Hannover37. Se trata de un sistema o un conjunto de sistemas que puede alcanzar una complejidad creciente dependiendo de su grado de libertad. Este sería el rasgo principal de la complejidad, que lo diferencia del pensamiento sistémico. Ahora bien, un segundo rasgo característico está relacionado con su capacidad para medir y establecer posibilidades plausibles en términos científicos, a partir de sus hallazgos y, especialmente, sobre su avance en términos de aumento de la complejidad. ¿Por qué es deseable que aumente la complejidad en un sistema? Ciertamente porque aumenta su posibilidad de supervivencia. Se puede tomar como ejemplo la existencia de una comunidad: aquellos elementos triviales o poco complejos de las estructuras sociales tienden a no adaptarse y desaparecer. En este sentido, en un sistema social urbano es deseable que se construya un grado de complejidad tal que le impida su obsolescencia temprana (Hernández y Niño, 2010). Este asunto se relaciona de manera directa con la sostenibilidad, permanencia y sobrevivencia de los sistemas que estamos trazando en nuestras ciudades. Pero, en este caso, no se trata de un sistema que se planea, como una decisión política o una norma. En cambio, se trata de un sistema que emerge de manera autónoma. Una red, por ejemplo.
El tercer fundamento corresponde a la emergencia. Se trata de una condición mediante la cual los sistemas verdaderamente complejos emergen, no se producen por la intención o el gesto de alguien que decide, sino específicamente por la posibilidad de las relaciones que se encuentran comprometidas con un determinado suceso. Es el caso de una autoorganización de individuos, habitantes de un barrio, que deciden adecuar la cancha múltiple como espacio de juego y de reunión de la comunidad. Se trata de la emergencia de algo nuevo, algo simple, pero novedoso e increíblemente útil y significativo para la gente que lo vive. Se trata de la emergencia de nuevas ideas y posibilidades. De este modo, la pregunta: ¿cómo es posible que surjan nuevos sistemas sociales urbanos no entrópicos y con posibilidades de crecer y crear?, Se corresponde con la pregunta: ¿cómo pueden mantenerse los sistemas sociales comunitarios existentes? Sobre esta relación hemos profundizado para fortalecer cada vez más las condiciones que permitan que se den ambas posibilidades, en un proceso evolutivo abierto y no determinista, que incluya la emergencia de nuevos sucesos a partir de sistemas sociales existentes. Este reto se relaciona con el concepto de biodiversidad, pero aplicado a la sociedad. Para que un sistema perviva es necesaria su diversidad, su especiación, su adaptación a nuevas condiciones físicas, climáticas, y en especial a la asociación de lo humano y lo no humano. Es decir, se trata de la reunión de la naturaleza y la sociedad en el espacio de las ciudades como continuum que no establezca una oposición con lo rural. En este sentido decimos que la evolución de la naturaleza se corresponde con la evolución de lo social, pero no en una perspectiva causalista, determinista y de progreso, sino, al contrario, en un horizonte de obtención de mayores y mejores posibilidades, las cuales incluyen la permanencia y defensa de las organizaciones comunitarias como sistemas sociales, esto es, de la vida misma, cotidiana. El devenir de las ciudades muestra exactamente cómo ha sido la evolución de la cultura. La invitación es a reformular las comprensiones que hemos construido acerca de la cultura hegemónica, basada en lo establecido por la cultura moderna iniciada en la Edad Media, que se encuentra en un proceso de agotamiento, para girar hacia otra cultura: la de la nueva alianza. Alianza entre naturaleza y sociedad, entre humanos y no-humanos, es decir, entre seres vivos como los animales y las plantas y seres maquínicos, como los robots y las cosas (Prigogine y Stengers, 1990).
El cuarto fundamento tiene que ver con la comprensión de la habitabilidad de los sistemas sociales urbanos en sus condiciones aperiódicas, es decir, impregnadas de un movimiento, no cíclico, repetitivo y periódico. En cambio, se trata de movimientos súbitos, imprevistos, incontrolables e irreversibles. De esta forma, la lectura de la vida en comunidad se hace en términos de sus experiencias no controladas, no planeadas, es decir, en términos de sus características poco estudiadas y difíciles de medir. En las ciencias de la complejidad, este tipo de movimientos son el centro de estudio, aquellos que suscitan mayor interés. Se trata de aquellos sistemas que exhiben condiciones no uniformes e imposibles de describir dentro de las leyes newtonianas de la dinámica clásica, implícita en la producción de leyes físicas generales y determinísticas. En lugar de ello, aquí se trata de patrones singulares para cada uno de los fenómenos, motivo por el cual no es posible generalizar. Ejemplo de ellos son la circulación de peatones, el deterioro de las edificaciones, las organizaciones públicas, el comercio, las formas de habitabilidad de las viviendas, las aglomeraciones urbanas, el entretenimiento en equipamientos urbanos, las maneras de organización de las comunidades, entre otros.
Gracias a lo anterior podemos concluir cómo la gran mayoría de lo que usualmente condensamos en el estudio de la vida de las ciudades son en realidad sistemas complejos adaptativos, aperiódicos y, por lo tanto, pueden leerse mejor como sistemas fuera del equilibrio, es decir, con posibilidades creativas. Así, de la mano de la física de procesos disipativos o de la biología sintética y molecular pueden producirse mediciones y comprensiones incluso lógicas para el lenguaje matemático, acerca de estos entornos artificiales comunitarios. Así, la paradoja del deseo de control de una ciudad por parte de algunas miradas de la planeación se resuelve en términos de una mejor comprensión de su naturaleza a través de entender las organizaciones que hacen sus habitantes, con gran autonomía.
Referencias
Berenstein, P. (2001). The Aesthetics of the Favela: the Case of an Extreme. En J. Fiori y H. Hinsley (eds.), Transforming cities: design in the Favelas of Rio de Janeiro (pp. 28-31). Londres: AA Publications.
Braidotti, R. (2015). Lo posthumano. Madrid: Gedisa.
Capra, F. (2002). Las conexiones ocultas. Implicaciones sociales, medioambientales, económicas y biológicas de una nueva visión del mundo. España: Anagrama.
Crawford, M. (1995). Contesting the Public Realm: Struggles over Public Space in Los Angeles. Journal of Architectural Education, 1(49), 4-9.
Crawford, M. (1999). Blurring the Boundaries: Public Space and Private Life. En J. Leighton, M. Crawford y J. Kaliski (eds.). Everyday Urbanism (pp. 22-35). Nueva York: Monacelli Press.
Certeau, M. de. (1993). Walking in the city. En S. During (ed.), The cultural studies reader (pp. 126-133). Londres: Routledge.
Certeau, M. de. (1999). La invención de lo cotidiano. México: Universidad Iberoamericana.
De Rosnay, J. (1995). Miradas sobre el tercer milenio. Madrid: Cátedra.
De Rosnay, J. (1996). El hombre simbiótico: miradas sobre el tercer milenio. Madrid: Cátedra.
Estévez, A. (2005). Arquitecturas genéticas II: medios digitales & formas orgánicas. Barcelona: Esarq/Sites.
Giraldo, J. (2010). La segunda revolución cuántica y una posible teoría del todo. En C. Maldonado (Ed.), Fronteras de la ciencia y complejidad. (pp. 155-180). Bogotá: Editorial Universidad del Rosario.
Hernández, I. (2010). Estética de lo posible: vidas que emergen y vidas preexistentes. En I. Hernández y R. Niño (Eds.), Estética, vida artificial y biopolítica: expansiones en la evolución cultural y biológica a través de la tecnología (pp. 37-68). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
Hernández, I. (2016) Evolución abierta y sin límite: encontrando lo improbable y lo inesperado. En Estética de los mundos posibles: inmersión en la vida artificial, las artes y las prácticas urbanas (pp. 51-68). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
Hernández-García, J. (2016). Hábitat popular, ¿un mundo alternativo de producción de espacio para América Latina? En I. Hernández-García (Ed.), Estética de los mundos posibles: inmersión en la vida artificial, las artes y las prácticas urbanas (pp. 245-258). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana: Colección Estética contemporánea.
Hernández-García, J. (2017). Underlying Language and Meaning of Informality. En Marginal Urbanisms: Informal and Formal Development in Cities of Latin America (pp. 117-132). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.
Hernández-García, J. (2018). Prácticas Insurgentes de Arquitectura y Ciudad. En G. Montenegro (Ed.), Arquitecturas Insurgentes (pp. 19-26) Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
Hernández, I. y Niño, R. (2010). Heurística de los espacios virtuales inmersivos. En Paisagem: Desdobramentos e Perspectivas Contemporaneas (pp. 89-107). Porto Alegre: UFRGS.
Hernández García, I., Niño Bernal, R. y Hernández-García, J. (2012). Visiones alternas de ciudad. Complejidad, sostenibilidad y cotidianidad. Bitácora. Urbano territorial, 1(20), 67-77.
Hernández García, I., Niño Bernal, R. y Hernández-García, J. (2018). Ecopolítica de los paisajes artificiales. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
Hernández García, I., Niño Bernal, R. y Hernández-García, J. (2016a) Creación y evolución como proceso evolutivo abierto en los mundos virtuales inmersivos. En I. Hernández-García (Ed.), Estética de los mundos posibles: inmersión en la vida artificial, las artes y las prácticas urbanas (pp. 15-50). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana: Colección Estética contemporánea.
Hernández, I., Niño, R., Cabra, F., Rodríguez J., Marciales, G. y Barreneche, C. (2018) Las ciencias sociales y humanas en la actual sociedad del conocimiento. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
Hernández-García, J. y Caicedo-Medina, J. (2018). Derecho a la ciudad y ciudadanías sostenibles: entre la exigencia al Estado y la autoorganización ciudadana. En Plane-jamento e Gestao Territorial: A Sustentabilidad dos Ecossistemas Urbanos (pp. 42-67). Brasil: Universidade do Extremo Sul Catarinense Editores.
Hernández-García, J. y Calderón, C. (2018). Bottom-up Public Space Design and Social Cohesion: The Case of a Self-Developed Park in an Informal Settlement of Bogotá. En P. Aelbrecht, Q. Stevens (Eds.), Public Space Design and Social Cohesion, An International Comparison (pp. 133-151). Nueva York: Routledge Publishers.
Hernández-García, J. y Yunda J. G. (2018c). Untangling the Vitality of Public Spaces of Bogota´s Informal Settlements. En J. Hernández-García, S. Cárdenas-O´Byrne, A. García-Jerez y B. B. Beza (Eds.), Urban Space: Experiences and Reflections from the Global South (pp. 37-58). Cali: Pontificia Universidad Javeriana, Sello editorial Javeriano.
Hernández-García, J. y Caquimbo-Salazar, S. (2018d). Urban agriculture in Bogota’s informal settlements: Open Space Transformation Towards Productive Urban Landscapes. En J. Zeunert y T. Waterman (Eds.), Routledge Handbook of Landscape and Food (pp. 378-393). Nueva York: Routledge Publishers.
Jacobs, J. (1993). The city unbound: Qualitative approaches to the city. Urban Studies, 30(4 y 5), 827-848.
Johnson, S. (2001). Sistemas emergentes: O qué tienen en común hormigas, neuronas, ciudades y software. Madrid: Turner.
Madanipour, A. (1996). Design of Urban Space: An Inquiry into a Social-Spatial Process. Chichester: Wiley.
Maldonado, C. (2015). Ciudad, desarrollo urbano, calidad de vida y dignidad. Recuperado de: http://www.pensamientocomplejo.org/docs/files/Maldonado%2C%20Carlos%20-%20Complejidad%20y%20Ciudades.pdf/
Mandoki, K. (2007). Everyday Aesthetics: Prosaics, the Play of Culture and Social Identities. Hampshire: Ashgate.
Niño, R. (2010). Ciberbiología y procesos tecnológicos de la cultura. En I. Hernández, R. Niño (Eds.), Estética, vida artificial y biopolítica: expansiones en la evolución cultural y biológica a través de la tecnología (pp. 37-67). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
Niño, R. (2016). La no linealidad de la política. En I. Hernández García (Ed.), Estética de los mundos posibles: Inmersión en la vida artificial, las artes y las prácticas urbanas. (pp. 69-88). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
Prigogine, I. y Stengers, I. (1990). La nueva alianza: metamorfosis de la ciencia. Madrid: Alianza.
Reynoso, C. (2006). Complejidad y caos: una exploración antropológica. Buenos Aires. SB.
Reynoso, C. (2010). Análisis y diseño de la ciudad compleja. Buenos Aires: SB.
Schneider, E. y Sagan, D. (2008). La termodinámica de la vida. Barcelona: Tusquets.
Schwab, E., Caputo, S. y Hernández-García, J. (2018). Urban agriculture: models-in-circulation from a critical transnational perspective. Landscape and urban planning, 170, 15-23.
Shannon, C. y Weaver, W. (1949). The Mathematical Theory of Communications. Illinois: University of Illinois Press.
Wallerstein, I. (2005). Las incertidumbres del saber. Barcelona: Gedisa.
Wallerstein, I. (2007). La crisis estructural del capitalismo. Bogotá: Ediciones desde abajo.
Webgrafía
Art & Science Factory (s. f.). Recuperado de http://www.art-sciencefactory.com/complexity-map_feb09.html
Complexus. (2012 julio 22). [79] REDES. Las raíces de la inteligencia de las plantas [archivo de video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=y58cm8CgcXo
Guinti Editore. (s. f.). Stefano Mancuso. Recuperado de http://www.giunti.it/autori/stefano-mancuso
Labprofab. (s. f.). Proyecto árboles artificiales. Recuperado de https://labprofab.org/?taxonomy=link_category&term=sitios-de-interes
Perron, J. (2005). Usman Haque. Sky Ear. Recuperado de http://www.fondation-langlois.org/html/e/page.php?NumPage=373
Puigh, A y Suárez, D (2012). PixelBite. Recuperado de https://vimeo.com/41089172
Villagómez, C. (2017). Codificación binaria Recuperado de http://es.ccm.net/contents/57-codificacion-binaria
Notas
1 El concepto de ciudad se retoma en este documento, para hacer una lectura más compleja en relación con lo urbano de manera contemporánea. Se advierte que no se está haciendo referencia a la idea decimonónica de ciudad tradicional, mecanicista y física. Se opta en cambio por colocar la perspectiva de macroorganismo global, tal como la ha denominado Jöel De Rosnay (1995), para explorar los intercambios de energía, relaciones de información y múltiples dinámicas entre las cuales se hallan las sociales, culturales y políticas que se interrelacionan en la complejidad de las redes electrónicas y computacionales.
2 En Hernández-García y Caicedo-Medina (2018) puede observarse cómo se presenta una tensión entre lo propuesto por el Estado y aquello que desarrollan las comunidades en esta perspectiva.
3 En Hernández-García y Calderón (2018) puede verse la forma cómo la producción de espacio público vista de abajo hacia arriba genera otras condiciones de ciudad distintas a las planeadas de antemano.
4 En Hernández-García y Yunda (2018) observamos la vitalidad que estas iniciativas pueden lograr para el mejoramiento del espacio público.
5 En Hernández-García y Caquimbo-Salazar (2018) encontramos que esta transformación es radical si pensamos en la manera como la agricultura urbana cambia el paisaje y su forma de habitarlo.
6 En Hernández-García (2018) las prácticas insurgentes se relacionan con el hábitat popular y su producción de espacio público como una manera de hacer ciudad desde un compromiso social.
7 En Hernández-García (2018f) en la Introducción se presentan diferentes aspectos acerca del espacio urbano desde la perspectiva del sur global.
8 En Hernández-García (2017) se puede encontrar la forma como el lenguaje y el significado de la informalidad en las ciudades plantea una política de vida específica, la cual es necesario discernir frente al tema de otras formas alternativas de conocimiento.
9 Estamos viviendo en una era biotecnológica con varios problemas temas y fundamentos sobre la vida y sus posibles combinaciones de la materia, la computación desde escalas microscópicas a escalas macroscópicas y cognitivas.
10 Hace referencia a la información contenida en el universo en forma holográfica, a los procesamientos cuánticos en los que se configuran datos en distancias, tiempos y velocidades sorprendentes.
11 Lo que se enuncia como informal se refiere a lo espontáneo y emergente.
12 La interpretación responde a los entornos amplios, de escala micro y macro, que hacen simbiosis en los entornos urbanos. Existe una hibridación entre lo natural y lo artificial de manera simultánea.
13 En Hernández, Niño y Hernández-García (2018) puede observarse cómo se han producido un conjunto de biósferas de información a partir de la vida en las ciudades, lo cual ha generado un paisaje artificial que actúa como la nueva forma de habitar.
14 Varias tendencias como la globalización económica, ciudades globales y ciudades globalizadas están en el centro de estudio y debate sobre los fenómenos actuales.
15 Los problemas crecientes de congestión, inseguridad, malestar social, diversas condiciones de pobreza y aglomeraciones son, entre otras características, rasgos, de incertidumbre para las poblaciones.
16 Immanuel Wallerstein ha destacado como cualidad de este fenómeno la conexión orgánica explícita incluso con antecedentes históricos, los cuales se refieren a ciclos hegemónicos de poder que provienen de antecedentes históricos y de varias regiones del mundo.
17 Hace referencia al paisaje artificial constituido por redes de información y conocimiento, las cuales se están transformando en un nuevo espacio público global.
18 Al respecto, Fritjof Capra expone varios argumentos a favor de la perspectiva de las conexiones, estableciendo puntos de relación a partir del aprendizaje organizativo, en el cual se refiere a la importancia crucial de la tecnología, a la gestión del conocimiento y a las interacciones sociales que pueden tener las organizaciones para crear conocimientos explícitos entre los individuos y sus comunidades.
19 Las simulaciones y modelaciones en el tema urbano van desde el uso de algoritmos genéticos, la aplicación de algoritmos culturales e innumerables software: Processing, Big Data, City Engine, X-Frog, Spacial Sintex, (Sintaxis Espacial), entre otros.
20 A partir de estas se tienen en cuenta las lecturas de ondas de sonido, luz y otras velocidades.
21 Este concepto, en algunos casos, solo tiene definiciones jurídicas; por lo tanto, es necesario que se interrelacionen las dimensiones de complejidad social o de sistemas abiertos en donde emergen las condiciones sociales y otras escalas espaciales como la planetaria.
22 En estas dimensiones, se tienen en cuenta los satélites que distribuyen información (como el de Google Maps y otros sistemas de uso local) para la toma de decisiones espaciales, de movilidad, entre otros usos.
23 Este concepto alude a aquello que aparece de pronto, a lo repentino y a la oportunidad de crear estrategias y alternativas.
24 Ciencia que estudia las transformaciones de la vida desde los procesos de energía. “La vida es un proceso terrible y bello, profundamente ligado a la energía, un proceso que crea estructuras improbables a medida que destruye gradientes. Como los vórtices no vivos y los patrones de convección, los sistemas de vida reciclan materiales en regiones de exceso energético” (Schneider y Sagan, 2008, p. 185).
25 Además de incluir las concepciones de ciudadanías contemporáneas como sociedad alocéntrica (Rosnay), sociedad civil global (M. Kaldor) multitudes inteligentes (Rheingold) comunidades de práctica (M. De Certeau, V. Shiva, F. Capra).
26 En este tema se contempla el ecosistema de redes tecnológicas, los dispositivos y ordenadores de uso cotidiano por organizaciones, instituciones y personas con los cuales se alimenta un sistema abierto de la web 4.0 y la Noosfera 5.0, a escala planetaria. En ella se dinamizan a nivel computacional sistemas de movilidad como trenes, metros y otros medios de transporte. Además, en tiempo real funcionan sistemas económicos como la bolsa de valores.
27 Hornos microondas en los hogares, televisión por cable, telefonía celular, wifis privados y públicos en casas, edificios, calles, parques, centros comerciales, etc.
28 En Hernández, Niño y Hernández-García (2018) puede leerse la forma como la ecopolítica de los entornos artificiales genera una comprensión distinta de habitabilidad de los entornos comunitarios.
29 La transformación comunitaria puede ofrecer diversas lecturas, en las cuales aparecen relaciones físico-espaciales relacionadas con la movilidad, la conectividad y, a través de esta, las interactividades que surgen para construir relaciones intersubjetivas.
30 En las ciencias sociales y humanas en la actual sociedad del conocimiento puede observarse la forma como se producen sociedades artificiales a partir de las interacciones tecnológicas con las comunidades.
31 Homo prens, Homo floresiensis, Homo sapiens, Homo sapiens sapiens, Homo políticus, Homo vi-dens, Homo aestheticus, entre otros, y el Homo de la sociedad del conocimiento, hoy ampliado en redes y dispositivos.
32 Las NIBC, (Nano-info-bio-cogno tecnologías sociales), son las tecnologías convergentes e integradas que permiten comprender la complejidad de los beneficios para la vida en conjunto de la sociedad.
33 En Hernández (2016) puede observarse cómo la evolución abierta y sin límite permite encontrar lo improbable y lo inesperado en una perspectiva bottom-up generada por lo artificial.
34 Este acercamiento consiste en la observación de la ciudad como espacio complejo, implicando la medición de las trazas espaciales a través de patrones recursivos. Aplicaciones de ello se han realizado en muchas ciudades de América Latina, entre ellas Bogotá.
35 Se trata de la distribución de ley de potencia, relacionada con los cambios pequeños, independientes de la escala y presente en fenómenos amplios, como una ciudad.
36 En Niño (2016) observamos cómo la política jugará un papel importante en los diversos horizontes que se generan por procesos de síntesis en la vida interconectada de las ciudades.
37 Ambos son proyectos analizados y descritos por Alberto Estévez (2005).