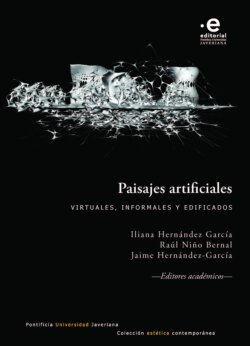Читать книгу Paisajes artificiales: virtuales, informales y edificados - Raúl Niño Bernal - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеPAISAJES POSHUMANOS Y VIDA LIMINAL
Iliana Hernández García
Un modo más radical de pensar los paisajes poshumanos está relacionado con los procesos de vida, tanto biológicos como sintéticos, que se encuentran en el límite entre lo vivo y lo no vivo. Se trata de pensar en las especies híbridas entre el carbono y diversos materiales y preguntarse: ¿Cómo la creatividad en la evolución inspira una teoría abierta sobre los paisajes poshumanos? (Hernández, 2016a). Aquello que la epistemología humana denominaba creatividad, se ve aumentado hoy día por las interacciones que generamos con la vida artificial. Requerimos de una visión de amplias escalas de tiempo y de agentes capaces de producir y hacer evidente otras formas de vida y de creatividad como procesos evolutivos que den cuenta de las maneras como se han hibridado los mecanismos de la información. Estos subyacen principalmente en la posibilidad de emergencia de novedades (Kauffman, 2003). La formulación de dicha teoría se encuentra en lugares intersticiales entre el arte, la ciencia y la tecnología, específicamente entre la vida artificial y los mundos inmersivos, tales como paisajes poshumanos. En estos último se producen procesos de interacción sensorial y cognitiva con horizontes que no conocíamos o no considerábamos reales. Este es un camino radical para repensar los paisajes, en el cual la dimensión de lo posible produce cambios fundamentales en el campo de lo imaginable.
Se trata de encontrar la novedad en la evolución artificial basada en la computación: la computación evolutiva (Huneman, 2008) produce otra clase de evolución, gracias a que la computación permite combinatorias que son imposibles de articular para el ojo desnudo. Este proceso matemático, unido a la biología molecular y evolutiva, generó proyectos como el denominado Tierra de Thomas Ray (1954). En este, el proceso de bottom-up desencadenó otras formas de producir biosferas de conocimiento, en las cuales la evolución se produce de maneras inéditas, es decir, se demuestra como un proceso contingente e impredecible. Se hace posible la consideración de mundos paralelos. Aquí, el biólogo y el ecólogo producen un programa de computación capaz de generar vida diferente a como la conocíamos, una vida liminal, con una química distinta a la del carbono, hecha de datos fluidos y procesos de combinatoria no perceptibles. En los mundos bioinmersivos de Sommerer y Mignonneau (Hernández, 2010, 2013), se produce un arte evolutivo, en el cual ha emergido una forma de evolución diferente a la conocida en la naturaleza, que constitutye, en consecuencia, un proceso creativo abierto e inacabado (Bedau y Cleland, 2016). La hibridación entre diversos campos empuja los límites del conocimiento, así como los límites de la vida, haciendo que los bordes de la creación y la imaginación sean igualmente desplazados a un nivel superior a aquel alcanzado por las artes mismas. Arte, ciencia y tecnología se influyen y alteran recíprocamente, abriendo un espacio de creatividad basado en la evolución. Esto ocurre en virtud de las condiciones bio y ecocéntricas (no ya antropocéntricas) y por el empleo de amplias escalas de tiempo, en lugar de momentos locales y experiencias limitadas por el sensorium humano. En lugar de ello, la apertura a la epistemología biológica y artificial, es decir poshumana, (Braidotti, 2015) amplía las posibilidades. En el trabajo Alife de Sommerer y Mignonneau (Hernández, 2016b) aparece un entorno evolutivo interactivo, donde pueden ser tocados diversos organismos artificiales que conforman una especie. Se trata de un mundo con reglas de reproducción e interacción parcialmente autónomas e independiente de la programación inicial, que conforman patrones emergentes complejos. Igualmente, en la máquina de escribir código vivo, titulada Life Writer de los mismos artistas, vemos la escritura y el lenguaje como actos de la invención que producen vida, literalmente en el sentido de generar organismos de un ecosistema artificial. Estos emergen espontáneamente sin que la programación defina completamente sus características o formas de interacción entre ellos o con el observador. Esto se relaciona con el sentido del decir y del pensar de una lógica que ya es poshumana.
Este tipo de creaciones se producen en diversos campos, a partir de la existencia de los algoritmos genéticos (Holland, 2004). Se trata de una computación emergente, es decir no-lineal, cuyo propósito ya no es programar, definir y predecir las condiciones de funcionamiento de un sistema, sino, al contrario, dejar que este escoja sus propios rumbos y se desenvuelva con la mayor autonomía posible, en el ánimo de descubrir y observar situaciones insospechadas o impensables que puedan emerger sin la conducción humana, de la mirada del control. Se trata de paisajes de datos se reconfiguran permanentemente a partir de su autoproducción.
En los trabajos de la artista Suzanne Anker se plantea una relación entre código y genética, donde se establece un paralelismo entre cromosomas y escritura, los cuales se perciben ambos como si fueran jeroglíficos (López del Rincón, 2015, p. 86). Se trata de abordar el lenguaje a partir de sus formas de expansión por vías del arte biotecnológico. La obra de Anker, titulada Zoosemiotics: Primates, Frog, Gazelle, Fish de 1993, exhibe unas condiciones de ordenación y puesta en escena de los cromosomas a manera de sistema de notación, el cual es aumentado y extrapolado al mundo de la interpretación por el uso de una jarra de agua que actúa como lupa y deforma su tamaño original. Este acto performativo de la mediación, si bien recuerda el uso del microscopio como máquina de visión en la historia del arte con tecnología, también permite tener otra visibilidad del mundo, de aquello que solíamos llamar “código” o “lenguaje” y que se ha vuelto un recurso histórico, hoy transformado por las condiciones de mirada siempre cambiantes y los puntos de vista diversos según el lente con el cual se observe. Así, las expresiones de un código son susceptibles de ser cambiadas, deformadas, aumentadas o extrapoladas a otros códigos con los cuales puede y suele tener intercambios e interacciones. La época contemporánea invita a la interrelación, no solamente de lenguajes y procesos de representación, sino particularmente de posibilidades de visualización y producción de mundos, ahora liminalmente vivos.
En el proyecto Genetic Self-Portrait del artista Gary Schinder se observa una diseminación de la idea de identidad, propia del concepto de cuerpo heredado: para realizar un retrato, el artista utiliza rayos X para fotografiarse a sí mismo, poniendo de relieve las características que aluden a la genética, invita a pensar en la diversidad y multiplicación del cuerpo mismo, de su cuerpo, reorganizado ahora en una propagación de visualizaciones, que son sus horizontes posibles. El artista utiliza la tecnología de electroforesis de gel para proponer diversas opciones de cómo su configuración cromosómica hubiera podido ser (López del Rincón, 2015, p. 87). Su intención artística buscar resaltar el contraste invertido entre la divulgación de sus aspectos más íntimos, con respecto lo críptico del tipo de imágenes que utiliza. Se trata también de visibilizar las dimensiones estructurales y abstractas de la vida conocida o de una vida posible, en este caso la humana, lo cual permite imaginar las interacciones que se podrían crear entre esas conformaciones genéticas específicas y las de otros individuos, e incluso de otras especies o de otras vías de borde, siempre en el ámbito no humano. Son interacciones que podrían desencadenarse por la abstracción del código genético y su organización en paisajes de información que se intercambian y bifurcan.
El colectivo Tissue Culture and Art, de Oron Catts e Ionat Zurr, artistas australianos, plantean el término neolifismo para referirse a las diversas formas de vida que surgen por medio del cultivo de tejidos y otros procesos de software húmedo, o de vida parcial y epicuerpos soportados por procesos computacionales (Catts y Zurr, 2006). Se trata de un neoceno, que presenta condiciones o tipos de vida distinta a la conocida, que supera o transmuta el Antropoceno, donde los seres humanos habíamos dominado los recursos. En el trabajo de bioarte denominado Semiliving worry dolls, la artista Ionat Zurr propone una analogía a partir de las muñecas artesanales guatemaltecas, a quienes las niñas les cuentan sus preocupaciones antes de dormir y las colocan bajo la almohada. En este trabajo, las muñecas están hechas de tejido vivo cultivado en laboratorio y expuestas en una vitrina de una galería. Se trata, en este caso, de una propuesta de un paisaje poshumano, en tanto que los materiales y su existencia se dan por fuera de un cuerpo específico que, a la vez, está provisto de una autonomía con la cual pueden crecer y desarrollarse al estar conectadas a procesos computacionales. Cerca de la instalación se ha colocado un micrófono, frente al cual los espectadores se confrontan frente a la ironía y pueden expresar sus inquietudes acerca de la biología sintética y la ingeniería de tejidos, las cuales quedan grabadas como parte de la discusión que propone el trabajo. En el fondo, esta instalación explora los cambios ontológicos, epistemológicos, políticos y sociales que sobrevienen con estas intervenciones y que incluyen también aperturas conceptuales para la especie humana y para la vida como posibilidad alternativa. Esto quiere decir que la vida como la conocíamos está cambiando, ya no es solo una vida que nos acaece bajo la forma del destino, sino que puede ser mediada, producida, pensada de otra manera.
Estos trabajos se consideran una apertura a la vida artificial en tanto son una producción de objetos mitad inertes, mitad vivos, pero suspendidos en el tiempo, como detenidos en su proceso de desarrollo y que evocan problemas ontológicos, tales como la aparición de nuevos seres o formas de vida que no responden a una unicidad, identidad o totalidad del sujeto moderno o del sujeto contemporáneo. Sin embargo, es posible que emerjan procesos de intersubjetivación en las relaciones que ellos y nosotros podamos establecer. Los trabajos artísticos con semi-vivos resultaron a partir de otros cuerpos, que ahora crecen y se desarrollan como tejido, conectados a un bioreactor en constante funcionamiento que impide que mueran. Estos tejidos no son asimilables a una parte específica de un cuerpo, de un ser vivo, sino que se perciben como una biomasa; son la expresión de la vida en términos de grados, en lugar de la oposición vida-no vida. Son paisajes de tejidos en crecimiento. Ellos expresan múltiples niveles de reflexión acerca de si se encuentran o no vivos, de cómo se construye ahora la línea divisoria entre esos dos mundos y cómo se establecen las fronteras entre el arte, la ciencia y la tecnología, cuya convergencia se localiza en relación entre la vida humana y la no humana. Hay reflexiones de orden epistemológico, que se preguntan acerca del sujeto y el objeto del conocimiento, (quién y cómo se produce conocimiento), acerca de los humanos y los procesos artificiales, y acerca de la manera en la cual el conocimiento siendo equivalente con la vida, está siendo producido actualmente por software húmedo, el cual podría ser considerado como vida liminal. Es una epistemología maquínica, que rebasa la epistemología humana. Es también una amplitud de la idea de conocimiento. (Hernández et al., 2018).
Tal vez estos seres semi-vivos podrán desarrollar conciencia, capacidades, al haber emergido como novedad en lo vivo. Es el caso de HeLA: Helacyton Gartlieri, la cual fue descrita de esta manera por el científico Leigh Van Valen. Se trata de una célula que no proviene de un cromosoma humano, lo cual la hace incompatible con nosotros. Fue nombrada a partir de Stanley Gartler. Su nicho ecológico la hace dependiente de la tecnología, pero posee una gran capacidad para persistir y expandirse, lo cual la hace superar los límites de la decisión o del control y la imaginación de los humanos, quienes la cultivaron.
La vida es cuestión de grados (Bedau y Cleland, 2016). Más allá de la tendencia a clasificar separadamente lo vivo y lo no vivo, se puede plantear cuál es la relación que tenemos con los diferentes grados de la vida y cómo esta nos transforma. ¿Cuál es nuestra comprensión frente a estas formas de vida distinta? Quizás, deberíamos plantearnos una mirada en espejo que permita vernos también como una vida en grado relativo y no como la referencia absoluta de toda vida. Así, podríamos ser concebidos como una expresión de la idea de “adaptación flexible”, planteada por Bedau y Cleland (2016) en la cual la vida es un proceso con estas características, más que una esencia. Apoyándonos en las ciencias cognitivas, la vida que creamos tecnológicamente sirve para mirarnos y continuar el proceso de transformación de identificación hacia nuevas aperturas. La “vida parcial” plantada por Catts y Zurr, si bien emerge de cuerpos de vida conocida, no vuelve a ellos, ni es su objetivo. En cambio, se mantiene viva fuera de ellos y puede tomar formas diferentes, conforme continúa su crecimiento. En ese sentido es una vida emergente, no producida. Al observarla, queda cuestionada la percepción, la identidad y la vida como la conocemos, como garantes únicos de conocimiento. Esta plantea escenarios de vida desconocida, similares a aquellos propuestos por el software algorítmico de la simulación computacional (Humphreys, 2004), dotados de diversos grados de vida, extraños en sus formas y comportamientos. Autónomos frente a nosotros, pero dependientes parcialmente de la tecnología, lo cual también es el caso de la vida humana y de otras especies. En este sentido, hemos nombrado con el término “paisajes artificiales” a estas formas de vida emergentes. La obra Residual Memory de Gail Wight (1993) plantea ideas relacionadas, donde la artista cultivó chips y bacterias juntas, en placas de Petri (López del Rincón, 2015, p. 90). Con ello, subrayó la cercanía de dos materiales, el silicio y el carbono, aparentemente disimiles. Esta obra muestra la importancia de la reunión de materiales para que la vida, orgánica o artificial, de forma a esperar o producir la hibridación. Es una invitación a pensar las relaciones intrínsecas existentes entre materiales separados por una historia de representación humanista, ahora vueltos a reunir a través de procesos poshumanos y ecologías artificiales que explican la intersección e interacción entre los materiales de una química orgánica e inorgánica. En estos mundos bioinmersivos se reúnen ambas formas de vida. (Hernández, 2016a). Ellos ponen en escena para la interacción un conjunto de elementos de naturalezas distintas en cuanto a su conformación física, espacial, sensorial, material y de sentido, haciendo un proceso de síntesis. De lo cual emergen posibilidades de vínculo, opciones insospechadas que construyen nuevas aperturas frente a lo que cada uno era al origen.
Estamos en presencia de una gama de paisajes virtuales, artificiales, vivos, y con un sentido de autoproducción, crecimiento y no-linealidad. Se ofrecen como entidades vivas, abiertas, inacabadas, dependientes de la tecnología y libradas al azar. Estos paisajes no pueden ser previstos de antemano, en el sentido más radical posible, pues no se asemejarán a formas de vida conocidas o que respondan a definiciones previamente establecidas de identidad, selección, valor o taxonomía. La pregunta que se genera es: ¿cómo emerge una teoría estética sobre estos paisajes poshumanos a partir del tipo de trabajo que se produce en los laboratorios de ingeniería biológica y de simulación computacional y que van más allá de la taxonomía establecida por la biología? La relación entre arte, ciencia y tecnología ha organizado un paisaje artificial que implica un cambio fundamental en la comprensión de la vida, pues esta ya no se concibe únicamente a partir de lo que conocemos de ella en sus estructuras esenciales, sino en su comportamiento dinámico e impredecible, el cual cambia también su origen. La superación de la taxonomía heredada sería uno de los primeros horizontes para construir un paisaje abstracto de conceptualización y hallazgos de cómo la vida podría ser. Las categorías clásicas acerca de la vida conocida constituyen solo un ejemplo de sus posibilidades, pero que se restringe solo a una parte de la vida, e incluso solamente a aquella que observamos o detectamos con la tecnología a disposición hasta este momento.
La computación, más exactamente la vida artificial, ofrece preguntas y dinámicas morfológicas que permiten pensar en nuevas formas de vida que generan la necesidad de una estética poshumana, capaz de aceptar relaciones sociales entre humanos y no humanos, en particular, teniendo en cuenta la pequeña escala de la vida microbiana que domina el planeta. Ahora bien, ¿cómo puede la computación ser un camino para comprender la sensibilidad no humana de la vida artificial y biológica en una perspectiva indeterminada? ¿Cómo esta puede mostrar niveles de creatividad más complejos? Los paisajes poshumanos de los mundos bioinmersivos permiten que los participantes experimenten una relación con las formas vivas que emergen de procesos de hipercomputación. El propósito es reconocerlas y comprometerse con ellas en una relación endo y ecosimbiótica. Se trata de considerar microbiontes y holobiontes como poshumanos actuando sin jerarquías.
Es necesario superar la mirada humanista. Para ello es necesario imaginar biosferas de conocimiento y econosferas capaces de ir más allá de los límites restrictivos de la aproximación humana, los cuales coinciden con aquellos establecidos entre el arte, la ciencia y la tecnología. Una nueva propuesta debe emerger para combatir el Antropoceno, que ha generado la extinción de los recursos, la contaminación y explotación de la naturaleza (Latour, 2013). Estas opciones pueden surgir del uso de materiales artificiales y tecnologías vivas. El Neoceno implica innovaciones científicas, tecnológicas y artísticas, incluso para la resiliencia de los ecosistemas. Ellos podrían producir su propio ambiente para la adaptación y complejidad a partir de las lógicas de los mundos bioinmersivos.
Existe la necesidad y la posibilidad de construir una articulación entre la ecología y la tecnología en relación con los entornos computacionales. No obstante, urge proponer horizontes posibles para entender el mundo en el que vivimos en la conexión —ya inseparable— entre paisajes biológicos y sintéticos. La unión de estos conforma paisajes artificiales que actúan como mundos de información programada a través de la computación y producidos a través de la Vida Artificial. Dichos paisajes de datos se experimentan como entornos habitables, perceptibles, y experimentables a través de la inmersión y la participación.
En el Antropoceno, esta era geológica donde los humanos hemos expoliado la naturaleza hasta denominarla nuestro recurso, también estamos siendo parte de un conjunto planetario en proceso de originar otra forma de vida, una nueva especie que nos sucederá y de la cual desconocemos su morfología. Al parecer, todas las especies mamíferas tienen un tiempo específico de permanencia, para luego bifurcarse hacia nuevas creaciones evolutivas. Las cianobacterias en los orígenes de la vida produjeron oxígeno sin saberlo, a través de la metabolización de la glucosa, creando de esta manera una atmósfera donde se podía respirar. Con ello hicieron posibles nuevas especies, incluida la humana. De manera análoga, nosotros creamos y estamos participando de una red de ecologías artificiales, donde los demás seres vivos también están interconectados, y dando paso a la especiación. Otras condiciones, tales como la gravedad, la temperatura o la información harán emerger otros tipos de vida, a través de procesos de emergencia y autoorganización. Desde los microbios hasta los humanos, estamos habitando horizontes no predeterminados gracias a las acciones que llevamos a cabo tanto en la investigación como en la vida cotidiana. Los seres vivos nos comportamos como lo hace la memoria química, a partir de la termodinámica, y en ello realizamos creaciones radicales, que superan incluso el espectro de lo esperado.
En estas morfologías futuras de la vida, Juan M. Castro (s. f.), artista colombiano, se pregunta por los posibles mecanismos de generación de otras formas de lo vivo en los procesos liminales de la vida. Los lípidos, al parecer, desarrollan procesos de metabolización y de división cercanos a los que hacen los organismos vivos. Aquí se plantea un horizonte de ampliación de la vida conocida a través de una ecología artificial de lo micro, donde estas creaciones se encuentran en un punto intermedio entre lo vivo y lo no vivo, desafiando las definiciones existentes de la vida y afirmando que esta es una cuestión de grados. A la vez proponen que la vida es un sistema adaptable y flexible que recorre los espacios de los paisajes artificiales.
Vivimos en una compleja red de electrónica y microbios. ¿Qué lugar ocupamos entre ellos? Nuestros cuerpos albergan tanto su pasado biológico y como su horizonte de posibilidades. Somos conjuntos de células en devenir que articulan conocimientos y experiencias con relación a universos que estamos continuamente descubriendo. Se trata de paisajes artificiales donde las formas del aprendizaje se encuentran en la materia viviente y no exclusivamente en los denominados seres vivos. En cambio, percibimos procesos de desidentificación con respecto a la vida, hacia recomposiciones, hibridaciones y creaciones en una estética de lo posible. En ello, la permanencia de la naturaleza evoluciona hasta trascender a procesos tecnológicos. Habitamos un continuum naturaleza-tecnología. Se trata de un proceso de hibridación entre lo micro y lo macro, cuya organización en redes ecológicas conforman una nueva visibilidad de mundos autogenerados con procesos tecnológicos, sistemas biológicos y artificiales.
En Heliotropika de Juan M. Castro asistimos a una traducción escalar de la luz a través de la fotosíntesis que hacen las bacterias y la energía con la cual nos relacionamos los humanos. En este paisaje bioinmersivo, un conjunto de cioanobacterias son interfaseadas mientras metabolizan luz. Esto es percibido por inter-actores humanos en el espacio de la galería, quienes llevan un sensor neural en su muñeca. Con este último se detectan sus pulsaciones y estados anímicos, los cuales son transmitidos a las bacterias, modificando el modo en el que procesan la luz.
Con lo anterior se alcanza al lugar de la percepción sensible, ahora mediada por la biotecnología, la neurociencia y el bioarte como configurador de ecosistemas artificiales, los cuales pueden visualizarse en tiempo real. En Heliotropika se genera una simulación computacional del proceso de simbiosis entre humanos y no humanos, la cual produce consideraciones estéticas sobre otras formas de pensar la hipercreatividad cuando rebasa el espacio antropocéntrico. La simulación mide matemática y gráficamente la expresión de dichas interacciones. Estas experiencias construyen una idea política posantropocéntrica, en defensa y aprecio de los no humanos, los que no tienen voz y donde los paisajes artificiales se convierten en sus portavoces.
El trabajo Little somethin’ de Juan M. Castro presenta el protometabolismo de lípidos que están al origen de los procesos vivientes que podrían incluso estar originando otras formas de vida liminal. Se trata de una burbuja que flota en células vivas y desperdicios tóxicos, que también crece y se autodivide, expresando un comportamiento protocelular inesperado. A lo anterior se le puede sumar la ironía de producir vida en medio de la no vida, tal como había sido considerada la química de la toxicidad. Las concepciones sobre el tiempo y el espacio son igualmente diferentes. Estos recorren los paisajes artificiales de manera análoga a como se constituye el espacio entre unas membranas de lípidos. La membrana de plasma contiene espacio/tiempo, pero es uno diferente al habitado o concebido por los humanos. Es un espacio/tiempo que se diluye entre las oleosas capas del protometabolismo. También se pliega entre los intersticios que se crean entre las burbujas de aceite y el medio acuoso de los materiales tóxicos, obtenidos de la mezcla de desechos de champú, industria cosmética y farmacéutica. Se trata del surgimiento de otras morfologías futuras donde no esperábamos que ocurriera. Se trata de un lenguaje distinto de procesamiento de la forma, que no pasa por el lugar de la hermenéutica, pues esta siempre está mediada por lo que los humanos pensemos que algo significa o representa. Incluso la comunicación nos restringe el espacio, puesto que no se trata ya de entender el contenido del mensaje que se intercambia, sino de explorar la emergencia de otras estructuras de lenguaje no humano.
Estos lípidos presentan un protometabolismo en movimiento, es decir, un funcionamiento anterior al metabolismo como propiedad específica de la vida, que aquí ofrece la oportunidad para pensar en el hallazgo o la producción in vitro de un tipo de vida con una filogenia distinta a la de la vida orgánica. Al observar esta burbuja de aceite flotando en un líquido azuloso de desperdicios de detergentes, estamos en la presencia de un paisaje inmersivo, que nos recuerda una pantalla de cristal líquido. Lo anterior recoge toda la historia del arte electrónico incluyendo el video, solo que ahora no se trata únicamente de imágenes en movimiento e interacción: ahora están, literalmente, vivas. Son imágenes computacionales y, a la vez, son software húmedo hecho de lípidos y líquidos. Es una imagen viva, pero de una nueva manera. No trata de alcanzar la idea de lo vivo orgánico conocido, sino que produce una vida artificial in vitro con un linaje que constituirá una historia distinta: es una vida liminal. Esta observación contribuye a extender el debate sobre la vida, en el cual no existe ningún acuerdo acerca de su naturaleza, ni en biología, ni en filosofía de la biología. Existen algunos rasgos o propiedades que pueden ser comunes a muchos de los organismos vivos, pero otros escapan a alguna de ellas. Es decir, los bordes de lo que sea lo vivo no se definen y faltan propiedades que deben tenerse en cuenta. Estas burbujas de lípidos sería otro ejemplo de caso de borde de la vida, a la manera como Bedau y Cleland (2016) expone esta herramienta conceptual. Es un caso que desafía los límites de la vida.
En la propuesta Fat between two worlds, Juan M. Castro se ubica en una zona aparentemente imposible entre dos mundos, el de lo vivo y lo no vivo. Se trata de observar el crecimiento de membranas dentro de lípidos que están alimentados a través de biorreactores y que crecen en un proceso in vitro, en laboratorio. Es una especie de vida artificial, cuya apuesta de innovación se basa en el hallazgo de una vida anterior a la que conocemos que se convierte en una vida alternativa a la orgánica. Esto ocurre, no solamente por la relación con la tecnología que la soporta, sino, especialmente, por el interés en examinar qué ocurre justo antes de que emerja la vida, en procesos protocelulares, donde los lípidos son una parte fundamental, en particular en el momento en el que se autoorganizan las membranas: esto se puede traducir en la producción de estructuras con un lenguaje y una morfología no conocida, que expresan procesos autónomos de propagación, iteración o división cercanos a lo que hacen las células. Una continuación en esta perspectiva de la vida artificial húmeda en articulación con la vida artificial en software, estudiada en previas publicaciones, podrá orientarnos acerca de qué otras emergencias pueden ocurrir en la búsqueda por la vida como podría ser.
En el ecosistema sonoro Eden, del artista Jon McCormack (s. f.), asistimos a la inmersión interactiva en un entorno evolutivo. Es un mundo vivo hecho de autómatas celulares que interactúan entre sí y con los visitantes humanos, quienes, al participar de la instalación, producen cambios en tiempo real en la forma como este ecosistema evoluciona. Gracias a la metabolización de recursos en lo sonoro, se presentan mutaciones, adaptaciones y especiación. Se trata de un proceso en donde el ecosistema produce sonidos audibles para los humanos, y estos, a su vez, al hablar, producen sonidos que son captados por los autómatas, en modo de información que alimenta el sistema. De esta manera hay un proceso de retroalimentación que recuerda la historia de las videoinstalaciones y del arte electrónico. Todo esto ocurre dentro de un ambiente abstracto, matemático y visual, donde no hay literalidades en los contenidos formales, ni mensajes específicos de los procesos que lleva a cabo el sistema con relación a nuestras acciones y voces. También hay un ambiente espacial, que es recorrido por nosotros los inter-actores y un espacio/tiempo en el interior del ecosistema Edén, hecho de una química que ya no es orgánica sino computacional.
También encontramos un aporte a una estética poshumana en el trabajo Flicker de Jon McCormack. Se trata de una instalación audiovisual hecha con modelamiento de agentes. Aquí emergen aleatoriamente un conjunto de estructuras visuales y aurales basadas en complejas pulsaciones entre agentes. Esta instalación se inspira en la luminosidad de la luciérnaga, como forma de interacción con el entorno y de procesamiento de la energía. Es una articulación de cómo bacterias y humanos nos relacionamos con la luz.
El bioarte permite pensar formas biológicas improbables y abrirnos a una estética de lo imposible, a través de un modelo, una metáfora, o produciendo significados e ironías en el plano de relaciones sociales y estéticas. Al fin y al cabo, estas habitan en el pensamiento de los inter-actores humanos y transforman la comprensión de los procesos de la vida. En este sentido, el bioarte se amplía imaginando o descubriendo cómo podrían emerger (literalmente) otras concepciones de lo vivo, por ejemplo, a través de wetware (software húmedo). Allí el modelo coincide exactamente con la corporeidad de estos tejidos conectados a procesos computacionales, se trata, no obstante, de una corporeidad que selecciona, enfatiza, hace relevante ciertas rutas de comprensión e invención. En consecuencia, va más allá de la reflexión o de servir a la comprensión de los problemas.
¿Cómo podríamos desarrollar un nuevo diálogo entre la estética y la ecología a través de la relación con lo poshumano, la ciencia y la tecnología? (Hernández, Niño y Hernández-García, 2018). Esto implica una metamorfosis de las humanidades para alcanzar un nuevo conocimiento basado en epistemologías convergentes no humanas. El objetivo es reinventar la estética, lo cual permitirá estudiar el microbioma artificial en relación con los humanos. Se trataría de sistemas sociales abiertos en los cuales las relaciones entre diferentes formas de conocimiento producirían estructuras conceptuales meta humanas. Esto implica, preguntarse ¿cómo es posible para el microbioma hacer elecciones, imaginar, innovar y pensar posibilidades como forma de conocimiento y así nosotros ir más allá de los límites del daño causado por el Antropoceno?
Referencias
Bedau, M. y Cleland, C. (Eds.). (2016). La esencia de la vida. México: Fondo de Cultura Económica.
Braidotti, R. (2015). Lo posthumano. Barcelona: Gedisa.
Castro, J (s. f.). Juan M. Castro. Recuperado de: juanmcastro.com
Catts, O. y Zurr, I. (2006). Towards a new class of being. The Extended Body. Organicities: Artnodes: Intersections between arts, sciences and technologies, 6, 1-9.
Hernández, I. (2010). Estética de lo posible: vidas que emergen y vidas preexistentes. En I. Hernández y R. Niño (Eds.), Estética, vida artificial y biopolítica: expansiones en la evolución cultural y biológica a través de la tecnología (pp. 37-68). Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
Hernández, I. (Ed.). (2013). Poéticas de la biología de lo posible: hábitat y vida. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
Hernández, I. (2016a). Mundos bioinmersivos: la creatividad en evolución. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
Hernández, I. (2016b). Evolución abierta y sin límite: encontrando lo improbable y lo inesperado. En I. Hernández (Ed.), Estética de los mundos posibles (pp. 51-68). Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
Hernández, I., Niño, R. y Hernández-García, J. (2018). Creación e innovación como proceso evolutivo abierto en los mundos virtuales inmersivos. En I. Hernández (ed.), Estética de los mundos posibles (pp. 15-50). Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
Hernández, I., Niño, R., Rodríguez, J., Cabra, F., Marciales, G., Barreneche, C. (2018). Las ciencias sociales y humanas en la actual sociedad del conocimiento. Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana.
Holland, J. (2004). El orden oculto: de como la adaptación crea complejidad. México: Fondo de Cultura Económica.
Humphreys, P. (2004). Extending ourselves. Nueva York: Oxford University Press.
Huneman, P. (2008). Emergence and Adaptation. Minds and Machines, 18, 493-520.
Kauffman, S. (2003). Investigaciones: complejidad, autoorganización y nuevas leyes para una biología general. Nueva York: Tusquets.
McCormack, J. (s. f.). Jon McCormack. Recuperado de https://jonmccormack.info
Latour, B. (2013). Políticas de la naturaleza. Madrid: RBA.
López del Rincón, D. (2015). Bioarte: arte y vida en la era de la biotecnología. Barcelona: Akal.
Ray, T. (1954). Proyecto Tierra. Recuperado de: http://urml.arc.org/tierra