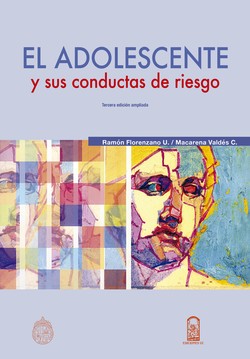Читать книгу El adolescente y sus conductas de riesgo - Ramón Florenzano - Страница 6
ОглавлениеPrefacio
Éste es un libro sobre los adolescentes y los jóvenes chilenos. Ellos han sido el objeto de nuestros estudios en los últimos quince años. En una publicación de ese entonces(1) afirmábamos que se sabía poco de nuestros jóvenes. Lo que se repetía venía de los países del norte, y había poca investigación con datos empíricos sobre nuestra juventud. Comenzamos entonces una serie de estudios, tanto clínicos como epidemiológicos, acerca de los adolescentes chilenos y sus conductas de riesgo. Hoy, estamos más provistos de información propia, y podemos decir que nuestra realidad no es tan diversa de la descrita en otras latitudes, pero que no es tampoco idéntica. Este libro pretende cerrar un ciclo de investigaciones y mostrar las diferencias y semejanzas del adolescente chileno con los de otros países, sea de Iberoamérica o del mundo anglosajón.
En el campo de los marcos referenciales y de las teorías sobre la adolescencia, estos quince años han visto un desplazamiento desde el interés en el mundo interno del adolescente hacia la interfase con su contexto social. El tema de la importancia de la familia ha ido surgiendo con progresiva fuerza, así como el del papel de amigos y de la escuela en el moldeamiento de su personalidad. En nuestros estudios hemos tratado de cuantificar la relativa importancia de estos entornos(2),(3).
Cuando hace una década y media hablábamos de salud del adolescente, la reacción escéptica de muchos médicos o especialistas en salud pública era: "¿Para qué preocuparse de los adolescentes? ¡Son el grupo de edad más sano!". De allí surgió el foco en conductas de riesgo para la salud.. Si bien es cierto que los jóvenes mueren poco y enferman menos que cualquier otro grupo de edad, no es menos real que las costumbres y estilos de vida que se adoptan en la segunda década de la vida serán el germen de muchas de las enfermedades crónicas del adulto. El concepto de conductas de riesgo, que surgió de las investigaciones de Jessor y Jessor en 1977 fue empíricamente validado por Maddaleno y nuestro grupo en 1987(4). La demostración cuantitativa de que un subgrupo de adolescentes concentraban un porcentaje importante del consumo de alcohol y drogas, de las conductas violentas o delincuentes, de los embarazos tempranos y de los problemas de rendimiento escolar nos llevó, por una parte, a desarrollar una serie de estudios(5),(6) destinados a profundizar en las características de esas conductas y, por otra, a colaborar en los programas desarrollados en Peñalolén, una comuna de bajos ingresos en la Región Metropolitana de Santiago de Chile.
Estos estudios comenzaron con descripciones de las características de nuestros adolescentes, con encuestas a escolares y consultantes en la comuna de La Reina(7), y con descripciones de sistemas de atención de adolescentes en un servicio local de la Región Metropolitana, el Servicio de Salud Metropolitano Oriente (8), con especial foco en los consultorios Hernán Alessandri (Providencia) y La Faena (Peñalolén). Posteriormente, volvimos a profundizar en el tema de servicios al adolescente al analizar la población de quince a veinticuatro años en un estudio colaborativo sobre problemas emocionales en el nivel primario de atención, coordinado desde Ginebra por la Organización Mundial de la Salud(9).
En cuanto a los factores de riesgo, los estudiamos a través de dos encuestas amplias, una en 1991 y otra en 1994, a muestras representativas de más de un tercio de millón de estudiantes de la Región Metropolitana, iniciando, así, el Estudio Periódico de la Salud del Adolescente de Santiago de Chile(10),(11). Para ello, contamos con el apoyo del Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de Chile, y con el trabajo colaborativo de un equipo de la Universidad de Minnesota, que había desarrollado ya varias encuestas que fueron extremadamente útiles para ser adaptadas a nuestra realidad. El grueso de la información sobre conductas de riesgo que presentamos en este libro provienen de dichas encuestas.
En una etapa posterior, el foco de atención se desplazó al concepto de factores protectores, en general, y al papel de la familia, en particular. El giro desde el concepto de riesgo al de protección es de importancia, al priorizar lo positivo sobre lo deficitario, y buscar, entonces, cómo promover el crecimiento y desarrollo normales sobre la prevención de la enfermedad. La estructura familiar tiene un papel privilegiado al ser el entorno más cercano donde se desarrolla el adolescente. Nuestro libro sobre Familia y Salud de los Jóvenes(12) profundizó en ese punto.
En nuestro equipo de trabajo en la Universidad de Chile, Macarena Valdés asumió el liderazgo de un proyecto de investigación sobre el papel protector de la familia en las conductas de riesgo adolescentes, implementando una nueva encuesta en la Región Metropolitana, esta vez, centrada en más de seiscientas familias y sus hijos adolescentes(13). El instrumento -adaptado otra vez de la batería de la Universidad de Minnesota- ha sido ya utilizado en varios países (Colombia, Argentina, Brasil y Costa Rica, fuera de Chile y los Estados Unidos), y está siendo difundido en el ámbito continental por la Organización Panamericana de la Salud(14). Ha dado, también, origen a proyectos bilaterales con grupos interesados en el tema en la Universidad de Buenos Aires, con especial participación de los médicos Carlos Bianculli y Enrique Berner, del proyecto EDISA.
Todos los estudios previos se han desarrollado insertos en un contexto de investigación-acción en el mejor sentido del término. El programa de Salud Integral del Adolescente en el consultorio La Faena creció en forma importante en la década de los 90 bajo la conducción de Matilde Maddaleno. Con el apoyo de la Fundación W. K. Kellogg se desarrolló una intensa labor de capacitación del personal de esa unidad, labor en la que participamos hasta hoy. Además, el programa se amplió a otros consultorios de la Comuna de Peñalolén y posteriormente a todo el Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Al asumir la Dra. Maddaleno responsabilidades como Asesor Regional del tema en la Organización Panamericana de la Salud en Washington, D.C, distintos grupos chilenos han mantenido una activa asesoría a profesionales de salud, educación y otras áreas, a nivel no sólo nacional, sino internacional: en varias oportunidades se han desarrollado actividades conjuntas de capacitación para profesionales del Cono Sur, y especialmente de la República Argentina. Nuestro texto Guías Curriculares de Salud Integral del Adolescente(15) es un producto de este permanente esfuerzo de capacitación.
Uno de los temas reiterativos en toda esta trayectoria ha sido la convicción de que es mejor integrar los esfuerzos preventivos dirigidos al adolescente en programas comunes. La tradición de separarlos en categorías fragmentarias (programas de prevención de farmacodependencias, de medicina reproductiva, de prevención de la violencia o del fracaso escolar) lleva a múltiples duplicaciones de esfuerzo y a gastos innecesarios para terminar, generalmente, ayudando a los mismos adolescentes desde nichos administrativos o burocráticos diversos. Si bien nuestra aproximación al tema fue desde la salud mental y la prevención del alcoholismo y la drogadicción(16), tema en el cual pudimos demostrar la importancia especial del grupo de pares en los programas educativos(17), progresivamente hemos llegado a la convicción de que los factores antecedentes de estos temas, que se revisarán en detalle en varios de los capítulos de este texto, son comunes. Los programas preventivos, creemos, debieran desarrollarse en forma cada vez más integrada. El camino recorrido nos permite señalar en algunas direcciones: además del fortalecimiento de la familia y la integración de programas, ya mencionados, agreguemos el foco en los sistemas escolares y la participación juvenil.
Todo éste no ha sido un recorrido solitario: hemos integrado parte de un equipo, al cual es oportuno agradecer en este momento. El poder comunicar estos resultados ha sido posibilitado por muchas instituciones y personas. En primer lugar, y antes que nada, por la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, que fue el lugar desde donde se desarrolló la mayoría de nuestros estudios. Ésta más que centenaria institución mostró, una vez más, su compromiso con el mandato de Bello acerca de estudiar los problemas urgentes de nuestro país. Los temas de adolescencia tienen en ella una larga trayectoria, con nombres como los de Paula Peláez, Ana María Kaempffer y, actualmente, Santiago Muzzo y Ramiro Molina. Dentro de esa Facultad, el equipo de la Unidad de Salud Mental contribuyó permanentemente con aportes y comentarios a esta línea de estudios. Debemos mencionar en especial a Gabriela Venturini, Anita Marchandón, Nina Horwitz, así como a Gloria Estrada y Elba Andrade. El trabajo colaborativo con la unidad de Medicina de la Adolescencia de la Universidad de Minnesota y, en especial, con Robert Blum, Trisha Beuhring y Michael Resnik, ha sido una experiencia extremadamente satisfactoria. En el plano editorial, han difundido nuestros estudios en forma de libros la Editorial Universitaria, las Ediciones de la Universidad Católica de Chile y la Corporación de Promoción Universitaria. Esta última institución, además, ha realizado diversos seminarios académicos para discutir nuestros hallazgos y puntos de vista. El apoyo financiero para las investigaciones ha venido del Departamento Técnico de Investigación de la Universidad de Chile, del Fondo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, del fondo de subsidios a la investigación de la Organización Panamericana de la Salud y, en forma muy especial, de la Fundación W. K. Kellogg. Esta última, fuera de prestar su apoyo directo al Proyecto Peñalolén, antes descrito, ha subsidiado la Subred de Familia y Juventud, que ha permitido intercambiar experiencias sobre estos temas con otros grupos nacionales y con aquellos allende los Andes. La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud nos han invitado a participar en reuniones de expertos, dándonos una visión más global de estos temas. La preocupación de esa Organización por ellos es antigua: la visión profética de Jorge Rosselot promovió iniciativas que han sido concretadas por Elsa Moreno, Joao Yunes, Néstor Suárez Ojeda, Carlos Serrano, Mabel Munist y, actualmente, Matilde Maddaleno.
Finalmente, y en forma muy especial, vayan nuestros agradecimientos para la Fundación Rockefeller, que nos ha permitido redactar este libro en su Centro de Estudios en Bellaggio, a las riberas del lago de Como en Italia. Esta invitación ha posibilitado el tiempo y las condiciones de trabajo ideales para esta tarea.
Ramón Florenzano Urzúa y Macarena Valdés Correa