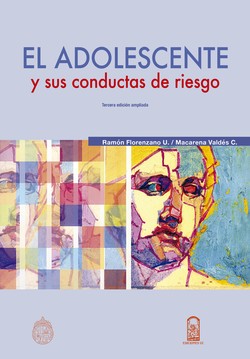Читать книгу El adolescente y sus conductas de riesgo - Ramón Florenzano - Страница 8
ОглавлениеCAPÍTULO II
Los conceptos de juventud y adolescencia, hoy
Ya en la Atenas clásica, el tema de los jóvenes era motivo de preocupación para gobernantes y filósofos. La tendencia de los adolescentes a crear disturbios, a no obedecer a sus mayores y a aparecer como rebeldes y pendencieros, es puesta en boca de Sócrates por diversos de los diálogos iniciales de Platón. Un tema recurrente entre los clásicos fue el de la Paideia y el de la educación de los jóvenes, no sólo en el sentido de conocimientos técnicos que les dieran destrezas profesionales sino en el de saber cómo vivir la vida, cómo cuidar de sus asuntos familiares y, sobre todo, de cómo participar como ciudadanos en la vida de la polis. El tema de qué hacer con las pandillas de imberbes reaparece entre los historiadores medievales, que describen una y otra vez como las guerras entre ciudades, las vendettas y las disensiones entre facciones internas en Genova, Venecia o en el Friuli utilizaban las armas volátiles generadas por la pasión, arrojo e inexperiencias juveniles.
DEFINICIONES
La adolescencia constituye el período de la vida en que el niño deviene adulto. Etimológicamente, el término "adolescere" significa crecer hacia la adultez. Se ha dicho que el comienzo de la adolescencia es biológico, ya que se produce por cambios endocrinos y sus consecuencias en el cuerpo, y que su fin es sicosocial, terminando cuando el joven es capaz de definir elecciones de pareja y vocacional. Esta afirmación, siendo correcta, abre una amplia gama de interpretaciones en cuanto a los momentos de comienzo y fin de este período. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha preferido, para evitar confusiones, utilizar criterios cuantitativos, definiendo adolescencia y juventud por grupos de edad(33). Para la OMS, la adolescencia es la etapa que ocurre entre los diez y veinte años de edad, coincidiendo su inicio con los cambios puberales y finalizando al cumplirse gran parte del crecimiento y desarrollo morfológicos. La juventud, por otra parte, es el período entre los quince y veinticinco años de edad. Constituye una categoría sociológica, caracterizada por asumir los jóvenes con plenitud sus derechos y responsabilidades sociales.
La adolescencia ha sido también definida(34) como el período durante el ciclo vital de la persona en el cual muchas de sus características cambian desde lo que típicamente se considera infantil hacia lo que típicamente se considera adulto. Los cambios más evidentes a la observación son los corporales. Sin embargo, otros atributos menos definidos como los modos de pensamiento, las conductas y las relaciones sociales también se alteran definitivamente durante este período. La velocidad de estos cambios varía de un individuo a otro.
HISTORIA DEL CONCEPTO
El estudio científico empírico de la adolescencia es un tema propio de los últimos cien años. Su desarrollo conceptual coincide con el nacimiento de la psicología infantil, siendo quizá el primer autor que la estudió el estadounidense Hall, alrededor de 1882. La publicación de su texto clásico sobre el tema en 1904(35), titulado Adolescence: Its Psychology and its relations to Physiology, Anthropology, Sociology, Sex, Crime, Religión and Education, enuncia las mismas afinidades disciplinarias que continúan vinculándose al tema hasta hoy.
El hecho de que el estudio científico del adolescente sea relativamente reciente, no quiere decir, sin embargo, que anteriormente no existiera una preocupación social por los jóvenes. En el hecho, ya Aristóteles, en la antigüedad clásica, describió en forma detallada los cambios del período puberal en términos de cambios de voz, desarrollo de caracteres sexuales secundarios, determinando a qué edades y en qué momentos se producían la menarquía en la mujer y la aparición del vello pubiano en el varón. Sin embargo, el ciclo vital para el estagirita abarcaba sólo tres edades (niñez, juventud y senectud), denominando jóvenes a sujetos entre los siete y los cuarenta años. Los romanos tampoco hicieron una distinción nítida entre puer (niño) y adolescens (adolescente), tratándolos como sinónimos frecuentemente, y aplicando el término aun a muchos adultos jóvenes. Fue el emperador Constantino de Bizancio el primero en delimitar seis a siete edades o eras en la vida humana. La tercera fue denominada por él adolescencia, definiéndola como "el momento en el que la persona crece hasta el tamaño que le asignó la naturaleza". Durante la Edad Media, el niño se transformaba en adulto entre los cinco y los siete años, norma que se mantuvo prácticamente hasta el presente entre los grupos socioeconómicamente deprivados. En el momento de comenzar a trabajar, el niño se transformaba de golpe en adulto, lo que era muy frecuente en el Medioevo, especialmente entre los siervos. Aries(36) ha escrito un libro apasionante acerca de la emergencia histórica de la niñez en Occidente, describiendo el papel que cumplieron las escuelas en crear la conciencia de la existencia del niño y del adolescente como individuos con características diversas del adulto. Este hecho ha sido explicado por razones centralmente demográficas: la expectativa promedio de vida era tan corta que las diversas edades no eran en general percibidas. Las personas de edad eran extremadamente raras. Un historiador experto en el período colonial venezolano nos contaba cómo en una estadística en Caracas colonial, sólo dos personas habían conocido a sus abuelós(37). La estructura social extremadamente rígida y estratificada hacía también que la mayor parte de las personas dependieran toda su vida de una minoría rica y noble. Esta dependencia hacía que, incluso, en el lenguaje se siguiera utilizando el término "niño" toda la vida para dirigirse a los miembros de las clases más bajas. En la Rusia Imperial, como las novelas de Tolstoi nos lo recuerdan, el apelativo habitual de los siervos hacia sus feudatarios era el de "padrecito". Finalmente, no había mayor interés en explorar las diferencias cognitivas ni el nivel de destrezas de las personas, ya que en general no se requería mayor habilidad para enfrentar las demandas promedios de la vida, con excepción de los estamentos militares o al servicio de la Iglesia en monasterios o abadías.
Aspectos fisiológicos
El término adolescencia propiamente tal fue reutilizado a partir del siglo XIX por los biólogos, para describir el período evolutivo entre la pubertad y el final del crecimiento físico. Ya en 1795 un médico, Osiander, comenzó a recolectar estadísticas acerca del crecimiento y desarrollo puberales, y en el libro de Hall antes citado éste revisa más de sesenta estudios al respecto. Hasta hoy, sin embargo, para muchos esta definición biológica sigue teniendo validez. Citemos al respecto a Ford y Beach(38) que dicen:
"Adolescencia es el período que se extiende desde la pubertad hasta el desarrollo de la madurez reproductiva completa... Las diferentes partes del sistema reproductivo alcanzan su eficiencia máxima en momentos diferentes del ciclo vital. Por eso, hablando en sentido estricto, la adolescencia no se completa hasta que todas las estructuras y procesos necesarios para la fertilización, concepción, gestación y lactancia no han terminado de madurar".
Los cambios físicos y sicológicos de la adolescencia no se dan de modo uniforme. Sin embargo, en la mayoría de las personas siguen una secuencia previsible. Es útil hablar de fases del cambio corporal en la adolescencia. Estos cambios corporales afectan la altura, el peso, la distribución de los tejidos grasos y musculares, la secreciones hormonales y las características sexuales. Cuando los primeros de esos cambios aparecen, pero la mayoría están pendientes, la persona está en la así llamada fase prepuberal Cuando la mayoría de los cambios que debieran producirse ya se han iniciado, se habla de la fase puberal. Finalmente, cuando la mayoría de los cambios corporales ya terminaron, se dice que la persona está en la fase pospuberal El período adolescente termina así, desde el ángulo biológico, cuando todos los cambios físicos asociados a la adolescencia han sido completados.
Estos cambios corporales modifican tanto los caracteres sexuales primarios como secundarios. Los caracteres sexuales primarios están ya presentes en el momento del nacimiento y comprenden los genitales externos e internos (como la presencia de pene y testículos en el varón y de vagina y ovarios en la mujer). Los caracteres sexuales secundarios son aquellos que emergen desde la fase prepuberal hasta la pospuberal (como las mamas en la mujer y pelo facial pigmentado en los hombres). Diversos cambios se producen específicamente dentro de cada uno de los tres períodos anteriores. El período prepuberal comienza con las primeras indicaciones de maduración sexual y termina con la aparición inicial de pilosidad pubiana. En los varones hay aumento evidente de los testículos, crecimiento y enrojecimiento del saco escrotal y del largo y circunferencia penianas. Estos cambios involucran a todos los caracteres sexuales primarios. En la mujer, los cambios prepuberales típicamente comienzan en promedio dos años antes que en los hombres. El primer fenómeno de desarrollo femenino en este período es el aumento de los ovarios y la maduración de los oocitos. En contraste con los varones, estos cambios de caracteres sexuales primarios no son observables externamente. Sin embargo, hay alteraciones de los caracteres secundarios como redondeo de las caderas y la primera fase del desarrollo mamario. Este último comienza con una elevación de la areola alrededor del pezón, lo que produce una pequeña protuberancia denominada "botón mamario".
El período puberal en ambos sexos comienza con la aparición del vello pubiano y termina cuando este crecimiento piloso se completa. La mayor velocidad de crecimiento en altura y peso se produce también durante esta fase. El así denominado "estirón del crecimiento" se produce dos años antes en las mujeres que en los varones. Otro cambio clave de la pubescencia en las mujeres es la menarquía, o comienzo de las menstruaciones, que se produce alrededor de dieciocho meses después del máximo aumento en estatura, que típicamente no va acompañada por ovulación. En la pubescencia los caracteres sexuales primarios continúan el desarrollo iniciado en la prepubertad. En las mujeres la vulva y el clítoris aumentan de tamaño. En los varones los testículos continúan creciendo, el escroto crece y se pigmenta, y el pene se elonga y aumenta de diámetro. En cuanto a los caracteres sexuales secundarios, en las mujeres hay un mayor desarrollo de los senos, y los pezones forman la mama primaria. En los varones, la voz se hace más profunda y aparece pilosidad pigmentada en las axilas y pelo facial, generalmente alrededor de dos años después de la aparición de vello pubiano.
La fase pospuberal comienza cuando el crecimiento del vello pubiano se ha completado, produciéndose también una desaceleración del crecimiento en altura. Los cambios en los caracteres sexuales primarios y secundarios están básicamente completos, y la persona ya es fértil. Se producen, además, algunos cambios en estos caracteres sexuales: en los hombres comienza a crecer la barba y en la mujer prosigue el crecimiento de los senos.
Los cambios fisiológicos anteriores son gatillados y controlados desde el sistema nervioso central a través de un eje formado por el hipotálamo, la hipófisis y las gónadas, denominado, a veces, el "gonadostato", por comparación con los termostatos que regulan las temperaturas de una casa(39). El hipotálamo libera un factor liberador (el LHRF) que actúa sobre la hipófisis que, a su vez, libera hormona luteinizante o LH y hormona folículo estimulante o FSH que, a su vez, estimulan a las gónadas para que éstas produzcan estrógenos o andrógenos. El nivel de estrógenos controla el gonadostato, haciendo que, cuando su nivel ascienda sobre cierto nivel, se frene la producción de factores liberadores. En la pubertad se produce un cambio en este sistema, que existe desde el nacimiento, necesitándose niveles mucho mayores de estrógenos o testosterona para producir esta frenación del eje hipotálamo-hipofisario. Es como si un termostato colocado para responder a 2 °C dejara de hacerlo y comenzara a hacerlo a 30°. Se necesitan, así, mucho mayores niveles de hormonas para provocar una respuesta hipotalámica.
Aunque esta secuencia de cambios es bastante uniforme, entre los individuos hay una considerable variación en la velocidad del cambio. Algunos adolescentes maduran más rápido y otros lo hacen más lentamente. Esta variabilidad en la velocidad del cambio puede afectar el desarrollo psicológico y social de la persona. Los niños que maduran precozmente, en general, tienen un mejor ajuste que aquellos que lo hacen más tardíamente, llegando a tener mejor interacción con sus pares y con los adultos. Estas ventajas de la maduración temprana se mantienen hasta la adultez media en el caso de los varones. En las mujeres, sin embargo, la maduración precoz, comparada a la tardía, se asocia con desventajas psicosociales. La maduración a una edad promedio parece ser lo mejor para la mujer. Se ha visto, por ejemplo, que las niñas que maduran tempranamente tienden a verse como más obesas y a tener peores imágenes corporales que sus pares que maduran a una edad promedio(40). El madurar asincrónicamente de los propios iguales parece ser un factor de riesgo para un desarrollo emocional equilibrado. Esto, sin embargo, depende también de la sitúación socioambiental del adolescente. Estos cambios corporales tienen consecuencias psicosociales de importancia. Por ejemplo, hay diversos estudios que muestran la correlación entre status social y estatura física. Las personas son inicialmente juzgadas por su apariencia física, y quienes son altos tienden a ser mejor evaluados que los bajos. Los gerentes de empresas, como lo han mostrado estudios de selección de personal, tienden a ser más altos que los subgerentes, y éstos a tener más altura que los jefes de área y que los operarios.
Los cambios corporales entre los adolescentes también varían en relación con influencias socioculturales e históricas. La edad de la menarquía, por ejemplo, varía entre países y, aun, entre diversos grupos culturales en el mismo país. Aún más, existe una tendencia histórica a la disminución en la edad de la menarquía, que ha bajado en varios meses por década desde 1840 a la fecha. La edad de la menarquía se ha estabilizado en Europa y Estados Unidos alrededor de 12,5 años, en tanto que a la vuelta del siglo era de dieciséis años en Alemania, de quince en Inglaterra y de 14,2 en los Estados Unidos. En el caso chileno, desde 1910 hasta 1990 la edad promedio de menarquía disminuyó desde 15,5 a 12,3 años. Este fenómeno, en general, se atribuye a una mejor salud y nutrición de los actuales adolescentes.
Desarrollo cognitivo
Los cambios fisiológicos característicos de la adolescencia recién descritos tienen un impacto dramático en el funcionamiento cognitivo y social. Los adolescentes piensan acerca de sus "nuevos" cuerpos y sus "nuevos" sí mismos de un modo cualitativamente diferente. En contraste con los modos de pensar de tipo sensoriomotor, simbólico, intuitivo y operacional concreto, que de acuerdo con Piaget(41) caracterizan la infancia y la niñez, alrededor de la pubertad emerge el pensamiento operativo formal, o hipotético-deductivo, que se caracteriza por las capacidades de abstracción y razonamiento. En la etapa de operaciones formales del pensamiento, los adolescentes comienzan a discriminar entre sus pensamientos acerca de la realidad y la realidad misma, y llegan a reconocer que sus suposiciones tienen un elemento de arbitrariedad que puede no representar realmente la naturaleza de sus experiencias. Así, el pensamiento se hace de alguna manera experimental en el sentido científico, empleando hipótesis para probar nuevas ideas en relación con la realidad externa. Además de la comprensión de la metáfora, el joven es capaz de entender implicaciones lógicas del tipo "si... entonces".
Al formar sus hipótesis acerca del mundo, la cognición de los adolescentes crece junto con el desarrollo del modo de pensamiento formal, científico y lógico. Un ejemplo típico de pensamiento combinatorial es el siguiente: se le presentan al adolescente cinco jarros, cada uno de los cuales contiene un líquido incoloro. Al combinar los líquidos de tres jarros específicos se producirá un color, mientras que el uso de cualquiera de los otros dos jarros restantes no creará ninguno. Se le dice al adolescente que se puede generar un color, sin mostrarle cuál combinación producirá ese efecto. Los niños en la etapa de operaciones concretas típicamente tratan de resolver el problema combinando líquido de dos jarros a la vez, pero después de combinar todos los pares, o al tratar de juntar los cinco líquidos a la vez, generalmente dejan de buscar una solución al problema. Un adolescente en la etapa de operaciones formales, por otro lado, explorará todas las posibles soluciones, probando todas las combinaciones posibles de dos o tres líquidos hasta que se produce finalmente el buscado color. Otro ejemplo es el del modo como los adolescentes piensan acerca de determinados problemas verbales, como los representados por la pregunta: "Si Paula es más alta que Mónica y más baja que Francisca, ¿cuál es la más baja de las tres?" Los niños en la etapa de operaciones concretas pueden ser capaces de resolver un problema análogo (por ejemplo, usando palitos de diversas alturas y dándoles a éstos un nombre propio). Los problemas verbales abstractos, sin embargo, no son habitualmente resueltos hasta que no ha surgido la capacidad para operaciones formales.
Además, en esta etapa se desarrolla un segundo sistema simbólico, el lenguaje, que comienza a asumir múltiples significados, abriéndose al uso de dobles sentidos y metáforas. El adolescente por primera vez puede pensar acerca de su pensamiento, tomando una actitud reflexiva frente a su propio ser. Esta misma capacidad cognitiva le permite comenzar a desarrollar la capacidad de construir realidades abstractas posibles, los ideales, que se contrastarán con la realidad. Esta constitución de un Yo Ideal tiene consecuencias prácticas importantes, en el sentido de que surge una maqueta o plano de expectativas futuras de logro, que se traducen en un proyecto de vida, consciente o inconsciente, que se tratará de implementar a lo largo de la vida adulta.
Las operaciones formales del pensamiento no parecen caracterizar a todos los adolescentes. Estudios de adolescentes mayores y de adultos en diversas culturas occidentales muestran que muchos no alcanzan la etapa de operaciones formales. Algunos investigadores han atribuido estas diferencias a lo diverso de las culturas rurales y urbanas y a las distintas cosmovisiones que cada una de éstas ofrece. Hay poca evidencia, sin embargo, que muestre que las diferencias socioeconómicas o educacionales se asocien con el logro o no de la etapa de operaciones formales. El pensamiento operativo formal tiene, también, sus limitaciones: tal como el niño se preocupa de su "sí mismo" físico en un mundo lleno de nuevos estímulos corporales, asimismo, el adolescente puede preocuparse de su propio pensamiento en un mundo lleno de nuevas ideas. Esta preocupación, a menudo, lleva a una suerte de egocentrismo, que se manifiesta de dos maneras: primero, el individuo puede presumir que sus propias preocupaciones, valores y creencias son igualmente importantes para todos los otros. Además, la urgencia de este nuevo tipo de pensamiento puede paradojalmente dar nacimiento a una sensación de ser absolutamente único, lo que lleva, a veces, a sentirse distinto de los demás y a ser poco comprendido por los otros. Aunque la etapa de operaciones formales es la última en la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, el egocentrismo de esta etapa disminuye a lo largo de la vida de las personas, en general, como consecuencia de interacciones con sus pares y con personas mayores y, sobre todo, con la adopción de funciones y responsabilidades propias de los adultos.
El concepto de self en la adolescencia
El término self, o "sí mismo", es una denominación técnica en psicología, cuya evolución ha estado cercanamente ligada a los estudios sobre la adolescencia. Su importancia ha sido progresiva a lo largo de los años, tal como Cheshire y Thomas(42) lo han descrito. El padre de la psicología, William James, planteó al self como una entidad compleja, que fluctúa, se expande y se contrae. Implica todo aquello que se denomina "uno mismo", incluyendo al propio cuerpo, capacidades psicológicas, posesiones, familia, amigos, reputación, trabajo y emociones(43). James clasificó al self en diversos niveles: el material, el social y el espiritual y señaló que una de las tareas centrales de la adolescencia es alcanzar la integración entre estos diferentes conceptos del sí mismo.
Posteriormente, Sigmund Freud reconceptualizó el desarrollo adolescente señalando que el tema central de esta etapa era el dominar los impulsos sexuales y agresivos de un modo socialmente aceptable(44). Esto implica manejar sentimientos tanto hacia el padre del mismo sexo como al del otro sexo. Esto produce una etapa de turbulencia emocional, en la medida que los impulsos sexuales y agresivos adquieren progresiva fuerza en ese período. En la medida que transcurre la adolescencia, se llega a una relación nueva y más madura con ambos padres, y con otras figuras de autoridad que los representan. El desarrollo adolescente normal lleva, entonces, a un concepto estable y estructurado del self, con sentimientos positivos acerca del propio cuerpo, las relaciones sociales y capacidades de logro. Desde ese ángulo, la adolescencia normal implica un buen ajuste interpersonal con relación a la familia, al grupo de pares y al ambiente social. En el mismo sentido, Erikson(45) habló de la centralidad para el desarrollo adolescente de una identidad personal viable y coherente. La identidad para este autor implica la integración de "las variadas imágenes de uno mismo que se han experimentado desde la infancia". En ese sentido, la identidad es el puente entre el individuo y la sociedad. El riesgo, por otro lado, es la confusión de identidad, que corresponde al fracaso en alcanzar una identidad consistente, coherente e integrada. Esta confusión de identidad se manifiesta por una incapacidad de comprometerse, aun, al final de la adolescencia con una ocupación, toma de posición valórica o ideológica, y de integrarse establemente en la vida.
Posteriormente, Heinz Kohut ha incorporado al concepto de self la idea de esta estructura como el centro de iniciativa personal, caracterizado por la afirmación de uno mismo y por la capacidad de proponerse metas(46). Kohut vuelve a la idea original de James de múltiples selves, o sí mismos, algunos conscientes, otros inconscientes. El "sí mismo" subjetivamente experimentado como tal es llamado self nuclear. Éste tiene capacidad de introspección y empatía. El adolescente enfrenta, así, la vida con un programa básico, con un plan de futuro y una anticipación de logros particulares. Esta programación básica es centralmente una función del self nuclear. Los logros de esta programación llevarán al adolescente a un autoconcepto realista, no demasiado exigente ni excesivamente grandioso. Con este narcisismo moderado, el self será capaz de enfrentar realistamente sin colocarse exigencias excesivas ni de no enfrentar ninguna tarea para proteger una autoimagen frágil. En resumen, la misión psicodinámica de la adolescencia comienza con temas infantiles como el control de una sexualidad y una agresividad crecientes, y con competencias y anhelos por el cariño de los padres, y termina con un foco en temas más maduros, como el de insertarse en forma adecuada en el mundo social y sentirse razonablemente bien con uno mismo, haciendo elecciones realistas y satisfactorias con respecto a la pareja, los hijos y la realización laboral
Posteriormente, han adquirido importancia teorías que toman en cuenta las influencias sociales en el desarrollo adolescente. La teoría del aprendizaje social de Bandura(47), por ejemplo, señala que la conducta adolescente es influenciada por los premios y castigos sociales en relación con sus comportamientos así como por los modelos sociales que rodean al joven. En la medida que pasa el tiempo, el adolescente forma una imagen de sí mismo que incorpora estos mensajes externos acerca de su conducta. Se llega, de esta manera, a una autoimagen consistente y adaptativa, que se caracteriza por capacidad de autocontrol, por la capacidad de resolver problemas, de participar activamente en la toma de decisiones y por un sentido de autoeficiencia, o sea, de poder influir personalmente en el mundo que les rodea. Esta teoría es particularmente importante para entender el papel crítico de los pares en el desarrollo adolescente. Los jóvenes se alejan progresivamente de sus familias y modelan su self social más alrededor de pares de su misma edad: imitan y aprenden los unos de los otros.
Un paso más en el campo de la influencia social en el self adolescente fue dado por Goffman(48) y Kelly(49) al desarrollar la aproximación socialconstructivista, que subraya cómo los constructos personales, la realidad social y las representaciones de uno mismo son producto de la cultura y de interacciones con los demás. El mayor nivel de interrelación de los adolescentes con el medio social hace que la matriz cultural de una sociedad dada sea activamente incorporada por ellos, que así aprenden cómo anticipar el propio futuro, a asumir nuevos papeles sociales y a formar parte de la cultura dominante. Para los constructivistas como Berger y Luckman el self se forma a partir de las reacciones a las acciones sociales que la persona realiza. Los adolescentes se percibirán a sí mismos dependiendo de los grupos sociales con los que interactúen. Las respuestas de sus pares modificarán el modo como se ven a sí mismos, y estas respuestas llevarán a cambios cualitativos en los adolescentes. Este nivel de explicación es especialmente adecuado para entender las diferencias culturales entre diversos adolescentes.
EL DESARROLLO MORAL
El trabajo de Lawrence Kohlberg(50), en el plano del desarrollo moral, complementa los estudios cognitivos de Piaget. Este autor ordena un conjunto sucesivo de etapas que las personas atraviesan en la medida que enfrentan decisiones valóricas cada vez más complejas. Kohlberg ha descrito seis de dichas etapas en la progresión desde la niñez temprana hasta la vida adulta. Las dos primeras son denominadas "preconvencionales", con la primera centrándose alrededor del dilema "castigo/obediencia". En ésta el niño es motivado a comportarse de cierta manera, dada la creencia de que el no hacerlo conlleva un castigo. "Si no recoges tas cosas, te vas castigado a tu pieza" es el prototipo de esta actitud inicial por parte de muchos padres. La segunda etapa del pensamiento preconvencional ha sido denominada "hedonismo instrumental" o "reciprocidad concreta". Por ejemplo, dos preescolares deciden intercambiar juguetes, no con la intención de hacerse un regalo sino en la esperanza de que el cambio les beneficiará con un mejor juego. Las dos etapas siguientes fueron denominadas por Kohlberg "convencionales". La primera de éstas fue descrita como "una orientación hacia la mutualidad en las relaciones interpersonales". En ésta, los niños, habitualmente entre siete y once años, se comportan de un modo dado, con la expectativa de obtener la amistad de los otros. El deseo de ser querido y respetado es una motivación importante en esa etapa. Esta orientación a las relaciones interpersonales afectuosas pasa a ser un factor mayor en lo que se ha descrito como "presión del grupo de pares". La segunda etapa del desarrollo moral convencional ha sido denominada como de "ley y orden", ya que en ella la mantención de un orden social, de reglas fijas y de la autoridad pasan a ser las principales motivaciones de la conducta. En esta etapa el razonamiento es la base de muchas acciones: es que se hace así porque así lo dice la ley, las reglas o las tradiciones. Esta orientación se mantiene, posteriormente, central para muchos adultos.
La forma final del razonamiento moral ha sido denominada por Kohlberg como "posconvencional". En la primera de estas etapas el razonamiento moral se basa en la noción del contrato social: "el mayor bien para el mayor número posible de personas". Esta noción del bien común plantea que, aunque algunos sufran, si este dolor es necesario para que una mayoría se beneficie, lo hará sostenible, en la medida que permita el beneficio de la mayoría. El nivel más evolucionado del razonamiento moral en el esquema de Kohlberg es el basar las decisiones en un "principio ético universal". El último principio en este esquema evolutivo es el de justicia. Más que basar las decisiones en las que beneficiaría a la mayoría, en esta etapa las decisiones se centran en cuál sería la situación más justa para los miembros menos favorecidos de la sociedad. En este esquema la pregunta que se plantea es: "Si Ud. no supiera cuál es su situación en la sociedad, y siendo tan probable que fuera pobre y excluido como rico y lleno de privilegios, ¿qué decidiría?". Además, para quienes toman sus decisiones basados en estos principios éticos-universales, las consecuencias de sus acciones no son relevantes, a no ser que violen normas sociales o legales. Bajo estas circunstancias, si uno está tranquilo frente a la propia conciencia, es capaz de enfrentar consecuencias negativas, sean legales o sociales.
El adolescente en su desarrollo atraviesa estas diversas etapas. Dependiendo de capacidades individuales o de su contexto cultural, puede llegar o no a alguna de las etapas más evolucionadas de la moral posconvencional. Transita frecuentemente de un período de decisiones en blanco o negro a otro de relativismo moral, en el cual su respuesta habitual a los dilemas es "Depende...". Luego, comienza a centrarse en los ambientes sociales que lo ayudan a definir lo correcto de lo erróneo, abandonando los sistemas más simples utilizados en la niñez. Uno de los puntos polémicos acerca de la secuencia propuesta por Kohlberg es acerca de su vigencia transcultural. Se ha visto que muchas elecciones están culturalmente determinadas. Algunas culturas sobrevaloran la evitación del castigo, mientras que otras se centran en dejar contentos a los demás, especialmente dentro de la familia: de allí el concepto de "obediencia filial". Por otra parte, los estudios transculturales muestran que la gran mayoría de las culturas aprecian el respeto a la dignidad humana, la equidad y el valor de la vida. No es, pues, lícito igualar el relativismo cultural con el relativismo ético. Rodríguez Luño ha mostrado cómo la ética es un desarrollo independiente de las culturas, y que los individuos responden a los imperativos éticos independientemente de su etapa evolutiva a lo largo del ciclo vital(51).
EL CONTEXTO SOCIAL
El contexto social de los adolescentes es más amplio y complejo que el del niño. El fenómeno social más notable durante esta etapa es la aparición de un grupo de pares de gran importancia para él. El adolescente llega a apoyarse mucho en sus iguales para obtener apoyo, seguridad y guía durante una etapa en la cual estos elementos son urgentemente necesitados y quizá también porque sólo otros que pasan por la misma transición aparecen como confiables para comprender sus experiencias. Contrariamente al estereotipo cultural, sin embargo, la familia sigue influyendo mucho entre los adolescentes. En realidad, ninguna otra institución social tiene tanta influencia como la de ésta a lo largo de todo el desarrollo. La mayoría de los estudios muestran que los adolescentes tienen pocas veces discrepancias serias con sus padres. En realidad, al escoger a sus pares los adolescentes, en general, gravitan hacia aquellos que tienen actitudes y valores consistentes con aquellos mantenidos por sus padres. Por ejemplo, mientras que los pares influyen a los adolescentes en relación con temas tales como aspiraciones y logros educacionales, en la mayoría de los casos se produce una convergencia entre la influencia de familia y pares. Mientras que, muchas veces, los adolescentes y sus padres tienen actitudes diversas acerca de temas sociales de actualidad (como política, uso de drogas, conducta sexual), la mayoría de esas diferencias reflejan contrastes en la intensidad más que en la dirección de las actitudes. Es raro que un adolescente y sus padres estén en lados opuestos con respecto a un tema dado y la mayoría de las diferencias generacionales comprenden diversos niveles de apoyo para la misma posición.