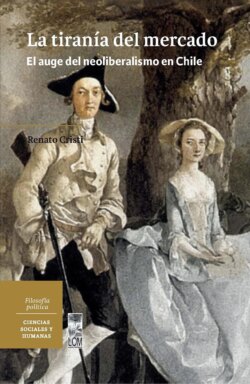Читать книгу La tiranía del mercado. El auge del Neoliberalismo en Chile - Renato Cristi Becker - Страница 7
I
ОглавлениеEl neoliberalismo es una corriente de pensamiento económico que, a partir de 1973, se instala en Chile y permite consolidar una economía de mercado libre. Esta corriente ha impregnado lo esencial de la institucionalidad económica y política chilena. Más allá de esta manifestación objetiva, podría decirse que el neoliberalismo describe la estructura profunda de nuestra mentalidad y que ha tomado posesión de nuestra autoconciencia, de nuestra manera de entender nuestras relaciones con otros, con las instituciones, y con el entorno natural. Por ello habría que decir que, más que una doctrina económica, el neoliberalismo es un pensamiento político y moral que desarrolla ideas acerca de la democracia, la constitución, el Estado y la individualización (ver Biebricher, 2015: 255). En tanto que filosofía moral y política se podría decir que combina, sincrética pero no consistentemente, varios puntos de vista epistemológicos y morales: nominalismo, empirismo y teoría de los juegos; hedonismo, utilitarismo, convencionalismo y contractualismo. Entre estos puntos de vistas fijo la atención en el contractualismo radical de Hobbes, tal como lo desarrolla David Gauthier, pues me parece ser lo que permite describir con mayor profundidad los aspectos epistemológicos y morales del neoliberalismo.1 Es también el punto de vista que me parece ser el más problemático para el neoliberalismo porque dejaría en evidencia su incoherencia teórica y también práctica (Gauthier, 1977: 155-6).
En este libro adopto una aproximación que privilegia lo histórico por sobre lo analítico. Sigo en esto a Thomas Biebricher, quien ha escrito acerca de la crisis del liberalismo en Europa, particularmente en Alemania durante el periodo de Weimar, y ha estudiado cómo el Colloque Walter Lippmann que se reúne en París a fines de agosto de 1938 busca responder a esa crisis. En ese coloquio se sientan las bases ideológicas del neoliberalismo (ver Biebricher, 2015: 255; Biebricher, 2018: 11-28). En el caso de Chile, hace especial sentido examinar el contexto histórico, entre otras razones por lo excepcional que resulta ser su implementación en nuestro país. Parece excepcional, en primer lugar, que lo que permita su aplicación sea una dictadura (ver Crouch et al., 2016: 504). Esto me lleva a examinar el documento llamado El Ladrillo, que vino a ser el programa económico neoliberal de Pinochet y la junta militar. En su formulación colaboran economistas formados en Chicago, economistas de la Democracia Cristiana posiblemente influidos por el ordoliberalismo y Jaime Guzmán, quien contribuye con puntos de vista que emanan de la Doctrina Social de la Iglesia interpretada a partir del carlismo. Segundo, ese contexto histórico puede explicar también por qué la imposición del neoliberalismo conduce a la destrucción de la Constitución de 1925 y la creación de una nueva. La nueva Constitución es promulgada en marzo de 1981. La visita de Hayek a Chile un mes más tarde, junto con otros connotados intelectuales neoliberales, permite integrar la experiencia constitucional chilena al registro histórico que sella la definición del neoliberalismo (ver Cristi & Ruiz, 1981; Cristi & Ruiz, 2016). Tercero, parece ser también excepcional que la Doctrina Social de la Iglesia se tome en cuenta en el diseño de las políticas públicas neoliberales. En este sentido cabe considerar la aplicación del principio de subsidiariedad como principio constitucional rector. Importante también es que en el edificio constitucional que se construye para Chile se tome en cuenta la ontología social que elaboran los documentos pontificios y la interpretación idiosincrática que hace Jaime Guzmán de ella. He fijado mi atención en el contractualismo como manera de desentrañar esa ontología social pontificia y su posible coincidencia con los supuestos ontológicos propios del neoliberalismo.
Un primer elemento teórico esencial del contractualismo es que todas nuestras interacciones con otros seres humanos son mediadas por contratos. Ello tiene que ser así porque los seres humanos somos fundamentalmente libres. Solo libremente podemos enajenar nuestra libertad. ¿Por qué enajenar nuestra libertad? ¿Por qué abandonar nuestra feliz anarquía original? Debemos hacerlo si queremos vivir en sociedad y aprovechar equitativamente los beneficios de la cooperación. Los contratos son relaciones por las que dos o más individuos acuerdan libremente obligarse con el fin de lograr beneficios mutuos. Autonomía y reciprocidad constituyen así las bases de la obligación contractual. El espacio dentro del cual tienen lugar estas interacciones contractuales es lo que llamamos «mercado», que podría definirse como una constelación de contratos. Las partes contratantes deben ser entendidas como personas autónomas que tienen prioridad ontológica por sobre las ataduras contractuales que las entrelazan. No se trata de una prioridad temporal, sino de una prioridad conceptual que apunta a individuos autónomos y exentos de sociabilidad. La sociedad misma tiene que ser el resultado de un acuerdo entre individuos, lo que corresponde a la doctrina del contrato social. Gauthier señala que, para esta filosofía, «el ser humano es social porque es humano, y no humano porque es social» (ibid: 138). Queda establecida así la existencia atómica de individuos como entidades independientes y autónomas.
Un segundo elemento esencial de contractualismo es la idea de apropiación sin límites. Hay que tener en cuenta que lo que motiva la acción de estos individuos atómicos es perseverar en su existencia (in suo esse perserverare, dice Spinoza), es decir, sobrevivir físicamente. Para ello deben encontrar bienes naturales que aseguren esa sobrevivencia. Las cosas de este mundo, que buscamos usar o poseer individualmente, se encuentran a nuestra disposición. El problema reside en que esos bienes están también disponibles para otros individuos. De ahí la necesidad de apropiarse de esos bienes en forma exclusiva. Esto significa que no es posible asegurar su plenitud, su supply, como dirían los economistas, y que lo seguro es la escasez. Los problemas de distribución que se generan implican que nuestro deseo de apropiar no puede tener límites.2
La razón instrumental es un tercer elemento esencial del contractualismo. Según Hobbes, filósofo contractualista por antonomasia, la razón solo nos permite encontrar los medios para satisfacer nuestros deseos y lograr una máxima utilidad. Debe entenderse nuestra racionalidad, por tanto, como subordinada a nuestros deseos y servir para maximizar nuestras utilidades. Hume dirá que la razón es esclava de las pasiones. No hay un orden natural antecedente que guíe a la razón. No es posible pensar, como reconoce Gauthier, en la Cosmópolis estoica, en la ley eterna del Dios cristiano o en el reino de los fines de Kant (ver ibid: 151). Presos de su subjetividad, los apropiadores infinitos enfrentan una condición de mutua hostilidad. Ello es así porque para individuos que buscan maximizar su acceso a bienes necesariamente escasos, no es posible acordar esquemas de cooperación. Están forzados a desertar porque no pueden resolver el Dilema del Prisionero, ni en primera instancia, ni reiterativamente. Caemos así en un estado de naturaleza hobbesiano donde reina la tiranía de las preferencias, o lo que Streek llama «la dictadura de las siempre fluctuantes ‘señales de mercado’» (Streek, 2017: 76). Esta es la miseria del contrato porque, como afirma Hegel en su Filosofía del Derecho, «en el contrato los participantes aún conservan su voluntad particular; el contrato no ha, por tanto, abandonado todavía el estadio de la libertad arbitraria (Willkür), y por ello está entregado a la injusticia» (FdD §81, Agregado; ver §258, Obs.).
El miedo a la muerte violenta aconseja evitar la inevitable guerra del estado de naturaleza. A falta de un orden natural y objetivo que estipule las condiciones de la paz, la única salida posible es crear un orden convencional. Por medio de un contrato social se puede generar una agencia colectiva, lo que denominamos Estado, que proteja nuestros derechos posesivos. En este contrato todos transfieren libremente la totalidad de sus derechos propietarios al soberano. El resultado es un Estado absoluto y todopoderoso, un leviatán de autoridad ilimitada que sirve para asegurar la paz. A un costo muy alto, sin embargo. Si insistimos en que la propiedad privada es un derecho absoluto, y no limitado por el soberano, se debilita sin vuelta su autoridad. Si pensamos que el contrato social es, en verdad, un contrato todavía anclado «en el estadio de la libertad arbitraria», tenemos un nuevo Dilema del Prisionero en nuestras manos.
Nos topamos aquí con la incoherencia teórica que Gauthier detecta en el contractualismo. Si, como señala Hegel, la figura del contrato se funda en la arbitrariedad que abre las puertas a la injusticia, es necesario un aparato legal que asegure el cumplimiento de los contratos. Pero si ese orden legal se funda también en un contrato, no hemos dejado atrás, según Gauthier, el ámbito del mercado (ibid: 155). La lógica del argumento contractualista podría fortalecerse si se concibe un Estado absoluto, como el hobbesiano, que escape a la reciprocidad exigida por la relación contractual. Pero ello no es aceptable, ni hoy ni antes. Ya Locke objetaba que podemos defendernos de hurones y zorros injustos, pero no del león, que termina por devorarnos.
La incoherencia práctica del contractualismo consiste en no reconocer las disposiciones y sentimientos que desde un comienzo aseguran la autoridad estatal. Locke, a diferencia de Hobbes, piensa en un estado de naturaleza en que existen familias constituidas y las relaciones entre sus miembros son anteriores al contrato social y no pueden concebirse como contractuales. Hegel da un paso más allá: enmarca los contratos en la sociedad civil, y niega la naturaleza contractual, no solo de la familia, sino también del Estado.3 Para el contractualismo radical, el amor familiar y el patriotismo son mitos que deben ser exorcizados. Le está vedado, por tanto, acudir a esos sentimientos y disposiciones que tradicionalmente han sostenido el orden coercitivo que impone el Estado. Lo que el contractualismo consigue con ello es minar los fundamentos que sostienen a la autoridad estatal. Gauthier puede así augurar que «el triunfo del contractualismo radical conduce a la destrucción, y no a la racionalización, de nuestra sociedad» (ibid: 163).4
Llegado a este punto, Gauthier apela a Hegel y su rechazo de la idea de que el amor y el patriotismo puedan ser entendidos contractualmente. Gauthier reconoce que la discusión de Hegel acerca de la propiedad y el contrato es la «fuente fundamental para cualquier articulación de la ideología contractualista a pesar de que Hegel rechaza la idea de que todas las relaciones sociales son contractuales» (ibid: 164, nota 26). Ciertamente Hegel defiende la idea de un Estado fundado en nuestra disposición patriótica republicana, por la cual subordinamos nuestros intereses individuales al bien común. Cree así posible escapar del abismo anómico y nihilista que se abre al interior de la sociedad civil de mercado, y retoma el republicanismo greco-romano donde cree encontrar los sentimientos y disposiciones que pueden proyectarse hacia un ámbito situado más allá de la sociedad, y que trascienden su característica disposición anímica. Se trata de un Estado republicano transido del espíritu de la familia trocado ahora en patriotismo. La manera de superar la lógica contractualista exige la adopción de una concepción cívica del bien común (ver Sandel, 2020: 208-9).
¿Es posible afirmar que la crítica anticontractualista de Hegel nos sitúa en la senda que conduce a la superación del neoliberalismo? ¿Tiene sentido hoy en día revitalizar el patriotismo republicano para detener la progresiva erosión de los vínculos sociales? ¿Es viable pensar que una crítica al contractualismo, como la que elabora Hegel, puede engendrar una política del bien común?5 Hegel es crítico de Rousseau y de la idea de un contrato social; el régimen político que favorece no es la democracia, sino la monarquía. ¿Es posible una democracia republicana que tome en cuenta la crítica anticontractualista, pero también antidemocrática de Hegel? ¿Es posible una política del bien común que sea a la vez democrática?