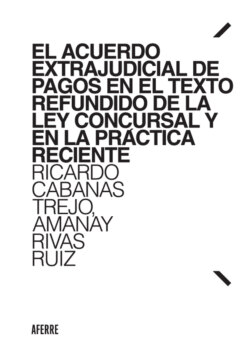Читать книгу El Acuerdo Extrajudicial de Pagos en el Texto Refundido de la Ley Concursal y en la práctica reciente - Ricardo Cabanas Trejo - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCapitulo I
Presentación
1. Las instituciones para-concursales: desde hace años en el plano internacional, y muy especialmente en la UE desde la importante Recomendación 2014/135/UE de la CE de 12/03/2014 sobre un nuevo enfoque frente a la insolvencia y el fracaso empresarial, asistimos a una aparente crisis del concurso de acreedores, entendido como institución. De un lado, por la vacilación a la hora de ordenar sus objetivos esenciales, ya sea como institución dispuesta para la mejor y mayor satisfacción de los acreedores, o bien orientada a favorecer la conservación de la unidad económica. De otro lado, por la manifiesta incomodidad de algún sujeto –consumidor- en un procedimiento de tanta complejidad formal y fuertemente judicializado. Esto ha favorecido una relativa privatización de los procedimientos de superación de la crisis, con el objetivo de sacar del estricto ámbito concursal la posibilidad de ciertos arreglos entre el deudor y sus acreedores, favoreciendo el desarrollo de un fenómeno que grosso modo podríamos calificar como para-concursal, por cuanto se sitúa al margen del concurso, pero -a pesar de ello- muy próximo a él.
De forma descriptiva podríamos caracterizar este fenómeno por tres rasgos:
• La extra-concursalidad: con independencia de que el concurso, o el mecanismo correspondiente en cada país, también permita la negociación de un arreglo con los acreedores, estos sistemas quieren evitar la aplicación en bloque de la disciplina propiamente concursal, situándose fuera del concurso, o en un estadio singular dentro del mismo. Se trata de negociar el arreglo a menor coste, tanto por el número y la remuneración de los sujetos que intervienen en su desarrollo, como por las formalidades necesarias y el tiempo consumido en ellas, incluido el coste reputacional de no sufrir públicamente el estigma del concurso.
• La pre-concursalidad: desde el punto de vista finalista, estos mecanismos están pensados para evitar la insolvencia, cumpliendo una función preventiva, por eso se deben activar con la suficiente antelación, aunque el presupuesto objetivo también pueda situarse en plena situación de insolvencia, en cuyo caso no constituyen un medio para evitarla, sino una alternativa al concurso para salir de ella.
• La semi-concursalidad: por mucho que eviten el concurso, la huida del mismo no puede ser total, mediante limitar el arreglo a un puro convenio entre el deudor y sus acreedores, o sólo con algunos de ellos, opción por lo demás siempre disponible. Hay atributos concursales de los cuales no cabe prescindir cuando el empeño negociador se quiere acometer con unas mínimas garantías de éxito. Esta necesaria proximidad al concurso se manifiesta en tres ámbitos.
– Primero, en la necesidad de favorecer en un hipotético concurso posterior a los acreedores que han colaborado en la consecución del acuerdo y en su ejecución, ya sea evitando la rescisoria concursal para los actos o negocios fundados en el acuerdo, ya sea por la mejora de la calificación crediticia concursal de los nuevos créditos generados por razón del mismo.
– Segundo, es necesario proteger el mismo proceso de negociación, evitando que algunos acreedores se comporten estratégicamente. Su ámbito tradicional es la paralización de las acciones ejecutivas, o el bloqueo del concurso a instancia de otros sujetos.
– Tercero, por la posibilidad de superar el dogma de la relatividad de los contratos y hacer que esos acuerdos finalmente afecten a quien no los ha aprobado, incluso, a quien tampoco ha querido intervenir en la negociación.
Pero esta equivalencia mitigada también exige una contrapartida. No es concebible que algunos de estos resultados extravagantes de la normalidad contractual se generen sin más por el acuerdo entre las partes, en ocasiones, ni tan sólo de todas las partes afectadas, cuando vinculan al discrepante. Se producen así interferencias típicamente concursales con finalidad de tutela y de garantía. Unas veces por la intervención en alguna de las fases de la negociación de instituciones que son propias del concurso (judiciales/administrativas), o de las configuradas específicamente para este trámite. Otras por la imposición al deudor de ciertas limitaciones o condicionantes, normalmente de carácter temporal, para evitar la sobrecarga de su pasivo o el deterioro de su activo por la salida de bienes esenciales. Combinadas de una o de otra manera, con mayor o menor intensidad, estas características se entrecruzan en las distintas soluciones que legislativamente han florecido en la UE en los últimos años, y muy especialmente están presentes en los mecanismos pre-concursales que se han instaurado en nuestro país de forma escalonada desde 2009.
Objeto de nuestra atención en esta obra es una institución, por sus características, casi diríamos que endémica de nuestro país, el AEP. La singularidad de esta solución frente a otras de Derecho Comparado está en la –casi- completa huida del JC, pues no se ha considerado oportuno que el expediente dependa del JC para su tramitación, ni siquiera por medio de una homologación final para que tenga lugar el “efecto de arrastre” de los acreedores disidentes. Pero tampoco se ha confiado la fase de negociación a la exclusiva soberanía de los particulares. Al contrario, quizá para justificar esos efectos exorbitantes que se producen sin intervención del JC, el AEP se ha configurado como un verdadero procedimiento, y además bastante rígido en comparación con la alternativa del AR.
No es solo que la negociación haya de sujetarse a reglas específicas para producir determinados efectos, además debe transitar por senderos muy definidos, caracterizados por la intervención de unos agentes externos, distintos del deudor y de los acreedores. Por todo ello, y jugando con las palabras, podríamos decir que en la galaxia para-concursal española, en comparación con el AR o la PAC, el AEP se presenta como un procedimiento seudo-concursal, o como se ha dicho por algún autor, una especie de mini-concurso1. Incluso, hasta cierto punto constituye la fase previa de un posible concurso futuro, del que casi tiene naturaleza preparatoria, y por eso recibe hasta un nombre específico, como CC, por contraposición al que entonces sería CO (pensemos en la continuidad del MC como AC, en la no necesidad de comunicar ciertos créditos, en la calificación de algunos créditos como créditos contra la masa, en la prórroga de jurisdicción del JC que intervino en la impugnación del AEP)2.
2. El despliegue legal del acuerdo extrajudicial de pagos: como todas las instituciones para-concursales de nuestro país, el AEP tiene una vida todavía muy corta, pues la LC en su día presumió justamente de todo lo contrario, de haber consagrado la unidad del procedimiento. Se instaura con la Ley 14/2013 de 27/09/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, como una pieza más dentro del elenco de mecanismos pre-concursales disponibles junto al AR del entonces art. 71.6 LC, y su variante homologada judicialmente de la DA 4ª LC, entonces como un procedimiento circunscrito a los empresarios.
Al margen de la figura del MC, el rasgo más singular del AEP que entonces se implantó es que se trataba de un procedimiento notarial/registral. Es interesante reparar en cómo se fue gestando la intervención de estos funcionarios, y para ello, buscando antecedentes remotos, debemos mencionar el Anteproyecto de ROJO de 1996, donde un arreglo similar era calificado como suspensión de pagos, pero estaba a disposición de cualquier deudor, fuese persona natural o jurídica. En cambio, la competencia solo correspondía al RM, también para los sujetos no inscribibles, aunque se iniciaba con un acta notarial. Pero la presencia judicial era más intensa, pues ante el juez se podía instar directamente el sobreseimiento por determinadas causas, la inclusión/exclusión/modificación de créditos o de su calificación, el nombramiento de un interventor a instancia de los acreedores (haciendo necesaria la autorización para determinados actos del deudor, so pena de ineficacia), y, sobre todo, la necesidad de aprobación judicial del convenio. Posteriormente, durante la tramitación de la reforma de la LC en el año 2011, se presentaron dos enmiendas para instaurar un procedimiento notarial destinado a la liquidación patrimonial por sobre-endeudamiento de las personas naturales, con independencia de su actividad (consumidor o empresario), por medio de un letrado colegiado en quien se delegaba su negociación, que llegaron a aprobarse en el Senado, pero se rechazaron en el Congreso a cambio de un compromiso futuro de regulación. Si pasamos ya a la gestación del sistema de la Ley 14/2013, el cambio de orientación entre una primera y una segunda versión del Anteproyecto resultó bastante significativo. No sólo porque en un texto de marzo de 2013 se incluía cualquier persona natural en situación de sobre-endeudamiento, también, en lo que ahora nos interesa destacar, porque la tramitación era exclusivamente a cualquier cargo del RM, aunque con elevación final del acuerdo a escritura pública3.
Las sucesivas reformas de la legislación concursal llevadas a cabo por el RDL 4/2014 de 07/03/2014, de medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial (finalmente, Ley 17/2014 de 30/09/2014) y por el RDL 11/2014 de 05/09/2014, de medidas urgentes en materia concursal (finalmente, Ley 9/2015 de 25/05/2015), apenas incidieron de forma directa en el AEP, fuera de la modificación del art. 5.bis LC para incluir una alusión al AEP, no demasiado bien coordinada con el entonces art. 235 LC. En cambio, sí que lo hicieron indirectamente al provocar un claro contraste entre el AEP y el AR o el convenio concursal, pues persistía para el primero una estricta limitación de contenido y la completa exención de los acreedores dotados de garantía real, restricciones que habían desaparecido en las otras figuras.
El RDL 1/2015 de 27/02/2015, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social (finalmente, Ley 25/2015 de 28/07/2015), puso fin a esa asimetría, al tiempo que incorporaba cambios importantes en los presupuestos y en la tramitación del expediente de AEP. En particular por la incorporación de los consumidores al AEP mediante una variante exclusivamente notarial del procedimiento.
3. El texto refundido de la Ley Concursal: en esta situación el TRLC constituye la excusa perfecta para acometer un estudio como el presente. Por su propia naturaleza de texto refundido, no estamos ante una modificación a fondo del expediente de AEP. La delegación legislativa no lo permitía. No obstante, dentro del encargo conferido al Gobierno de proceder a “la regularización, la aclaración y la armonización” de las normas legales, el libro II dedicado al derecho pre-concursal ha sido una de las partes que más modificaciones ha experimentado. No solo por las aclaraciones y los cambios sistemáticos introducidos, también porque en algunos puntos los ajustes en la literalidad y la aclaración de redacciones han llevado al límite la habilitación gubernativa, hasta el extremo de generar en ocasiones la sospecha de que -quizá- el Gobierno se haya sobrepasado4. Pero, a la inversa, no han podido solventarse otros claros defectos de la regulación previa, precisamente para no superar los límites del encargo.
El objeto de este trabajo es la regulación del nuevo TRLC, destacando especialmente aquellos cambios – o aclaraciones- que se han introducido. Además, como ha destacado el informe del CGPJ, con la nueva sistemática se facilita la futura trasposición de la Directica de la UE a la que después haremos referencia5.
4. Un expediente complejo y plural: el punto de mayor contraste con el AR está en la pesada carga procedimental que soporta el AEP, aunque, paradójicamente, después se compensa con una nula intervención judicial a la hora de extender sus efectos a los acreedores disidentes, pues el AEP no se homologa por el JC. En ese sentido, de forma muy esquemática podríamos decir que en el procedimiento de AEP confluyen tres expedientes interconectados entre sí, pero en gran medida autónomos, que deben clasificarse en función de los agentes externos que intervienen:
• El expediente de apertura, nombramiento y conclusión: a cargo del que podemos llamar instructor del AEP, es decir, el RM/N/COC, que tiene por objeto recibir la solicitud del deudor, comprobar los requisitos de apertura del expediente, nombrar al MC y, una vez aceptado el encargo por este, realizar una serie de trámites tasados de comunicación y publicidad. A partir de ese momento el papel del instructor, cuando se limite a este cometido (no sería el caso de la COC y, en ocasiones, del notario, cuando actúe como MC), es de mero narrador de las incidencias posteriores del otro expediente a cargo del MC, en particular, para dejar constancia de la consecución o no del AEP. En cualquier caso, es un expediente que solo se sigue con el deudor solicitante, aunque luego se añade el MC, sin citación de otros interesados, comparecencia, trámite de alegaciones o posibilidad de oponerse.
• El expediente de negociación: a cargo del MC y también regulado con detalle en la ley en cuanto a sus trámites y plazos. Es un expediente autónomo del anterior, pues el MC no debe dar cuenta al instructor de sus incidencias, ni recabar su apoyo, solo comunicarle el resultado. Otro tanto en relación con el JC, pues el MC no le informa sobre la lista y naturaleza de los créditos, y no se ha previsto el control aislado de sus decisiones. Tampoco está sujeto a control directo el resultado final, aunque el AEP se deba elevar a escritura pública, pues el notario no homologa el AEP, y en ese sentido su verificación es meramente formal. El único control es por medio de su impugnación judicial, y aun éste resulta de alcance limitado.
• El expediente jurisdiccional: aunque el AEP es un procedimiento extra-judicial, la intervención del JC sí que está prevista para la impugnación del AEP, y en alguna otra incidencia concreta. Pero ahora interesa destacar un procedimiento específico, de singular importancia en todas las modalidades de negociación, no solo en el AEP. Se trata de la comunicación al JC de la existencia de negociaciones, punto de partida para la producción de importantes efectos sobre los créditos, las ejecuciones y la solicitud de concurso. Es un procedimiento a cargo del LAJ y sujeto a posible recurso de revisión.
Estos tres expedientes despliegan sus efectos de manera coordinada y sucesiva, según se van completando las distintas fases del procedimiento del AEP, pero cada uno responde a sus propias reglas, ya dentro del mismo TRLC. No solo eso, para complicar las cosas todavía un poco más, respecto de los instructores hay que estar a su regulación sectorial, es decir, a la propia del RM, a legislación notarial, o al reglamento correspondiente de la COC, lo cual vuelve a provocar diferencias entre ellos. La remisión genérica del art. 654 TRLC a lo dispuesto para el nombramiento de expertos independientes, para todo lo no previsto en la ley en cuanto al nombramiento y aceptación del mediador concursal, resulta muy útil tratándose del RM, pero no tanto del notario, al que no se aplica el RRM. En ese sentido, la ausencia de una regulación específica del expediente notarial de AEP genera muchas incertezas, a las que no resulta fácil dar respuesta en la práctica
(p. ej., algo tan importante como los recursos, v. III/11/iii). Cabe buscar auxilio en una regulación marco como sería la legislación de JV, pero, así como esta calificación es defendible para el N/RM, es más discutible cuando se trata de la COC, que no es órgano de la JV. Parece que, en el caso de ésta, su intervención como MC absorbería la de tipo instructor, por ser instrumental a la misma. El problema es que, entonces, idéntica absorción sería predicable del notario cuando actúa como MC, aunque respecto de este funcionario no parece que se pueda diluir por completo su actuación meramente instructora. Sigue siendo necesario separarlas, en cuyo caso la imagen de un expediente que será de JV, según la condición de sus cambiantes instructores, no deja de resultar chocante. En cambio, para el expediente que hemos llamado jurisdiccional, sí que resulta útil -y, creemos, indudable- su identificación con los procedimientos de JV, lo que nos remite, también, a la aplicación supletoria de la LEC (art. 8 LJV).
5. Sus dificultades en la práctica: pero la existencia del AEP no parece que esté siendo muy feliz. Nos atreveríamos a decir que es una figura no especialmente querida, ni por los llamados a verse favorecidos por ella, ni por los encargados de gestionarla. Respecto de los deudores, quizá las pequeñas y medianas empresas de forma societaria puedan preferir el AEP al AR, y acudan a él realmente con la voluntad de llegar a un acuerdo con los acreedores, pero las personas físicas normalmente lo ven como un mero trámite para acudir después al BEPI en el CC, y en gran medida solo es así por la interpretación que se ha impuesto en la valoración del requisito de haber intentado antes el AEP (situación que ha cambiado en el TRLC, v. XI/VII). Respecto de los gestores externos, tampoco se puede decir que el AEP suscite un gran entusiasmo. Acostumbrados a que N/RM pugnen por llevarse una competencia, no deja de resultar curioso que en este ámbito sea al revés, y que la DGRN/DGSJFP tenga que intervenir para imponerla a quien no la quiere6. En cuanto al MC, después veremos que uno de los grandes problemas del AEP está en la falta de aceptación del encargo.
6. Propósito de la obra: desde estas premisas generales, el objetivo de la presente obra es doble. Por un lado, pasar revista al estado actual del AEP, tanto en la práctica judicial/registral/notarial reciente, como en las aportaciones doctrinales más destacadas, poniendo especial énfasis en las dificultades que encuentra en su aplicación. Por otro lado, examinar los cambios introducidos en el TRLC para ver cómo queda el “nuevo” AEP, pues, aunque -teóricamente- solo se trate de aclaraciones de la situación legal preexistente, se han introducido novedades –“aclaraciones”, si se prefiere- de gran calado. Por esta razón, prestaremos especial atención a la incidencia que la nueva regulación del BEPI puede tener en la aplicación práctica del AEP.
7. La situación creada por el estado de alarma provocado por el COVID-19: la necesidad de arbitrar una regulación de urgencia en la situación generada por el estado de alarma, forzó algunas medidas con incidencia en el AEP. Esas medidas se adoptaron en el RDL 8/2020 de 17/03/20202, pero fueron modificadas posteriormente por el RDL 16/2020 de 28/04/2020, paro serlo -otra vez- en la Ley 3/2020, de 18/09/2020 de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, resultante de la tramitación de aquel como proyecto de ley. Algunas de ellas han perdido todo interés práctico con el decaimiento del estado de alarma, pero otras todavía serán aplicables durante un tiempo después del mismo, y seguirán en vigor cuando esta obra vea la luz. A pesar de ello, vale la pena rememorar algunas de las dudas que entonces se plantearon, sobre todo porque ponen de manifiesto el difícil encuadramiento de un expediente tan complejo y múltiple como este, donde concurren distintos “agentes” externos, cada uno sujeto a reglas de procedimiento distintas, y de dispar naturaleza. Cuando una situación tan excepcional como la que nos tocó vivir, demanda intervenciones tambien excepcionales, existe el riesgo de que, por precipitación, sólo se toque un aspecto de la regulación, y no otros, dejando un resultado final todavía más confuso. En ese sentido la excepcionalidad del estado de alarma ha servido para extremar algunas de las incoherencias, o puntos más débiles, del régimen jurídico del AEP, y por eso le vamos a prestar alguna atención, aunque se trate de una situación -por fortuna- transitoria.
8. Perspectivas de reforma por la Directiva 2019/1023: aunque esta obra está centrada en la situación “que es”, tampoco puede desconocer la “que será”, y por eso también vamos a prestar atención a la Directiva (UE) 2019/1023, de 20 de junio, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración. De todos modos, ahora nuestro objetivo no es el estudio de esta Directiva, solo aventurar por dónde pueden ir los cambios en relación con el AEP, sin profundizar mucho más.
Para ello, conviene empezar destacando los tres procedimientos básicos que la Directiva 2019/1023 tiene en cuenta:
• Los procedimientos de insolvencia en sentido estricto, ámbito propio de la legislación nacional de cada EM, respecto de los cuales la regulación en el ámbito de la UE es básicamente conflictual y de coordinación judicial – Reglamento 2015/848-, aunque la Directiva 2019/1023 también establece una serie de medidas destinadas a aumentar su eficiencia.
• Los procedimientos de reestructuración, pensados para deudores en dificultades financieras, pero viables, llamados a activarse antes de que se encuentren en situación de insolvencia, configurados como alternativa a los anteriores. Es un ámbito en el cual la UE -con independencia de que también les pueda resultar aplicable el anterior Reglamento 2015/848- busca con la Directiva 2019/1023 una armonización material mínima, pero no mediante la regulación detallada de un determinado procedimiento, sino por el establecimiento de unos principios o reglas básicas que forman lo que llama “marcos de reestructuración preventiva”, marcos que en el ámbito nacional pueden comprender varios procedimientos distintos entre sí, o un conjunto de medidas, con la posibilidad de un procedimiento ad hoc donde se elijan solo algunas de las herramientas que se establecen. Incluso, los EEMM pueden mantener otros marcos distintos de los previstos en la Directiva 2019/1023. La cuestión es que haya algún procedimiento que cumpla los requerimientos mínimos de esta7.
• Los procedimientos de exoneración de deudas, donde los EEMM se obligan a contar al menos con un procedimiento que pueda desembocar en la plena exoneración de deudas, limitando también la duración de las órdenes de inhabilitación que hubieran podido dictarse por razón de la insolvencia. Estos procedimientos pueden vincularse a otros procedimientos que incluyan un plan de pagos o una ejecución de activos, o ser completamente autónomos.
Supuesto lo anterior, la única cuestión que ahora nos interesa es de qué modo la Directiva 2019/1023 obliga a reconfigurar el expediente de AEP, por razón de esos marcos de reestructuración preventiva. Para ello hay que tener en cuenta, de entrada, que los marcos de reestructuración son aplicables al empresario, persona física o jurídica, pero los EEMM podrán limitarlos a las segundas (art. 1.4.II). En cambio, los procedimientos de exoneración se limitan a los empresarios personas físicas, pero los EEMM pueden ampliarlos a quienes no lo sean (art. 1.4.I). Por otro lado, y como ya hemos dicho, en cada EM pueden existir otros marcos distintos, es decir, que respondan a otras reglas y otros principios. Siendo así, España deberá decidir hasta qué punto quiere mantener la unidad en el expediente de AEP, pues el procedimiento es el mismo, con independencia de que sean distintos los instructores, y haya algunas especialidades en el caso de consumidor. Por tanto, nada se opondría a que un nuevo expediente de AEP ajustado al marco de la Directiva 2019/1023 también fuera aplicable al consumidor, pero, a la inversa, los consumidores podrían igualmente quedar aparcados en otro específico para ellos, y con regulación más flexible, ya que no se habría de ajustar entonces al marco UE. Cuestión distinta es la incoherencia que puede generar una diferencia muy acusada entre esos sistemas, en particular cuando se trate de empresario persona física. Ya no sería solamente un problema de competencia objetiva del instructor o del JC.
Por otro lado, el marco diseñado por la Directiva 2019/1023 es muy flexible, en el sentido de que permite una amplia combinatoria de reglas y de principios, siempre que se acoplen de forma coherente, exigencia ésta que se formula de forma expresa (art. 4.5.II). Intentado desentrañar esa “coherencia”, aunque la regla sigue siendo la del deudor no desapoderado, en términos muy generales puede decirse que el marco de la Directiva 2019/1023 es algo más “gravoso” para el deudor que los mecanismos pre-concursales españoles, en el sentido de que el deudor soporta más limitaciones, o una intromisión algo más intensa en su actividad, en contrapartida a mayores ventajas que puede recibir durante la negociación. Del mismo modo, los efectos más potentes de la reestructuración se condicionan a la aprobación judicial o la intervención administrativa, inexistente en el caso de nuestro AEP actual. Ahora bien, la participación de esas autoridades se puede reducir, si al deudor no le interesan aquellas ventajas, y a tal fin la Directiva 2019/1023 admite que el procedimiento se desarrolle en un contexto extrajudicial (art. 4.5.I).
En ese sentido hay dos cuestiones sobre equivalencia institucional que, en relación con el AEP, resultan de singular importancia:
• La primera, si la autoridad administrativa, a la que alude reiteradamente la Directiva 2019/1023 como alternativa a la autoridad judicial (p. ej, art. 2.1.4), puede equipararse al instructor del AEP, en particular N/RM. En el momento presente, está claro que las actuaciones encomendadas por la Directiva 2019/1023 a dicha autoridad exceden con mucho de las que son propias del instructor en el AEP, que, como veremos, apenas se limitan al trámite de nombramiento del MC y narrar sus incidencias posteriores. En cambio, en la Directiva 2019/1023 esa autoridad es la encargada de confirmar el plan, el equivalente a la homologación del AR, entre otras muchas tareas (art. 10.1). Ni de lejos lo que hace el N/RM, aunque, también es cierto, lo que no hay en el AEP es homologación. Por tanto, nuestro legislador, o atribuye esas facultades a la autoridad judicial, o tendrá que dar facultades exorbitantes a los instructores8.
• La segunda, plantea similar duda en relación con el AMR, una figura que incorpora la Directiva 2019/1023, y que no está claro si se debe equiparar al MC. Claramente sí en cuanto asiste al deudor o a los acreedores en la elaboración o negociación de un plan, pero rotundamente no respecto de las otras funciones que según la Directiva 2019/1023 le pueden ser atribuidas (supervisión de la actividad del deudor, información a la autoridad judicial/administrativa, tomar el control parcial de los activos/negocios, art. 2.1.12). Como no siempre se ha de nombrar, no siempre se planteará el problema de su solapamiento parcial con el MC, pero supone la incorporación de una nueva figura que hace dudar de la continuidad del MC.
Como no sabemos a día de hoy qué pretende hacer nuestro legislador, nos parece adecuado en la presente obra, desde un punto de vista meramente expositivo, dar por supuesto que su intención será preservar el sistema actual, es decir, el AEP, al lado de otros mecanismos como el AR (en sus distintas variantes) o la PAC. Desde esta premisa, nos limitaremos a destacar qué es lo que necesariamente se habría de cambiar del actual AEP para cumplir con la Directiva 2019/1023. Quizá los cambios al final sean mucho mayores, en función de las posibilidades que ofrece -no impone- la Directiva 2019/1023, pero es algo que solo podemos indicar9.
1 AZNAR, Refinanciaciones de deuda, acuerdos extrajudiciales de pago y concurso de acreedores, Tirant lo Blanch, 2016 (3ª ed), p. 383: “realmente y a la vista de su configuración, se me antoja el procedimiento extrajudicial de pago como una especie de mini-concurso de acreedores, o de pre-concurso, extraño y ajeno al juzgado, limitado en el tiempo de su duración y con una gran rigidez en su desarrollo, en el que se sigue la estructura propia de cualquier proceso concursal tendente a la aprobación de un convenio … que si fracasa desemboca en el verdadero concurso de acreedores (gráficamente denominado consecutivo)”.
2 Muy gráficamente, al tratar del requisito del art. 178.bis.1. 3º LC de haber intentado un AEP para acceder al BEPI, la importante STS de 01/07/2020 rec. 124/2020 califica al expediente de BEPI como “un procedimiento de insolvencia que tiene una fase extrajudicial que permite al deudor alcanzar un acuerdo con los acreedores”.
3 Con posterioridad siguieron otras iniciativas, como una proposición de Ley sobre un procedimiento extrajudicial previo al concursal para determinadas personas físicas, de naturaleza notarial.
4 Se dice en la introducción del TRLC: “quizás sea aquí donde los límites de la refundición resultan más patentes: no faltarán quienes consideren que el Gobierno hubiera debido aprovechar la ocasión para clarificar más el régimen jurídico aplicable a esos institutos y, en especial, del régimen aplicable a los acuerdos de refinanciación –un régimen más preocupado por la consecución de determinados objetivos que por la tipificación institucional–, solventando las muchas dudas que la aplicación de las normas legales ha permitido identificar. Sin embargo, en la refundición de esas normas se ha procedido con especial prudencia para evitar franquear los límites de la encomienda, pues la delegación para aclarar no es delegación para reconstruir sobre nuevas bases las instituciones”.
5 Se dice en dicho informe: “contar con una regulación sistematizada de los distintos instrumentos preconcursales permitirá al legislador evaluar mejor los cambios necesarios para trasponer la Directiva, así como adoptar una técnica normativa más depurada a la hora de introducirlos en la normativa refundida”.
6 Habla FERNÁNDEZ LARREA, “La (ardua) función notarial en el acuerdo extrajudicial de pagos (1ª parte)”, El Notario del Siglo XXI, 91-92/2010, p. 56, de una “homérica odisea”, que se convierte en “auténtico calvario” si, además, se toma la atrevida decisión de actuar como MC.
7 Como destacan GARCIMARTÍN/SÁNCHEZ, “Reestructuración transfronteriza en la UE: el Reglamento Europeo de Insolvencia y la Directiva de restructuración preventiva”, Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, 32/2020, edición electrónica, p. 4: “así, por ejemplo, el deudor puede solicitar: (i) una moratoria de la ejecución de acciones individuales y la suspensión de los procedimientos de insolvencia, pero no la confirmación del plan de reestructuración, incluso si este ha sido aprobado por los acreedores (p. ej. cuando todos los acreedores hayan aceptado el plan y no haya riesgo de rescisión); (ii) la confirmación judicial de un plan limitada a su protección vis à vis las acciones de rescisión, con o sin moratoria previa; y/o (iii) la confirmación judicial de un plan con el fin de extender sus efectos a los acreedores disidentes, también con o sin moratoria previa ... El sistema español de institutos pre-concursal encaja bastante bien dentro de este diseño”. De todos modos, a pesar de ese carácter abierto, en la práctica los marcos se han articulado en torno a la regulación del plan de reestructuración con mecanismo de arrastre entre clases, como advierte GÓMEZ ASENJO, Los acuerdos de reestructuración en la directiva (UE) 2019/1023 sobre marcos de reestructuración preventiva, Aranzadi, 2019, p. 125.
8 En ese sentido destaca cómo su transposición obligará a los EEMM a introducir cierto grado de “judicialización” o, en su caso, de “administrativización”, PULGAR, “Marcos de reestructuración preventiva y segunda oportunidad en la Directiva UE 2019/1023”, Diario La Ley, 9474/2019, edición electrónica, p. 6.
9 Por ejemplo, la posibilidad de que el procedimiento esté disponible a petición de los acreedores o de los representantes de los trabajadores, incluso, sin necesidad del consentimiento del deudor si no es una PYME (art. 4.8; no es así en el actual marco pre-concursal español, aunque la homologación del AR se puede solicitar por cualquier acreedor que lo haya suscrito). O la posibilidad de introducir una prueba de viabilidad, en la actualidad no prevista (art. 4.3; en el AR por el informe del experto, pero no en el AEP).