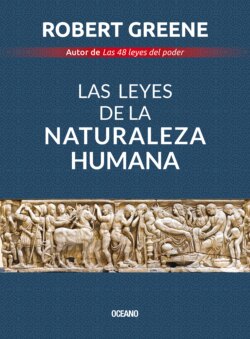Читать книгу Las leyes de la naturaleza humana - Robert Greene - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2
TRANSFORMA EL AMOR PROPIO EN EMPATÍA
LA LEY DEL NARCISISMO
Todos poseemos por naturaleza la herramienta más notable para relacionarnos con los demás y obtener poder social: la empatía. Cuando ésta se cultiva y se utiliza de la forma apropiada, nos permite entrar en el humor y la mente de otros, con lo que nos brinda el poder de anticipar sus acciones y reducir con cortesía su resistencia. Este instrumento, sin embargo, es mitigado por nuestro ensimismamiento habitual. Todos somos narcisistas, algunos más sumergidos en el espectro que otros. Nuestra misión en la vida es aceptar ese amor propio y aprender a dirigir nuestra sensibilidad al exterior, hacia los demás, no hacia dentro. Al mismo tiempo, debemos reconocer a los narcisistas tóxicos entre nosotros, a fin de no vernos enredados en sus dramas y contaminados por su envidia.
EL ESPECTRO NARCISISTA
Desde que nacemos, los seres humanos sentimos una inagotable necesidad de atención. Somos animales sociales hasta la médula. Nuestra supervivencia y felicidad dependen de los lazos que establecemos con los demás. Si no nos prestan atención, no podemos relacionarnos con ellos en ningún nivel. Una parte de esto es puramente física, debemos conseguir que la gente repare en nosotros para sentirnos vivos. Como pueden testimoniar quienes han pasado por largos periodos de aislamiento, sin contacto visual acabamos por dudar de nuestra existencia y caemos en una profunda depresión. Pero esa necesidad es también netamente psicológica: la calidad de la atención que recibimos de los demás hace que nos sintamos reconocidos y apreciados por lo que somos. Nuestra dignidad depende de ello. Como esto es tan importante para el animal humano, la gente hace casi cualquier cosa para recibir atención, incluso cometer un delito o intentar suicidarse. Escudriña casi cualquier acto y verás esta necesidad como una de sus motivaciones primarias.
Por tratar de satisfacer nuestra ansia de atención, sin embargo, enfrentamos un problema ineludible: la atención existe en cantidades limitadas. En la familia, tenemos que competir por ella con nuestros hermanos; en la escuela, con nuestros compañeros; en el trabajo, con los colegas. Los momentos en los que nos sentimos reconocidos y apreciados son fugaces. La gente puede ser en gran medida indiferente a nuestro destino, ya que debe lidiar con sus propios problemas. Incluso hay quienes son sumamente hostiles e irrespetuosos con nosotros. ¿Cómo manejamos las situaciones en que nos sentimos psicológicamente solos, o incluso abandonados? Redoblamos nuestros esfuerzos por atraer atención, aunque esto puede agotar nuestra energía y suele tener el efecto contrario: quienes se esmeran demasiado dan la impresión de estar desesperados y ahuyentan la atención que desean. No podemos depender de la constante validación de los demás, pese a que la anhelamos.
Frente a este dilema, la mayoría de nosotros ideamos desde la infancia temprana una solución que funciona muy bien: creamos un yo, una imagen de nosotros mismos que nos reconforta y nos hace sentir validados desde dentro. Este yo se compone de nuestros gustos y opiniones, de cómo vemos el mundo y qué valoramos. Cuando formamos este concepto de nosotros, acentuamos las cualidades y justificamos nuestros defectos. Así no podemos llegar muy lejos, porque si el concepto de nosotros mismos se divorcia demasiado de la realidad, los demás nos harán tomar conciencia de esa discrepancia y dudaremos de nosotros. Pero si lo hacemos en la forma apropiada, al final tendremos un yo que podremos amar y valorar. Nuestra energía se vuelca al interior. Somos el centro de atención. Cuando experimentamos esos inevitables momentos en los que estamos solos o no nos sentimos apreciados, nos replegamos en ese yo y nos serenamos. Si tenemos momentos de duda y depresión, nuestro amor propio nos levanta y hace que nos sintamos valiosos, e incluso superiores a los demás. Este concepto de nosotros mismos opera como un termostato y nos ayuda a regular nuestras dudas e inseguridades. Ya no dependemos por completo de la atención y reconocimiento de los demás. Poseemos autoestima.
Esta idea podría parecer extraña. Por lo general, damos por sentado ese concepto de nosotros mismos, como el aire que respiramos. Opera en gran medida de modo inconsciente. No sentimos ni vemos el termostato cuando funciona. La mejor manera de visualizar esta dinámica es examinar a quienes carecen de una noción coherente de sí mismos, individuos a los que llamaremos narcisistas profundos.
En la elaboración de un yo al que podamos atenernos y amar, el momento clave de su desarrollo ocurre entre los dos y los cinco años de edad. Conforme nos separamos de nuestra madre, enfrentamos un mundo en el que no podemos obtener una gratificación instantánea. También tomamos conciencia de que estamos solos, aun cuando nuestra supervivencia depende de nuestros padres. Nuestra reacción es identificarnos con sus cualidades —su fortaleza, su habilidad para calmarnos— e incorporarlas en nosotros. Si ellos alientan nuestros primeros esfuerzos de independencia, si validan la necesidad de que nos sintamos fuertes y reconocen nuestras cualidades únicas, el concepto de nosotros mismos echa raíces y podemos reforzarlo poco a poco. Los narcisistas profundos sufren una marcada fractura en este desarrollo temprano, así que nunca erigen una sensación congruente y realista de su yo.
Su madre o su padre podría ser un narcisista profundo, demasiado ensimismado para reconocer al hijo y animar sus primeros intentos de independencia. O bien, los padres podrían ser entrometidos, involucrarse demasiado en la vida del hijo, abrumarlo con atenciones, aislarlo de los demás y validar con sus progresos su propia dignidad. No le conceden espacio para que establezca su yo. En los antecedentes de casi todos los narcisistas profundos hallamos abandono o intromisión. El resultado es que no tienen un yo en el cual replegarse, ningún fundamento de su autoestima, y dependen por entero de la atención que reciben de los demás para sentirse vivos y valiosos.
Si estos narcisistas son extrovertidos en su niñez, pueden funcionar razonablemente bien, e incluso prosperar. Se vuelven expertos en llamar y monopolizar la atención. Pueden parecer vivaces e interesantes. En un niño, estas cualidades son una señal de futuro éxito social. Pero bajo la superficie, se vuelven peligrosamente adictos a los episodios de atención que ellos mismos provocan para sentirse sanos y valiosos. Si son introvertidos, se refugian en una vida imaginaria en la que su yo es muy superior a los demás. Dado que no obtienen de los demás una validación de este concepto de sí porque es muy poco realista, tienen momentos en los que dudan o hacen escarnio de ellos mismos. Son un dios o un gusano. A falta de un núcleo coherente, imaginan que son otro individuo, así que sus fantasías los hacen oscilar en tanto prueban nuevas personalidades.
La pesadilla para los narcisistas profundos suele llegar entre los veinte y los treinta años. No han desarrollado ese termostato interno, una noción cohesionada de sí que puedan amar y atesorar. Los extrovertidos deben atraer constante atención para sentirse vivos y apreciados. Se vuelven teatrales, exhibicionistas y presuntuosos. Esto puede resultar tedioso y hasta patético. Tienen que cambiar de amigos y escenarios para disponer de un público nuevo. Los introvertidos se sumergen aún más en un yo imaginario. Como son socialmente torpes e irradian superioridad, alejan a los demás, lo que aumenta su peligroso aislamiento. En ambos casos, las drogas, el alcohol o cualquier otra forma de adicción podrían ser un apoyo necesario para mitigar los inevitables momentos de duda y depresión.
Reconocerás a los narcisistas profundos por medio de los patrones de conducta siguientes: si se les ofende o contradice, no disponen de recurso alguno para defenderse, de nada interno que los tranquilice o confirme su valor. Reaccionan entonces con una furia extrema, sedientos de venganza, convencidos de su rectitud. No conocen otra vía para aliviar sus inseguridades. En esas batallas, se hacen pasar por la víctima herida, para confundir a los demás e incluso atraer su compasión. Son quisquillosos e hipersensibles. Se toman personalmente casi todo. Pueden ponerse muy paranoicos y tener enemigos por doquier. Verás en ellos una mirada impaciente o distante cada vez que hables de algo que no los involucre directamente. De inmediato redirigirán la conversación a ellos mismos, con algún relato o anécdota que distraiga el interés de la inseguridad que hay detrás. Son propensos a terribles ataques de envidia si ven que otros reciben la atención que ellos creen merecer. Exhiben con frecuencia demasiada seguridad en sí mismos. Esto les ayuda a llamar la atención y a encubrir decorosamente su gran vacío interior y su fragmentado concepto de sí mismos. Pero guárdate de poner a prueba esa seguridad.
Con quienes los rodean, los narcisistas profundos establecen una relación inusual y difícil de comprender. Tienden a verlos como una extensión de ellos mismos, lo que se conoce como objetos de sí. Las personas existen como instrumentos de atención y validación; desean controlarlas como se controla un brazo o una pierna. En una relación, inducen a su pareja a que pierda contacto con sus amigos: no toleran tener que competir por su atención.
Hay narcisistas profundos de mucho talento (para ejemplos, véanse las historias a partir de la página 72) que encuentran cierta redención en su trabajo, en el que canalizan sus energías y obtienen la atención que anhelan gracias a sus éxitos, aunque no por ello dejan de ser inestables y erráticos. A la mayoría de los narcisistas profundos, sin embargo, se les dificulta concentrarse en su trabajo. A falta del termostato de la autoestima, tienden a preocuparse demasiado por lo que los demás piensen de ellos. Esto les complica dirigir su atención al exterior durante largos periodos y lidiar con la impaciencia y ansiedad que acompañan al trabajo. Suelen cambiar de empleo y carrera con mucha frecuencia. Esto se convierte en un paso más al desastre: incapaces de atraer un reconocimiento genuino por sus logros, retornan siempre a la necesidad de llamar la atención por medios artificiales.
Los narcisistas profundos pueden ser de trato fastidioso y frustrante, y resultar muy dañinos si nos acercamos demasiado a ellos. Nos enredan en sus incesantes dramas y hacen que nos sintamos culpables si no les prestamos continua atención. La relación con ellos es muy insatisfactoria y tener uno como pareja o cónyuge puede ser mortífero. Al final, todo debe girar alrededor de ellos. La mejor solución es hacerse a un lado una vez que los identificamos como lo que son.
No obstante, una variedad de esta clase es aún más tóxica y peligrosa, debido a los niveles de poder que puede alcanzar: el líder narcisista. (Este tipo existe desde hace mucho tiempo; en la Biblia, Absalón fue quizás el primer caso de que se tenga memoria, pero en la literatura antigua hallamos frecuentes referencias a otros: Alcibíades, Cicerón y el emperador Nerón, por citar unos cuantos.) Casi todos los dictadores y directores generales tiránicos pertenecen a esta categoría. Por lo general, tienen más ambición que el promedio de los narcisistas profundos y pueden encauzar por un tiempo esta energía en su trabajo. Llenos de una seguridad narcisista, atraen atención y seguidores. Dicen y hacen cosas que los demás no se atreven a hacer, lo cual da la impresión de ser admirables y auténticos. Podrían tener una visión de un producto innovador y, como irradian tanta confianza, hallarán a quienes les ayuden a realizarla. Son expertos en utilizar a la gente.
Si tienen éxito, se instaura una dinámica terrible: atraen a más personas bajo su liderazgo, lo que no hace más que acentuar su proclividad a la presunción. Si alguien se atreve a desafiarlos, tienden a caer en la rabia propia de los narcisistas profundos. Son hipersensibles. También les gusta desencadenar dramas constantes, como un medio para justificar su poder. Son los únicos que pueden resolver los problemas que ellos mismos ocasionan; esto les da más oportunidades de ser el centro de la atención. Un lugar de trabajo nunca es estable bajo su dirección.
En ocasiones pueden ser emprendedores, sujetos que fundan una compañía gracias a su carisma y capacidad para atraer seguidores. Pueden tener por igual dotes creativas. Pero en el caso de muchos de estos líderes, su inestabilidad y caos interiores terminan por reflejarse en la empresa o grupo que dirigen. No pueden forjar una estructura u organización coherente. Todo debe pasar por ellos. Tienen que controlarlo todo y a todos, sus objetos de sí. Proclaman esto como una virtud —la de ser auténticos y espontáneos—, cuando en realidad carecen de aptitud para concentrarse y producir algo sólido. Desgastan y destruyen todo lo que crean.
Imaginemos el narcisismo como un modo de calcular el nivel de nuestro ensimismamiento en una escala mensurable de alto a bajo. A cierta hondura, debajo de la marca intermedia de la escala, la gente entra en el ámbito del narcisismo profundo. Una vez que llega a ese nivel, es muy difícil que emerja de ahí, porque carece del recurso de la autoestima. El narcisista profundo se ensimisma por completo, casi siempre por debajo de esa marca. Si por un momento logra involucrarse con otros, algún acto o comentario desencadenará sus inseguridades y se desplomará. Sobre todo, tiende a sumergirse cada vez más en sí mismo con el paso del tiempo. Los demás son instrumentos. La realidad es apenas un reflejo de sus necesidades. La atención constante es su única forma de supervivencia.
Por encima de esa marca intermedia se encuentra el que llamaremos el narcisista funcional, modelo al que la mayoría de nosotros respondemos. Aunque también nos ensimismamos, lo que impide que nos sumerjamos en nosotros es un coherente concepto de nuestra identidad, al que podemos aferrarnos y amar. (Es irónico que el término narcisismo haya terminado por significar “amor a uno mismo”, cuando lo cierto es que los mayores narcisistas no tienen un yo cohesionado que amar, lo cual es la fuente de su problema.) Esto genera cierta resistencia interna. Quizá tengamos momentos de pronunciado narcisismo que nos sumerjan debajo de la marca, en particular cuando nos deprimimos o encaramos un reto en la vida, pero nos elevamos sin falta alguna. Como no se sienten inseguros ni lastimados todo el tiempo ni andan siempre a la caza de la atención, los narcisistas funcionales pueden volcarse al exterior, a su trabajo y a relacionarse con los demás.
Nuestra tarea como estudiosos de la naturaleza humana es triple. Primero, debemos comprender cabalmente el fenómeno del narcisista profundo. Aunque son una minoría, algunos de estos sujetos pueden infligir mucho daño en el mundo. Debemos distinguir a los tipos tóxicos que lo dramatizan todo e intentan convertirnos en objetos que puedan usar para sus propósitos. Pueden atraernos con su inusual energía, pero si dejamos que nos atrapen, librarnos de ellos podría ser una pesadilla. Son expertos en invertir la situación y hacer sentir culpables a los otros. Los líderes narcisistas son los más peligrosos de todos; debemos resistir su influencia y ver más allá de su fachada de creatividad. Saber cómo manejar en nuestra vida a los narcisistas profundos es un arte importante para todos.
Segundo, debemos ser sinceros respecto a nuestra naturaleza y no negarla. Todos somos narcisistas. En una conversación, todos estamos impacientes por hablar, relatar nuestro caso, dar nuestra opinión. Nos agradan las personas que comparten nuestras ideas: son un reflejo de nuestro buen gusto. Si somos firmes, vemos la firmeza como una cualidad positiva porque es nuestra, mientras que otros, más tímidos, la juzgarán ofensiva y valorarán la introspección. Todos gustamos del halago a causa de nuestro amor propio. Los moralistas que pretenden distinguirse y condenar a los narcisistas en el mundo de hoy suelen ser más narcisistas que ninguno: les fascina el sonido de su voz mientras señalan con el dedo y predican. Todos nos ubicamos en un punto u otro del espectro del ensimismamiento. Crear un yo que podamos amar es un acto saludable que no debe estigmatizarse. Sin autoestima, caeríamos en el narcisismo profundo. Pero para trascender el narcisismo funcional, lo cual debería ser nuestra meta, primero debemos ser honestos con nosotros. Pretender negar nuestra condición ensimismada, fingir que somos más altruistas que otros, nos impedirá transformarnos.
Tercero y más importante, debemos convertirnos en narcisistas sanos. Éstos tienen un concepto de sí fuerte y resistente, rondan cerca de lo más alto de la escala. Se recuperan más rápido de una herida u ofensa. No necesitan tanta validación de los demás. Se dan cuenta en un momento dado de que tienen límites y defectos. Pueden reírse de esos defectos y no tomarse personalmente los desaires. En muchos sentidos, y dado que abrazan la imagen completa de sí mismos, su amor propio es más cabal y verdadero. Desde esta fuerte posición interna, pueden dirigir su atención al exterior con mayor frecuencia y más fácilmente. Su interés sigue una de dos direcciones, y a veces ambas. Primero, son capaces de dirigir su amor y concentración al trabajo, lo que los convierte en grandes artistas, creadores e inventores. Como su enfoque en el trabajo es más intenso, tienden a ser exitosos en sus proyectos, lo que les da la atención y validación que requieren. Tienen momentos de duda e inseguridad, y los artistas son notoriamente susceptibles, pero el trabajo permanece como una liberación continua del ensimismamiento.
La otra dirección que siguen los narcisistas sanos es hacia las personas, con las que desarrollan sus facultades empáticas. Imagina la empatía como la sección más alta de la escala, la total abstracción en los demás. Por nuestra propia naturaleza, los seres humanos poseemos grandes habilidades para entender a la gente desde dentro. En nuestros primeros años nos sentíamos muy ligados a nuestra madre y podíamos percibir cada uno de sus estados de ánimo y descifrar todas sus emociones de forma preverbal. A diferencia de cualquier otro animal o primate, también teníamos la capacidad para extender eso a otros cuidadores e individuos en torno nuestro.
Ésta es la modalidad física de la empatía, que aún sentimos con nuestros amigos, cónyuge o pareja. También poseemos una aptitud natural para adoptar la perspectiva de otros, abrirnos paso en su mente. Estas facultades yacen latentes a causa de nuestro ensimismamiento. Pero después de los veinte años de edad, cuando ya nos sentimos más seguros, empezamos a fijarnos en el exterior, en la gente, y a redescubrir esas facultades. Quienes practican esta empatía suelen volverse magníficos observadores sociales en las artes o las ciencias, terapeutas y líderes del más alto orden.
La necesidad de desarrollar esta empatía es mayor que nunca. Varios estudios han indicado un aumento gradual en el nivel de ensimismamiento y narcisismo en los jóvenes a partir de finales de la década de 1970, con un incremento mucho mayor desde 2000. Esto debe atribuirse en gran parte a la tecnología e internet. La gente dedica ahora menos tiempo a las interacciones sociales y más a socializar en línea, lo que le dificulta cada vez más desarrollar la empatía y afinar sus habilidades sociales. Como cualquier otra habilidad, la empatía depende de la calidad de la atención. Si te distraes una y otra vez porque tienes que consultar tu teléfono inteligente, nunca tendrás un pie dentro de los sentimientos o puntos de vista de los demás. Volverás todo el tiempo a ti mismo y no pasarás de revolotear en la superficie de las interacciones sociales, sin comprometerte jamás. Aun en medio de una multitud, permanecerás esencialmente solo. Los demás acabarán por cumplir para ti una función: no la de establecer vínculos, sino la de aplacar tus inseguridades.
Nuestro cerebro está hecho para la continua interacción social; la complejidad de esta interacción es uno de los factores principales que elevaron drásticamente nuestra inteligencia como especie. En cierto momento, involucrarnos menos con los demás tiene un efecto negativo neto en el cerebro y atrofia nuestro músculo social. Peor todavía, la cultura moderna hace hincapié en el valor del individuo y los derechos individuales, lo que alienta un mayor involucramiento con uno mismo. Cada vez más individuos son incapaces de imaginar siquiera que otros podrían tener una perspectiva distinta a la suya, que no todos somos idénticos en nuestros deseos o pensamientos.
Oponte a esas tendencias y crea una energía empática. Cada lado del espectro tiene una dinámica peculiar. El narcisismo profundo te sumerge en ti, ya que te desconectas de la realidad y eres incapaz de desarrollar tu trabajo o relaciones. La empatía hace lo contrario. A medida que vuelcas tu atención al exterior, recibes una retroalimentación positiva. La gente quiere estar contigo. Desarrollas tu músculo empático; tu trabajo mejora; sin siquiera intentarlo, obtienes la atención con que todos los seres humanos prosperamos. La empatía crea su propio impulso ascendente y positivo.
Los siguientes son los cuatro componentes de la serie de las habilidades empáticas.
La actitud empática: la empatía es, esencialmente, un estado de ánimo, una manera distinta de relacionarte con los demás. El mayor peligro que enfrentas es tu suposición general de que comprendes a la gente y puedes juzgarla y clasificarla con rapidez. Parte en cambio del supuesto de que eres ignorante y tienes sesgos innatos que te harán juzgar incorrectamente a otros. Quienes te rodean exhiben la máscara que mejor se ajusta a sus propósitos y tú confundes esa máscara con la realidad. Abandona tu tendencia a hacer juicios inmediatos. Abre tu mente para que veas a la gente bajo una nueva luz. No supongas que eres afín a los otros o que ellos comparten tus valores. Cada persona que tratas es como un país aún por descubrir, con una química psicológica muy particular que deberás explorar con cuidado. Prepárate para sorprenderte con tus hallazgos. Este espíritu flexible y abierto es semejante a la energía creativa, una disposición a considerar más posibilidades y opciones. De hecho, desarrollar tu empatía también hará que tus facultades creativas mejoren.
El mejor punto de partida para la transformación de tu actitud son tus numerosas conversaciones diarias. Contén tu impulso normal a hablar y dar tu opinión y escucha, en cambio, el punto de vista del otro. Muestra una curiosidad inmensa en esta dirección. Interrumpe tanto como puedas tu incesante monólogo interior. Dirige toda tu atención al otro. Lo que importa aquí es la calidad de tu escucha, a fin de que en el curso de la conversación puedas reflejar las cosas que la otra persona dijo, o las que se quedaron sin decir pero que tú percibiste. Esto tendrá un efecto muy seductor.
Como parte de esta actitud, concedes a los demás el mismo nivel de indulgencia que te das. Por ejemplo, todos tendemos a hacer esto: cuando cometemos un error, lo atribuimos a las circunstancias que nos empujaron a hacerlo; cuando otros cometen un error, lo vemos como un defecto de carácter, algo derivado de su imperfecta personalidad. Esto se conoce como sesgo de atribución y debes combatirlo. Con una actitud empática, considera primero las circunstancias que pudieron haber forzado a una persona a actuar como lo hizo, para que le des el mismo beneficio de la duda que te concedes a ti.
Por último, adoptar esta actitud depende de la calidad de tu amor propio. Si te sientes muy superior a los demás o presa de tus inseguridades, tus momentos de empatía y abstracción en los demás serán superficiales. Lo que necesitas es aceptar de verdad tu carácter, incluyendo tus defectos, que puedes ver claramente y también apreciar y amar. No eres perfecto. No eres un ángel. Tu naturaleza es igual a la de los demás. Con esta actitud, puedes reírte de ti mismo y permitir que los desaires resbalen. Desde una posición de genuina fortaleza y resistencia interior, te será más fácil dirigir tu atención al exterior.
Empatía visceral: la empatía es un instrumento de sintonía emocional. Aunque nos cuesta trabajo leer o deducir los pensamientos de otro, sus sentimientos y estados de ánimo son más fáciles de captar. Todos podemos percibir las emociones de otra persona. Las fronteras físicas que nos separan de los demás son mucho más permeables de lo que creemos. Ellos afectan sin cesar nuestro estado anímico. Lo que haces en este caso es convertir en conocimiento esa reacción psicológica. Presta atención al ánimo de la gente, indicado por su lenguaje corporal y su tono de voz. Cuando alguien habla, su tono emocional podría no estar en sincronía con lo que dice. Este tono puede ser de seguridad, inseguridad, actitud defensiva, arrogancia, frustración o júbilo, y manifestarse físicamente en su voz, gestos y postura. En cada encuentro, intenta detectarlo antes incluso de prestar atención a lo que dice. Registrarás visceralmente esa percepción, en tu propia respuesta física. Un tono defensivo de su parte tenderá a crear en ti una sensación igual.
Un elemento clave que debes tratar de entender son las intenciones de las personas. Casi siempre, detrás de cada intención hay una emoción, y más allá de las palabras de los demás, sintonizas con lo que quieren, sus metas, lo cual también registrarás físicamente si prestas atención. Por ejemplo, un conocido se muestra de pronto interesado en ti y te presta atención como nunca antes. ¿Es éste un genuino intento de relacionarse contigo o una distracción, un medio para ablandarte a fin de que te pueda utilizar para sus propósitos? En vez de concentrarte en sus palabras, que muestran interés y entusiasmo, fíjate en el tono que captas y la sensación que te produce. ¿Qué tan bien te escucha? ¿Hace contacto visual contigo constantemente? ¿Daría la impresión de que, aunque te oye, está absorto en sí mismo? Si eres objeto de súbita atención pero ésta parece poco confiable, es probable que quien te la presta quiera pedirte algo, usarte y manipularte de algún modo.
Esta clase de empatía depende en alto grado de las neuronas espejo, las que se activan en el cerebro cuando vemos que alguien hace algo, como tomar un objeto, tal como si lo hiciéramos nosotros mismos. Esto nos permite ponernos en sus zapatos y sentir lo que siente. Los estudios han revelado que quienes obtienen una puntuación elevada en pruebas de empatía suelen ser excelentes mimos. Cuando alguien sonríe o hace una mueca de dolor, ellos imitan inconscientemente esa expresión, lo que les brinda una sensación de lo que el otro experimenta. Cuando vemos que alguien sonríe y está de buen humor, esto tiene un efecto contagioso en nosotros. Usa conscientemente ese poder cuando intentes entrar en las emociones de otros, imitando sus gestos faciales o evocando experiencias parecidas. Antes de que escribiera Raíces, Alex Haley pasó un tiempo en el interior de un barco, intentando recrear el horror claustrofóbico que habían experimentado los esclavos. Una asociación visceral con sus sentimientos le permitió inscribirse en su mundo a través de esa novela.
Como un apéndice de lo anterior, todo intento de servir de reflejo a la gente atraerá una respuesta empática. Ésta puede ser física, y se conoce como el efecto camaleón. Quienes hacen contacto físico y emocional en una conversación tienden a imitar sus gestos y posturas, y cruzar ambos las piernas, por ejemplo. Hasta cierto punto, puedes hacer lo mismo de forma consciente y crear una vinculación imitando deliberadamente a alguien. Si asientes con la cabeza y sonríes mientras él habla, la vinculación será más fuerte. Mejor aún, podrías entrar en el espíritu de aquella persona si asimilas profundamente su estado de ánimo y se lo reflejas. Crearás de este modo una sensación de afinidad. La gente anhela en secreto esa afinidad emocional en su vida diaria, porque es muy raro que la consiga. Dicha afinidad tiene un efecto hipnótico y apela al narcisismo de los demás cuando te conviertes en su espejo.
Cuando practiques este género de empatía, ten en mente que debes conservar cierta distancia. No te enredes en emociones ajenas; te dificultará analizar lo que percibes y podría inducir una insana pérdida de control. Asimismo, exagerar o volver obvia la empatía tiene un efecto indeseable. Asentir, sonreír e imitar en momentos selectos debe ser un acto sutil, casi imposible de detectar.
Empatía analítica: la razón de que seas capaz de entender tan bien a tus amigos o a tu pareja es que posees mucha información de sus gustos, valores y pasado familiar. Todos hemos tenido la experiencia de pensar que conocemos bien a alguien, pero con el tiempo debemos ajustar la primera impresión que nos causó una vez que disponemos de más información. Así, aunque la empatía física es muy eficaz, tiene que complementarse con la analítica. Ésta puede ser muy útil con personas que nos resistimos a tratar y con las que nos cuesta trabajo identificarnos, sea porque son muy diferentes a nosotros o porque hay algo en ellas que repelemos. En este caso, tendemos naturalmente a juzgarlas y clasificarlas. Hay individuos que no valen la pena el esfuerzo, supremos idiotas o psicópatas genuinos. Pero respecto a los demás que parecen difíciles de comprender, debemos ver este hecho como un magnífico reto y una manera de mejorar nuestras habilidades. Como dijo Abraham Lincoln: “No me agrada ese sujeto, debo conocerlo mejor”.
La empatía analítica ocurre sobre todo a través de la conversación y la recopilación de aquella información que te permita entrar en el espíritu de los demás. Algunos datos son más valiosos que otros. Por ejemplo, tienes que informarte de los valores de la gente, los cuales se establecen en los primeros años de vida. Las personas desarrollan conceptos de lo que consideran fuerte, delicado, generoso y débil con base en sus padres y su relación con ellos. Una mujer verá el llanto de un hombre como signo de sensibilidad y le atraerá, mientras que otra lo juzgará débil y repulsivo. Si no conoces los valores de la gente en este nivel, o si sólo proyectas los tuyos, malinterpretarás sus reacciones y crearás conflictos innecesarios.
Tu meta es reunir toda la información que puedas de los primeros años de las personas a las que estudias y de su relación con sus padres y hermanos. Ten en mente que su relación actual con su familia también dice mucho sobre su pasado. Intenta descifrar sus reacciones frente a las figuras de autoridad. Esto te ayudará a ver hasta qué punto tienen una vena dócil o rebelde. El tipo de personas que les gusta como pareja es también un dato muy revelador.
Si se resisten a hablar, prueba las preguntas abiertas o empieza con una admisión sincera de tu situación para generar confianza. Por lo común, a la gente le encanta hablar de sí misma y de su pasado, y es fácil lograr que se abra. Busca disparadores (véase el capítulo 1) que indiquen puntos de sensibilidad extrema. Si procede de otra cultura, es muy importante que la conozcas desde el punto de vista de tu interlocutor. Tu meta es descubrir qué lo vuelve único. Lo que buscas es precisamente lo distinto a ti y las demás personas que conoces.
La habilidad empática: volverse empático implica un proceso, como cualquier otra cosa. A fin de cerciorarte de que avanzas y mejoras en tu capacidad para comprender a la gente en un nivel más profundo, necesitas retroalimentación. Ésta puede llegar en una de dos formas: directa o indirecta. En la forma directa, interrogar a la gente acerca de sus pensamientos y sentimientos, para hacerte una idea de si tus conjeturas fueron correctas. Haz esto con discreción y sobre la base de cierto nivel de confianza; podría ser una medida muy atinada de tu habilidad. Después está la forma indirecta: percibes más afinidad y el modo en que te han funcionado ciertas técnicas.
Para trabajar en esta habilidad, ten en mente varias cosas: cuantas más numerosas sean las personas con que interactúes frente a frente, mejor. Y entre mayor sea su variedad, tu habilidad será más versátil. Asimismo, persigue una sensación de flujo. Nunca conviertas en juicios tus ideas sobre la gente. En un encuentro, fíjate cómo cambia la otra persona en el curso de la conversación y el efecto que ejerces en ella. Mantente alerta. Ve interactuar a los demás con otras personas aparte de ti; suelen adaptarse al individuo con el que tratan. No te centres en categorías sino en el tono emocional y el estado de ánimo que la gente te transmite, y que cambian sin cesar. Cuando mejores en esto, descubrirás más señales sobre la psicología de los otros. Percibirás más. Mezcla continuamente lo visceral con lo analítico.
Ver adelantos en tu nivel de habilidad te animará y motivará a llegar más lejos. Vivirás en general más tranquilamente, porque evitarás conflictos y malentendidos innecesarios.
El principio fundamental de la naturaleza humana es el ansia de ser apreciado.
—WILLIAM JAMES
CUATRO EJEMPLOS DE TIPOS NARCISISTAS
1. El narcisista de control absoluto. En la etapa temprana de su periodo como primer ministro de la Unión Soviética, José Stalin (1878-1953) causaba muy buena impresión en casi todas las personas que empezaban a tratarlo. Aunque era mayor que buena parte de sus lugartenientes, les pedía que lo tutearan. Se mostraba muy accesible incluso entre los funcionarios de bajo rango. Escuchaba con tal intensidad e interés que penetraba con los ojos y parecía captar las dudas y pensamientos más profundos. Sin embargo, su principal rasgo consistía en hacer sentir importantes y parte del círculo íntimo de revolucionarios a sus interlocutores. Les rodeaba los hombros con un brazo cuando se despedía de ellos en su oficina y siempre terminaba sus reuniones con una nota íntima. Como tiempo después escribiría un joven, quienes lo trataban “ansiaban verlo de nuevo”, porque “les hacía sentir que ya los unía a él un lazo indestructible”. En ocasiones se mostraba un poco distante de sus cortesanos, y eso los volvía locos; luego recuperaría su buen humor, y volverían a gozar de su afecto.
Parte de su encanto residía en el hecho de que personificaba la Revolución. Era un hombre del pueblo, tosco y algo rudo, pero con quien un ruso promedio podía identificarse. Y antes que nada, podía ser muy gracioso. Le gustaba cantar y contar chistes picantes. Con estas cualidades, no es de sorprender que haya amasado poder poco a poco y asumido por completo el control de la maquinaria soviética. No obstante, al paso de los años y cuando su poder aumentó, dejó ver otro lado de su carácter. Su aparente amabilidad no era tan sencilla como parecía. Quizá la primera señal significativa de esto en su círculo íntimo fue el destino de Serguéi Kírov, poderoso miembro del Politburó, gran amigo y confidente de Stalin desde el suicidio de la esposa de éste, en 1932.
Kírov era un entusiasta, un hombre sencillo que hacía amigos con facilidad y era capaz de reconfortar a Stalin, pero que empezó a volverse demasiado popular. En 1934, varios líderes regionales se acercaron a él para hacerle un ofrecimiento: ya no soportaban el trato brutal que confería Stalin a los campesinos; instigarían un golpe de Estado y deseaban que Kírov fuera el nuevo primer ministro. Éste no quebrantó su lealtad: le reveló el complot a Stalin, quien se lo agradeció mucho, pero desde entonces cambió de actitud hacia él, a una frialdad nunca antes vista.
Kírov comprendió el predicamento en el que se hallaba: le había hecho saber a Stalin que no era tan popular como creía y que otro era más apreciado que él. Sintió el peligro en que se encontraba e hizo cuanto pudo para aplacar la inseguridad de Stalin. En apariciones públicas mencionaba su nombre más que nunca, sus elogios se volvieron más excesivos. Esto sólo acrecentó la desconfianza de Stalin, como si Kírov se empeñara demasiado en encubrir la verdad. Kírov recordó que en el pasado había hecho muchas bromas procaces a expensas de Stalin; en su momento, había sido una expresión de su proximidad, pero ahora Stalin veía esas bromas bajo una luz distinta. Kírov se sintió atrapado e indefenso.
En diciembre de 1934, un pistolero solitario lo asesinó fuera de su oficina. Pese a que nadie pudo implicar directamente a Stalin, era casi indudable que esa muerte había tenido su aprobación tácita. En los años siguientes, todos los amigos de Stalin fueron arrestados, lo que condujo a la gran purga dentro del partido gobernante de fines de la década de 1930, en la que cientos de miles perdieron la vida. A casi todos sus principales lugartenientes se les arrancaron confesiones bajo tortura; Stalin escuchaba con atención los relatos de los torturadores sobre la desesperación que habían mostrado sus otrora valientes amigos. Él se reía cuando se enteraba de que algunos de ellos habían caído de rodillas y suplicado entre lágrimas que se les concediera una audiencia con el líder para pedir perdón por sus pecados y salvar su vida. Esta humillación parecía deleitarle.
¿Qué le había pasado? ¿Qué había hecho cambiar a ese hombre antes tan sociable? A sus amigos más próximos podía mostrarles todavía un afecto sincero, pero en un instante se volvía contra ellos y precipitaba su muerte. Otros rasgos extraños saltaban a la vista ahora. Stalin era por fuera sumamente modesto, la encarnación del proletariado. Si alguien sugería que se le rindiera tributo público, reaccionaba molesto; proclamaba que un individuo no debía ser objeto de tanta atención. Aun así, su nombre e imagen aparecían por todos lados. El periódico Pravda publicaba información de todo lo que hacía, lo que rayaba casi en el endiosamiento. En un desfile militar, un grupo de aviones voló en formación para componer el apellido del líder. Él negaba tener cualquier participación en ese creciente culto a su personalidad, pero no hacía nada para detenerlo.
Ahora era común que hablara de sí mismo en tercera persona, como si se hubiera convertido en una fuerza revolucionaria impersonal, y por tanto infalible. Si en un discurso pronunciaba mal una palabra, todos los demás oradores debían pronunciarla así. “Si yo la hubiera dicho bien”, confesó uno de sus principales lugartenientes, “él habría pensado que lo corregía.” Y esto podía ser un acto suicida.
Cuando fue un hecho que Hitler se preparaba para invadir la Unión Soviética, Stalin procedió a supervisar cada detalle del esfuerzo bélico. Reprendía una y otra vez a sus colaboradores por relajar sus afanes: “Soy el único que hace frente a todos estos problemas. […] ¡Me han dejado completamente solo!”, se quejó en una ocasión. Pronto, muchos de sus generales se sintieron en un dilema: si decían lo que pensaban, él podía ofenderse, pero si cedían a su opinión se encolerizaba. “¿Qué sentido tiene hablar con ustedes?”, reprochó una vez a un grupo de generales. “A todo lo que digo, contestan: ‘Sí, camarada Stalin; desde luego, camarada Stalin…es una sabia decisión, camarada Stalin’.” Enfurecido por sentirse solo en el esfuerzo bélico, despidió a sus generales más competentes y experimentados. Él mismo vigilaba cada detalle de la guerra, hasta la forma y el tamaño de las bayonetas.
En poco tiempo se convirtió en cuestión de vida o muerte para sus lugartenientes descifrar con tino sus estados de ánimo y caprichos. Era decisivo no provocar su ansiedad, que lo volvía peligrosamente impredecible. Había que mirarlo a los ojos para que no diera la impresión de que se le ocultaba algo, pero si se le miraba demasiado tiempo se sentía nervioso y cohibido, una combinación muy arriesgada. Había que tomar notas cuando hablaba pero no escribir todo lo que decía, para no despertar sospechas. Algunos que eran francos con él corrían con suerte, mientras que otros iban a dar a la cárcel. Quizá la solución era saber cuándo introducir una pizca de franqueza sin dejar de ceder en casi todo momento. Deducir lo que pensaba se convirtió en una ciencia esotérica que sus allegados discutían entre sí.
El peor de los destinos era ser invitado a cenar a su casa y a ver una película a altas horas de la noche. Resultaba imposible negarse a esa invitación, cada vez más frecuente después de la guerra. Por fuera, todo era igual que antes: una íntima y cordial fraternidad de revolucionarios. Pero por dentro era el terror. Ahí, en borracheras que duraban toda la noche (y en las que él consumía bebidas debidamente diluidas), no les quitaba los ojos de encima a sus principales lugartenientes. Los obligaba a beber de más para que perdieran el control. Se deleitaba en el aprieto en que los ponía para no decir o hacer nada que los incriminara.
Lo más grave ocurría al final de la velada, cuando sacaba el gramófono, ponía música y les ordenaba a sus colaboradores que bailaran. Obligaba a Nikita Kruschev, su futuro sucesor como primer ministro, a que hiciera el gopak, una danza extenuante en la que se realiza un gran número de cuclillas y patadas, y que a menudo le provocaba vómito a Kruschev. A otros los hacía bailar juntos en medio de ruidosas carcajadas, a la vista de hombres adultos a los que forzaba a danzar como una pareja. Ésta era la forma última de control: el titiritero que coreografiaba cada uno de sus movimientos.
Interpretación
El gran enigma que plantea el tipo representado por José Stalin es cómo personas tan narcisistas pueden resultar simpáticas y ser influyentes. ¿Cómo pueden relacionarse con los demás cuando es evidente que son tan egocéntricas? ¿Cómo es posible que cautiven? La respuesta estriba en la primera parte de su carrera, antes de que se vuelvan crueles y paranoicas.
Estos sujetos tienen más ambición y energía que el narcisista profundo promedio, y también más inseguridades. La única forma en que pueden moderarlas y satisfacer su ambición es obtener una ración inusitada de atención y validación, lo que sólo puede ocurrir si consiguen poder social en la política o los negocios, algo que suelen garantizarse en una etapa temprana de su vida. Como la mayoría de los narcisistas profundos, son hipersensibles a todo aquello que perciben como una muestra de desdén. Poseen finas antenas sintonizadas con los demás para sondear sus sentimientos y pensamientos; para detectar indicios de falta de respeto. En un momento dado, sin embargo, descubren que esa sensibilidad les permite sondear los deseos e inseguridades de quienes los rodean. Tan sensibles como son, escuchan atentamente, pueden falsear la empatía, aunque lo que los impulsa no es la necesidad de relacionarse, sino de controlar a la gente y manipularla. Escuchan y sondean a fin de descubrir debilidades por explotar.
Su atención no es del todo falsa, pues de ser así no tendría efecto alguno. Sienten camaradería cuando rodean con su brazo el hombro de alguien, pero más tarde impiden que ese sentimiento florezca y se convierta en algo real o más profundo. Si no lo hicieran así, se arriesgarían a perder el control de sus emociones y se expondrían a ser lastimados. Luego de atraer con muestras de atención y afecto, atormentan con la inevitable frialdad subsecuente. ¿Hiciste o dijiste algo malo? ¿Cómo puedes recuperar su favor? Esto último puede ser sutil —manifestarse en una mirada que dura un par de segundos—, pero genera un efecto. Es el clásico estira y afloja de la coqueta que te induce a experimentar de nuevo la cordialidad que sentiste una vez. En combinación con la extrema seguridad que exhibe este tipo de personas, tiene un efecto devastadoramente seductor y atrae seguidores. Los narcisistas de control absoluto estimulan el deseo de acercarse a ellos pero mantener al mismo tiempo una distancia prudente.
Todo se reduce al control. Ellos controlan sus emociones y tus reacciones. En cierto momento, cuando están seguros de su poder, lamentan haber tenido que mostrarse sociables. ¿Por qué habrían de prestar atención a los demás cuando debería ser al revés? Es inevitable entonces que se vuelvan contra sus amigos y revelen el odio y la envidia que siempre estuvieron bajo la superficie. Controlan quién sube y quién baja, quién vive y quién muere. Como crean disyuntivas en las que nada de lo que digas o hagas los complacerá o en las que esto parece arbitrario, te aterrorizan con la inseguridad. Controlan tus emociones.
En un momento dado, incurren por completo en una actitud que se conoce como micromanagement: ¿en quién no pueden confiar ya? Las personas pasan a ser autómatas, entes incapaces de tomar decisiones, así que ellos deben supervisarlo todo. Si llegan a este extremo, acaban por destruirse a sí mismos, porque es imposible desconocer que el animal humano posee voluntad propia. La gente se rebela, aun la más cobarde. En sus últimos días, Stalin sufrió un derrame cerebral, pero ninguno de sus lugartenientes se atrevió a ayudarlo o llamar a un médico. Murió a causa de esta negligencia; todos habían terminado por temerle y aborrecerlo.
Es casi indudable que en tu vida tropezarás con esta clase de individuos, porque debido a su ambición tienden a ser jefes y directores generales, figuras políticas, líderes de sectas. El peligro que representan para ti se condensa en los inicios, cuando aplican su simpatía por primera vez. Ve más allá de ellos a través de tu empatía visceral. El interés que muestran en ti nunca es hondo ni perdurable y siempre le sigue la retirada de la coqueta. Si no te distrae el intento externo del encanto, percibirás esa frialdad y el grado en el que la atención debe dirigirse a ellos.
Examina su pasado. Notarás que jamás han sostenido una relación íntima y profunda en la que hayan expuesto sus vulnerabilidades. Busca indicios de una infancia traumática. El padre de Stalin lo golpeaba sin piedad y su madre era fría e indiferente. Escucha a quienes han visto su verdadera naturaleza y tratado de prevenir a los demás. El predecesor de Stalin, Vladímir Lenin, conoció su letalidad y en su lecho de muerte intentó comunicársela a otros, pero sus advertencias fueron desatendidas. Percibe la expresión de alarma de quienes sirven a diario a estos sujetos. Si sospechas que tratas con uno de ellos, guarda tu distancia. Son como los tigres: una vez que te acerques demasiado, no podrás alejarte y te devorarán.
2. El narcisista teatral. En 1627, la priora de las monjas ursulinas en Loudun, Francia, recibió en el convento a una nueva hermana, Jeanne de Belciel (1602-1665). Jeanne era una criatura extraña. Más bien diminuta, tenía un rostro hermoso y angelical, y una mirada maliciosa. En su convento anterior, sus insistentes sarcasmos le habían valido muchas enemigas. Para sorpresa de la priora, en esta nueva casa Jeanne se transformó. Era un verdadero ángel que ofrecía ayuda a la priora en todas sus tareas cotidianas. Además, tras recibir algunos libros sobre santa Teresa y el misticismo, se embebió en el tema; dedicaba largas horas a hablar de cuestiones espirituales con la priora y meses después era ya la experta de la casa en teología mística. Se le veía rezar y meditar durante periodos prolongados, más que cualquier otra hermana. Ese mismo año la priora fue transferida a otro convento; vivamente impresionada por la conducta de Jeanne y sin seguir el consejo de quienes no tenían tan elevada opinión de ella, la recomendó como su sucesora. De súbito, a los veinticinco años de edad, Jeanne de Belciel se vio convertida en superiora de las ursulinas de Loudun.
Varios meses después, las hermanas de Loudun se enteraron de que a Jeanne le acontecían las cosas más extrañas. Había tenido una serie de sueños en los que un párroco local, Urbain Grandier, la visitaba y abusaba físicamente de ella. Estos sueños eran cada vez más eróticos y violentos. Lo extraño era que justo antes de que comenzaran estos sueños, Jeanne había invitado a Grandier para que fungiera como director espiritual de las ursulinas, cargo que él había declinado cortésmente. En Loudun se consideraba a Grandier un seductor de damiselas. ¿Jeanne tan sólo se estaba entregando a sus propias fantasías? Era tan piadosa que resultaba difícil creer que lo hubiese inventado todo; los sueños parecían reales y muy gráficos. Poco después de que ella empezó a relatarlos, varias hermanas dijeron tener sueños similares. Un día el confesor del convento, el canónigo Mignon, oyó que una hermana contaba uno de ellos. Como tantos otros, Mignon despreciaba a Grandier desde tiempo atrás y vio en esos sueños la oportunidad de acabar con él. Convocó a algunos exorcistas para que se ocuparan de las monjas y pronto casi todas las hermanas reportaban visitas nocturnas de Grandier. Para los exorcistas el asunto era claro: las monjas habían sido poseídas por demonios bajo el control de Grandier.
Para edificación de la ciudadanía, Mignon y sus aliados permitieron que los exorcismos se realizaran en público, así que grandes contingentes llegados de muy lejos presenciaron una escena de lo más llamativa: las monjas rodaban por el suelo, se retorcían, mostraban las piernas y gritaban un sinfín de obscenidades. Entre todas ellas, Jeanne parecía la más poseída. Sus contorsiones eran más violentas, y los demonios que hablaban por su boca más estridentes en sus juramentos satánicos. Aquélla era una de las posesiones más fuertes de que se tuviera noticia y el público presenciaba los exorcismos de Jeanne con preferencia sobre todos los demás. Los exorcistas se persuadieron de que Grandier, pese a no haber puesto nunca un pie en el convento ni haberse reunido con Jeanne, había embrujado y pervertido a las buenas hermanas de Loudun. Pronto fue arrestado y acusado de hechicería.
Con base en las evidencias se le condenó a muerte y, previa tortura, fue quemado en la hoguera el 18 de agosto de 1634, ante una enorme multitud. Todo el asunto se olvidó en poco tiempo. Las monjas se vieron repentinamente libres de demonios, menos Jeanne; los espíritus no sólo se negaban a dejarla, sino que aumentaron su poder sobre ella. Enterados de esa infame posesión, los jesuitas decidieron hacerse cargo del problema y enviaron al padre Jean-Joseph Surin para que exorcizara a Jeanne de una vez por todas. Surin la juzgó un caso fascinante. Muy versada en demonología y obviamente abatida por su destino, no se resistía del todo a los demonios que la habitaban, a cuya influencia quizás había sucumbido.
Una cosa era cierta: cobró especial aprecio por Surin, con quien sostenía prolongadas conversaciones espirituales. Ya oraba y meditaba con más energía. Se deshizo de todos los lujos posibles: dormía en el suelo y pedía que sus alimentos se rociaran con pociones de ajenjo, que inducían el vómito. Informaba de sus progresos a Surin, a quien le confesó que “se había aproximado tanto a Dios que recibió […] un beso de su boca”.
Con la ayuda de Surin, un demonio tras otro huyeron de su cuerpo. Y más tarde tuvo lugar su primer milagro: en la palma de su mano izquierda podía leerse con toda claridad el nombre de José. Cuando se desvaneció días después, fue reemplazado por el de Jesús, y luego por el de María y otros más. Éstos eran estigmas, señal de la genuina gracia de Dios. Después de esto, Jeanne enfermó de gravedad y estuvo a punto de morir. Dijo que la había visitado un joven y hermoso ángel de largo cabello rubio y después el propio san José, quien la tocó en el costado, donde más le dolía, y la ungió con un aceite fragante. Tras recuperarse, el aceite dejó en su hábito una marca de cinco gotas. Los demonios se habían marchado ya, para gran alivio de Surin. Concluido el caso, Jeanne lo sorprendió con una insólita solicitud: quería recorrer Europa para mostrar esos milagros a todos. Sentía que era su deber hacerlo. Esto parecía sumamente contradictorio dado su carácter modesto y siempre tan poco mundano, pero Surin aceptó acompañarla.
En París, enormes multitudes llenaron las calles fuera de su hotel, deseosas de verla siquiera por un instante. Conoció al cardenal Richelieu, quien se mostró conmovido y besó el fragante hábito, ya estimado una reliquia sagrada. Ella enseñó sus estigmas a los reyes de Francia y prosiguió su recorrido. Se reunió con los mayores aristócratas y luminarias de la época. En una ciudad, muchedumbres de siete mil personas entraron todos los días al convento donde se alojaba. La demanda de conocer su historia fue tan intensa que decidió publicar un folleto en el que describía con gran detalle su posesión, sus pensamientos más íntimos y el milagro que le había ocurrido.
A su muerte, en 1665, la cabeza de Jeanne de los Ángeles, como ya se le llamaba entonces, fue separada de su cuerpo, momificada y depositada en una caja de cristales y armazón de plata. Se le exhibió junto al hábito con ungüento en la casa de las ursulinas en Loudun hasta su desaparición, durante la Revolución francesa.
Interpretación
En sus primeros años, Jeanne de Belciel mostró un insaciable apetito de atención. Fastidió a sus padres, quienes se deshicieron de ella y la enviaron a un convento en Poitiers. Procedió entonces a enloquecer a las monjas con sus sarcasmos e increíble aire de superioridad. Despachada a Loudun, todo indica que decidió probar ahí un método distinto para obtener el reconocimiento que necesitaba desesperadamente. Luego de recibir libros de espiritualidad, resolvió aventajar a todas las demás en conocimientos y conducta piadosa. Hizo alarde de ambos propósitos y se ganó el favor de la priora. Pero como superiora se aburría y la atención que recibía era insuficiente. Sus sueños con Grandier eran una mezcla de invención y sugestión. Pronto llegaron los exorcistas, ella recibió un libro de demonología que devoró y, luego de empaparse de todo lo relativo a la posesión diabólica, se entregó a los rasgos más dramáticos, que los exorcistas tomaron como símbolos indudables de posesión. Jeanne pasó a ser así la estrella de aquel espectáculo público. Poseída, llegaba más lejos que ninguna en su degradación y su comportamiento lascivo.
Tras la horrible ejecución de Grandier, que afectó mucho a las demás monjas, sin duda arrepentidas del papel que habían desempeñado en la muerte de un inocente, sólo Jeanne consideró insoportable la súbita falta de atención, elevó la apuesta y se negó a soltar sus demonios. Ya era experta en distinguir las debilidades y ocultos deseos de quienes la rodeaban: primero la priora, después los exorcistas, ahora el padre Surin. Él deseaba tanto ser quien la redimiera que se tragó el más simple de los milagros. En cuanto a los estigmas, más tarde se especuló que ella grababa los nombres con ácido o los trazaba con almidón coloreado. Curiosamente, sólo aparecían en su mano izquierda, donde era fácil que los escribiese. Se sabe que en condiciones de histeria extrema, la piel se vuelve muy sensible y basta una uña para conseguir ese efecto. Conocedora de la forma de preparar remedios con hierbas, le fue muy sencillo aplicar gotas fragantes. Una vez que la gente había creído en los estigmas, no cabía duda de la unción.
Ni siquiera Surin estaba convencido de que fuera necesario recorrer Europa. Jeanne no podía disfrazar para entonces su apetito de atención. Años después ella escribió su autobiografía, en la que admitió el lado teatral de su personalidad. Todo el tiempo representaba un papel, si bien sostuvo que el milagro último había sido real. Muchas de sus compañeras que la habían tratado de manera cotidiana no se dejaron engañar por su fachada y la describieron como una actriz consumada adicta a la fama y la atención.
Una de las extrañas paradojas del narcisismo profundo es que suele pasar inadvertido para los demás hasta que se vuelve demasiado extremoso para ser ignorado. La razón de esto es simple: los narcisistas profundos son maestros del disfraz. Se dan cuenta muy pronto de que si revelaran a los demás su verdadero ser —su necesidad de constante atención y de sentirse superiores—, repelerían a la gente. Usan en su beneficio su falta de un yo cohesionado. Ejercen muchos papeles; encubren su necesidad de atención con diversos recursos dramáticos; llegan más lejos que nadie en su apariencia moral y altruista. No se limitan a dar o a apoyar la causa correcta: hacen ostentación de ello. ¿Quién querría dudar de la sinceridad de ese despliegue ético? O bien, siguen la dirección contraria y se deleitan en su condición de víctimas, de alguien que sufre a manos de los demás o es desdeñado por el mundo. Es fácil caer en la trampa de esa teatralidad, sólo para sufrir después, cuando los narcisistas te agobian con sus necesidades o te utilizan para sus propósitos. Explotan tu empatía.
La única solución es no dejarte engañar por el truco. Reconoce a las personas de este tipo por el hecho de que los reflectores siempre parecen estar sobre ellas y de que son superiores en supuesta bondad, sufrimiento o sordidez. Ve el continuo dramatismo y teatralidad de sus gestos. Todo lo que hacen o dicen es para consumo público. No permitas que te conviertan en un daño colateral de su drama.
3. La pareja narcisista. En 1862, varios días antes de que León Tolstói, de entonces treinta y dos años, se casara con Sonya Behrs, de sólo dieciocho, él decidió repentinamente que no debía haber secretos entre ellos. Como parte de esta decisión le entregó sus diarios y, para su sorpresa, lo que ella leyó le arrancó lágrimas y furia por igual. En esas páginas él había escrito acerca de sus numerosas aventuras románticas, entre ellas su amor, aún vigente, por una campesina de los alrededores con la que había concebido un hijo. También se podía leer sobre los burdeles que frecuentaba, que había contraído gonorrea y que sentía pasión por los juegos de apuestas. Ella sintió celos e indignación al mismo tiempo. ¿Por qué la había hecho leer eso? Lo acusó de tener segundas intenciones, de que no la amaba de verdad. Desconcertado por esta reacción, él le lanzó iguales acusaciones. Había querido compartir sus antiguos hábitos para que ella entendiera que los abandonaba gustosamente a cambio de una nueva vida. ¿Por qué le reprochaba ese intento de sinceridad? Era obvio que no lo amaba como él creía. ¿Por qué a ella le dolía tanto despedirse de su familia? ¿La quería más que a él? Lograron reconciliarse y la boda se celebró, aunque esa experiencia impuso un patrón que persistiría cuarenta y ocho años.
Pese a sus frecuentes discusiones, el matrimonio adoptó para Sonya un ritmo relativamente cómodo. Se convirtió en la asistente más confiable de Tolstói. Además de dar a luz a ocho hijos en doce años, cinco de los cuales sobrevivieron, transcribía cuidadosamente sus libros, entre ellos Guerra y paz y Anna Karenina, y se encargaba de gran parte del aspecto comercial de sus publicaciones. Todo parecía marchar bien: él era rico, gracias a las fincas familiares que había heredado y a la venta de sus libros. Tenía una familia numerosa que lo adoraba. Era famoso. Pero de repente, a los cincuenta años, se sintió muy infeliz y avergonzado de los libros que había escrito. Ya no sabía quién era. Pasó por una honda crisis espiritual y descubrió que la Iglesia ortodoxa era demasiado estricta y dogmática para ayudarlo. Su vida tenía que cambiar. No escribiría más novelas y en adelante viviría como un campesino. Dejaría sus propiedades y renunciaría a los derechos sobre sus libros. Y le pidió a su familia que lo acompañara en esa nueva vida dedicada a ayudar a los demás y a resolver cuestiones espirituales.
Para su consternación, la familia, con Sonya a la cabeza, reaccionó con rabia. Les pedía abandonar su estilo de vida, comodidades y herencia. Sonya no creía indispensable hacer ningún cambio drástico en su vida y se molestó de que él la acusara de ser mala y materialista por rehusarse. Riñeron mucho; ninguno de los dos cedía. Ahora, cuando Tolstói miraba a su esposa, lo único que veía era a alguien que lo utilizaba por su fama y su dinero; ése era el motivo de que se hubiese casado con él. Y cuando ella lo miraba, veía a un consumado hipócrita. Aunque había renunciado a sus derechos de propiedad, vivía todavía como un caballero y le pedía dinero a ella para mantener sus costumbres. Vestía como campesino, pero si se enfermaba viajaba al sur en un lujoso vagón privado, a una villa en la que pudiera convalecer. Y pese a su nuevo voto de celibato, no cesaba de embarazarla.
Tolstói anhelaba una vida sencilla y espiritual y ella era su principal obstáculo. Sentía como opresiva la presencia de Sonya en casa. Le escribió una carta que concluía así: “Atribuyes lo sucedido a todo menos a lo único verdadero: que eres, sin saberlo, la causa involuntaria de mis sufrimientos. Entre nosotros se ha declarado una guerra a muerte”. Movido por la creciente desazón que le causaban las inclinaciones materialistas de ella, escribió la noveleta La sonata de Kreutzer, basada visiblemente en su matrimonio y en la que la describía bajo la peor de las luces. Todo esto hizo que Sonya sintiera que perdía la razón y en 1894 no pudo más. Al igual que uno de los personajes de los cuentos de su marido, decidió suicidarse caminando en la nieve hasta morir congelada. Un miembro de la familia la alcanzó y la arrastró de vuelta a casa. Ella repitió el intento dos veces más, sin ningún efecto.
El patrón se volvió entonces más violento y agudo. Tolstói la sacaba de quicio; ella hacía algo desesperado; él sentía remordimiento por su frialdad y le pedía perdón. Cedió en algunos asuntos; por ejemplo, permitió que su familia conservara los derechos de sus primeros libros, sólo para lamentarlo en ocasión de un nuevo arrebato de ella. Sonya ponía a sus hijos contra él; tenía que leer todo lo que escribía en sus diarios, y si él los escondía, los buscaba y los leía a hurtadillas. Vigilaba cada uno de sus actos. Él la reprendía ferozmente por su intromisión, motivo por el cual cayó enfermo varias veces, y ella se arrepentía de sus acciones. ¿Qué los mantenía unidos? Que ambos ansiaban que el otro lo amara y aceptara, aun cuando daba la impresión de que ya era imposible esperar eso.
Luego de años de sufrimiento, a fines de octubre de 1910, Tolstói ya había tenido suficiente: salió a medianoche a escondidas de su casa en compañía de un amigo médico, resuelto a abandonar a Sonya. Tembló todo el camino, aterrado de que su esposa lo sorprendiera y alcanzara, pero al final abordó un tren y se alejó de ella. Cuando Sonya se enteró, intentó suicidarse una vez más y se arrojó a un lago, de donde fue rescatada justo a tiempo. Le escribió una carta a Tolstói en la que le rogaba que regresara. Cambiaría, renunciaría a todos los lujos, se volvería espiritual, lo amaría incondicionalmente. No podía vivir sin él.
La sensación de libertad de Tolstói fue efímera. Su huida del hogar llegó a los periódicos. Dondequiera que el tren se detenía, reporteros, admiradores y curiosos se arremolinaban en torno suyo. Sin poder soportar el frío y hacinamiento del tren, cayó mortalmente enfermo y debió ser trasladado a la cabaña del jefe de estación en uno de los poblados de la ruta. En cama, su condición de moribundo era evidente. Informado de que Sonya había llegado al lugar, no pudo soportar la idea de volver a verla. La familia la mantuvo afuera, desde donde ella no cesaba de asomarse por la ventana para verlo agonizar. Se le permitió pasar cuando él ya había perdido el conocimiento. Se arrodilló a su lado, lo besó muchas veces en la frente y le susurró al oído: “¡Perdóname! ¡Por favor, perdóname!”. Él falleció poco después. Un mes más tarde, un visitante de su casa reportó estas palabras de Sonya: “¿Qué me ocurrió? ¿Qué fue de mí? ¿Cómo fui capaz de hacer eso? […] Yo lo maté”.
Interpretación
León Tolstói exhibía todos los signos del narcisista profundo. Su madre había muerto cuando él tenía dos años y dejó un gran vacío que él nunca pudo llenar, aunque intentó hacerlo con sus numerosos amoríos. Fue temerario en su juventud, como si eso lo hiciera sentir vivo y sano. Insatisfecho todo el tiempo consigo mismo, no conseguía resolver quién era él. Desahogó esta incertidumbre en sus novelas, en cuyos personajes asumió diferentes roles. Y cuando tenía cincuenta años cayó en una honda crisis a causa de su yo fragmentado. Sonya llegaba alto también en la escala del ensimismamiento. Aun así, cuando inspeccionamos a la gente tendemos a enfatizar sus rasgos individuales y no consideramos la complejidad de que cada lado en una relación determina sin cesar al otro. Una relación posee una vida y personalidad propia. Y puede ser asimismo muy narcisista, acentuando o incluso sacando a relucir las tendencias narcisistas de ambas partes.
Lo que por lo general vuelve narcisista una relación es la falta de empatía entre los miembros de la pareja, que hace que se replieguen cada vez más en sus posiciones defensivas. En el caso de Tolstói, esto empezó muy pronto, cuando su prometida leyó su diario. Cada uno tenía valores divergentes, desde los que veía al otro. Educada en un hogar convencional, Sonya estimó ese acto como el de un hombre que lamentaba a todas luces su propuesta de matrimonio; para él, el artista iconoclasta, la reacción de ella reveló que era incapaz de adentrarse en su alma, entender su deseo de una vida matrimonial distinta. Cada uno malinterpretó al otro y se aferró a una posición inflexible que perduraría cuarenta y ocho años.
La crisis espiritual de Tolstói condensó esta dinámica narcisista. Si en ese momento cada uno hubiera intentado ver dicha acción a través de los ojos del otro, él podría haber anticipado la reacción de ella. Sonya había vivido siempre en medio de una relativa comodidad, lo que la había ayudado a manejar sus frecuentes embarazos y la crianza de tantos hijos. Nunca fue muy espiritual; el lazo entre ambos era de orden físico. ¿Por qué él había de esperar que cambiara de repente? Sus demandas eran casi sádicas. Podría haberle explicado su postura sin exigirle que lo siguiera, y expresado incluso su comprensión de la posición y necesidades de ella; esto habría revelado una verdadera espiritualidad de su parte. Y ella, en lugar de concentrarse únicamente en su hipocresía, podría haber visto a un hombre que era a todas luces infeliz consigo mismo, alguien que desde su más tierna infancia no se había sentido amado lo suficiente y que atravesaba una auténtica crisis personal. Podría haberle ofrecido amor y apoyo a su nueva vida mientras declinaba con gentileza seguirlo hasta el final.
Tal empleo de la empatía tiene el efecto opuesto al narcisismo mutuo. Cuando surge en una de las partes, tiende a suavizar a la otra e invitar su empatía complementaria. Es difícil permanecer a la defensiva cuando el otro ve y expresa tu posición y entra en tu espíritu. Esto te incita a hacer lo mismo. La gente tiene el secreto anhelo de librarse de su resistencia. La actitud defensiva y desconfianza constantes son agotadoras.
La clave para emplear la empatía en una relación es conocer el sistema de valores del otro, el cual difiere inevitablemente del tuyo. Lo que él interpreta como muestras de amor, atención o generosidad divergirá de tu manera de pensar. El sistema de valores se forma en la infancia temprana y no es una creación consciente. Tener en mente el sistema de valores de la otra persona te permitirá entrar en su espíritu y perspectiva justo cuando en condiciones normales te pondrías a la defensiva. Incluso los narcisistas profundos pueden ser sacados de su concha de este modo, porque tal atención es inusual. Mide todas tus relaciones en el espectro del narcisismo. No es una persona u otra sino la dinámica misma la que debe modificarse.
4. El narcisista sano: el intérprete de los estados de ánimo. En octubre de 1915, el gran explorador inglés sir Ernest Henry Shackleton (1874-1922) ordenó el abandono del barco Endurance, que había quedado atrapado en un témpano de hielo en el Antártico durante más de ocho meses y comenzaba a hundirse. Para Shackleton, esto significó renunciar a su gran sueño de dirigir a su equipo en el primer cruce por tierra del continente antártico. Ésta debía haber sido la culminación de su ilustre carrera como explorador, pero ahora pesaba en su mente una responsabilidad mucho más grande: la de llevar sanos de vuelta a casa a los veintisiete hombres de su tripulación. La vida de éstos dependía de las decisiones que él tomara cada día.
Para cumplir esta meta, enfrentaba muchos obstáculos: el duro clima invernal a punto de abatirse sobre ellos, las corrientes a la deriva que podían llevar el témpano en que se encontraban en cualquier dirección, los días venideros sin luz, las menguantes provisiones de alimentos, la falta absoluta de contacto por radio o de un barco que los transportara. Pero el mayor peligro de todos, y al que más temía, era la moral de su gente. Bastaría con que unos cuantos descontentos propagaran el rencor y la negatividad para que, pronto, los demás dejaran de esforzarse, se desentendieran de él y perdiesen la fe en su liderazgo. Una vez que esto sucediera, cada quien vería por sí mismo, lo que en este clima podía representar con facilidad el desastre y la muerte. Él tendría que monitorear el espíritu de su grupo con más atención todavía que al inestable clima.
Lo primero que debía hacer era adelantarse al problema y contagiar a la tripulación del ánimo apropiado. Todo comenzaba con el líder; así tendría que ocultar sus dudas y temores. La primera mañana en la placa de hielo se levantó más temprano que los otros y preparó una ración extragrande de té caliente. Mientras lo servía él mismo a sus compañeros, sintió que lo miraban en busca de señales de cómo encarar su aprieto, así que mantuvo un ánimo ligero y se refirió con un poco de humor a su nuevo hogar y la oscuridad que se avecinaba. Ése no era momento para que expusiera sus ideas acerca de cómo saldrían de ese atolladero, pues eso los pondría demasiado ansiosos. Él no verbalizaría su optimismo sobre las posibilidades, pero lo dejaría sentir en su actitud y lenguaje corporal, aun si tenía que falsearlo.
Todos sabían que permanecerían atrapados ahí el invierno siguiente. Necesitaban distracciones, algo en que ocupar la mente y mantener su espíritu en alto. Con ese propósito, Shackleton elaboraba cada día una lista de deberes en la que describía quién haría qué. Intentaba revolverla lo más posible, cambiar de integrantes en los grupos y confirmar que no realizaran la misma tarea demasiado a menudo. Cada día había una meta sencilla por cumplir: algunos pingüinos o focas que cazar, algunas reservas más del barco por llevar a las tiendas de campaña, la construcción de un mejor campamento. Al final de la jornada se sentaban en torno a la hoguera sintiendo que habían hecho algo por facilitarse la existencia.
Con el paso del tiempo, Shackleton afinó su percepción de los variables estados de ánimo de la tripulación. Alrededor de la fogata, se acercaba a conversar con cada miembro del equipo. Con los científicos hablaba de ciencia; con los dados a las artes hablaba de sus poetas y compositores favoritos. Adoptaba su espíritu particular y prestaba atención a los problemas que experimentaban. El cocinero se mostraba muy ofendido porque tendría que sacrificar a su gato, dado que ya no había con qué alimentarlo. Shackleton se ofreció a hacerlo en su lugar. El médico a bordo estaba agobiado por el trabajo pesado; en la noche cenaba despacio y suspiraba fatigosamente. Cuando Shackleton hablaba con él, sentía que cada día se deprimía más. Sin hacerle sentir que estaba rehuyendo las labores, Shackleton modificó la lista para asignarle tareas más ligeras pero igualmente relevantes.
Pronto advirtió algunos eslabones débiles en el grupo. El primero de ellos era Frank Hurley, el fotógrafo del barco. Era bueno en su trabajo y nunca se quejaba de tener que ejecutar otras tareas, pero era tan presuntuoso que necesitaba sentirse importante. Así, durante uno de los primeros días en el hielo Shackleton se esmeró en pedirle su opinión sobre todos los asuntos significativos, como las reservas de alimentos, y en elogiar sus ideas. Además, le pidió que se alojara con él en su tienda, lo que hizo que se sintiese más importante que los demás y le facilitó a Shackleton no perderlo de vista. El piloto, Huberht Hudson, reveló ser muy egoísta y un pésimo escucha que más bien requería permanente atención. Shackleton hablaba con él más que con los otros y también lo ubicó en su tienda. A los demás sospechosos de latente descontento los dispersó en varias tiendas, para diluir su posible influencia.
Conforme transcurría el invierno, redobló su atención. En ciertos momentos sentía la aburrición de sus compañeros por la forma en que se conducían y en el hecho de que cada vez hablaban menos entre sí. Para combatir esto, organizaba eventos deportivos en el hielo durante los días sin sol y diversiones en la noche: música, bromas, narración de historias. Se celebraban rigurosamente todas las festividades. Los interminables días a la deriva eran ocupados con momentos estelares y Shackleton distinguió pronto algo notable: su equipo estaba decididamente alegre e incluso parecía disfrutar de los desafíos de la vida en un témpano de hielo sin rumbo fijo.
Cuando el témpano en el que estaban se volvió peligrosamente pequeño, dispuso a sus compañeros en los tres pequeños botes salvavidas que habían rescatado del Endurance. Debían dirigirse a tierra. Mantuvo juntos los botes y, tras afrontar las feroces aguas, lograron desembarcar en la vecina isla Elefante, en una angosta playa. Mientras inspeccionaba ese día la isla, resultó claro que las condiciones eran hasta cierto punto peores que en el témpano. El tiempo estaba en su contra. Shackleton ordenó al instante que se preparara un bote para intentar llegar, por riesgoso que fuera, al más accesible y deshabitado tramo de tierra en el área: la isla Georgia del Sur, a mil trescientos kilómetros al noreste. Las posibilidades de llegar allá eran remotas, pero ellos no sobrevivirían mucho tiempo en la isla Elefante, expuestos al mar y con muy pocos animales que sacrificar.
Shackleton debió elegir con cuidado para este trayecto a los otros cinco tripulantes, aparte de él. La selección de Harry McNeish fue muy extraña. Era el carpintero del barco y el miembro de mayor edad de la tripulación, con cincuenta y siete años. Podía ser gruñón y se tomaba a mal el trabajo intenso. Aunque éste sería un viaje muy pesado en su pequeño bote, Shackleton temió dejarlo atrás; lo puso a cargo de acondicionar el bote para el recorrido. Con esta tarea se sentiría personalmente responsable de la seguridad del navío y en la travesía su mente estaría ocupada en las condiciones de navegación.
Durante el viaje, Shackleton notó que el espíritu de McNeish flaqueaba, y de repente, el hombre dejó de remar. Fue un momento peligroso: si le gritaba a McNeish o le ordenaba que siguiera remando, quizás éste se mostraría más rebelde aún, lo cual era poco recomendable con tan pocos hombres juntos por tantas semanas y con tan poca comida en su haber. Shackleton improvisó, detuvo el bote y ordenó que pusieran a hervir leche para todos. Aseguró que todos estaban cansados, incluso él, y que debían reanimarse. McNeish se libró de la vergüenza de que se le señalara y Shackleton repitió este truco tanto como fue necesario por el resto del trayecto.
A unos kilómetros de su destino, una súbita tormenta los obligó a retroceder. Mientras buscaban desesperadamente una nueva vía de aproximación a la isla, un pajarillo revoloteó encima de ellos con intención de aterrizar en el bote. Aunque se empeñó en mantener su acostumbrada serenidad, Shackleton la perdió de pronto: se puso en pie y se balanceó con violencia para tratar de ahuyentar al ave en medio de maldiciones. Casi de inmediato se avergonzó y se sentó de nuevo. Durante quince meses había tenido bajo control sus frustraciones, por el bien de su equipo y para mantener la moral. Había establecido el tono. No era momento ahora de tirar eso por la borda. Minutos después bromeó a sus expensas y se juró no repetir jamás esa conducta, por presionado que estuviera.
Luego de un viaje en pésimas condiciones marítimas, el minúsculo bote logró hacer tierra en la isla Georgia del Sur y varios meses después, con la ayuda de los balleneros que trabajaban ahí, todos los compañeros restantes en la isla Elefante fueron rescatados. Si se considera que todo estaba en su contra: el clima, el imposible terreno, los botes diminutos y sus magros recursos, éste es sin duda uno de los casos de supervivencia más notables de la historia. Poco a poco corrió la voz acerca del papel que el liderazgo de Shackleton había desempeñado. Como lo resumiría más tarde el explorador sir Edmund Hillary: “Para liderazgo científico, denme a Scott; para un viaje rápido y eficiente, a Amundsen; pero cuando se está en una situación sin remedio ni salida aparentes, no queda más que ponerse de rodillas y pedir la presencia de Shackleton”.
Interpretación
Cuando Shackleton comprendió que era responsable de la vida de tantos hombres en circunstancias desesperadas, advirtió dónde estaría la diferencia entre la vida y la muerte: la actitud de su equipo. Esto no es algo visible. Rara vez se estudia o analiza en los libros. No hay manuales de capacitación sobre el tema. Pero era el factor más importante de todos. Un ligero desliz en el espíritu colectivo, algunas grietas en su unidad y sería demasiado difícil tomar las decisiones correctas bajo tal presión. Un intento de abandonar el témpano nacido de la impaciencia o presión de unos cuantos habría conducido a la muerte. En esencia, Shackleton se hallaba en la condición más elemental y primaria del animal humano: un grupo en peligro, cuyos integrantes dependían unos de otros para su supervivencia. Fue justo en circunstancias como ésas que nuestros más distantes antepasados desarrollaron habilidades sociales superiores, la misteriosa capacidad humana para interpretar el estado de ánimo y la mente de los demás y cooperar. Y en los meses sin sol en aquel témpano, Shackleton redescubrió las antiguas habilidades empáticas que yacen latentes en todos nosotros, porque se vio forzado a hacerlo.
La forma en que emprendió esta tarea debería ser un modelo para todos. Primero, entendió que su actitud ejercería el rol principal. El líder contagia al grupo con su mentalidad. Gran parte de esto ocurre en el nivel no verbal, cuando la gente capta el lenguaje corporal y el tono de voz del líder. Shackleton se imbuyó de un aire de completa seguridad y optimismo, y observó cómo esto contagiaba el espíritu de sus compañeros.
Segundo, tuvo que dividir su atención en partes casi iguales entre los individuos y el grupo. De éste, monitoreaba los niveles de charla en las comidas, la cantidad de maldiciones que oía durante las labores, qué tan rápido se elevaba el ánimo cuando comenzaba una diversión. De los individuos interpretaba sus estados emocionales en su tono de voz, lo rápido que consumían su comida, lo despacio que se levantaban de la cama. Si un día notaba un humor particular en ellos, preveía qué podrían hacer poniéndose a sí mismo en un lugar similar. Buscaba señales de frustración o inseguridad en sus palabras y gestos. Tenía que tratar distinto a cada persona, dependiendo de su psicología específica. También debía ajustar cada tanto sus interpretaciones, ya que el estado de ánimo de la gente cambiaba con celeridad.
Tercero, cuando detectaba negatividad o un descenso en el ánimo, tenía que ser amable. Si reprendía a sus compañeros, haría que se sintieran avergonzados y señalados, con los consecuentes efectos contagiosos. Era mejor conversar con ellos, entrar en su espíritu y buscar formas indirectas de elevar su ánimo o de aislarlos sin que se dieran cuenta de que lo hacía. A medida que practicaba esto, notó que mejoraba. Ya le bastaba con lanzar una veloz mirada cada mañana para anticipar cómo actuarían sus compañeros durante el día. Algunos miembros de su tripulación creían que era un psíquico.
Comprende: es la necesidad lo que hace que desarrollemos esas facultades empáticas. Si sentimos que nuestra supervivencia depende de lo bien que calculemos el estado de ánimo y mental de otros, hallaremos la concentración indispensable para hacerlo y utilizaremos sus poderes. Normalmente no sentimos tal necesidad. Creemos conocer muy bien a quienes tratamos. La vida puede ser ardua y tenemos muchas otras tareas que atender. Somos perezosos y preferimos depender de juicios simplificados. De hecho, sin embargo, sí se trata de una cuestión de vida o muerte y nuestro éxito depende del desarrollo de esas habilidades. No lo sabemos porque no vemos la relación entre nuestros problemas y la mala interpretación que hacemos de los ánimos e intenciones de la gente, ni percibimos que esto provoca que se acumulen muchas oportunidades perdidas.
El primer paso es entonces el más importante: darte cuenta de que posees un magnífica herramienta social que no cultivas. La mejor manera de notarlo es hacer la prueba. Abandona tu constante monólogo interior y presta más atención a las personas. Sintoniza con los variables estados de ánimo de los individuos y el grupo. Obtén una lectura de la particular psicología de cada persona y lo que la motiva. Intenta adoptar su punto de vista, entrar en su mundo y sistema de valores. Tomarás súbita conciencia de todo un mundo de conducta no verbal cuya existencia desconocías, como si tus ojos pudieran ver de pronto la luz ultravioleta. Una vez que percibas ese poder, sentirás su importancia y distinguirás nuevas posibilidades sociales.
No pregunto al herido lo que siente… Me convierto en el herido.
—WALT WHITMAN