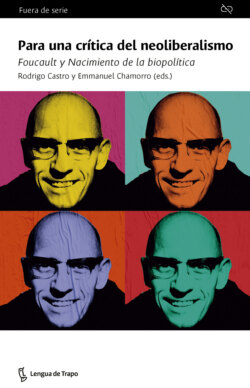Читать книгу Para una crítica del neoliberalismo - Rodrigo Castro - Страница 6
ОглавлениеEl final de la política: la influencia de Foucault y Duchamp en los escritos de Lazzarato contra el neoliberalismo
Antonio Rivera
1. El ocaso del homo politicus y el triunfo del homo economicus neoliberal: observaciones preliminares a partir de Wendy Brown
El curso impartido en el Collège de France entre enero y abril de 1979, el Nacimiento de la biopolítica, ha tenido una gran influencia en algunos de los más relevantes críticos actuales del neoliberalismo. Autores como Wendy Brown, Christian Laval y Pierre Dardot (2013) o Maurizio Lazzarato coinciden en que, para Foucault, el neoliberalismo es una racionalidad que, al extender el modelo económico del mercado sobre todas las esferas, produce una nueva subjetividad. Pensar el neoliberalismo desde Foucault significa entonces pensar la producción de la subjetividad neoliberal. Ello nos permite descubrir que el neoliberalismo aspira a que el ser humano se convierta en su integridad en homo economicus. Wendy Brown (2016: 39), con la claridad que caracteriza a sus escritos, escribe a este respecto que el neoliberalismo es una especie de totalitarismo económico que mina los principios políticos y que acaba imponiendo un nuevo homo economicus, muy distinto del que pensaron Smith o Bentham porque ya no es ni un comerciante ni un empresario convencional. Este triunfo supone asimismo el ocaso del homo politicus, del ciudadano, tal como ha sido concebido por la política más genuina, la republicana. Por tanto, el triunfo del neoliberalismo es al mismo tiempo el final de la política.
En su seminal curso del 78-79, Foucault describe a ese homo economicus producido por el neoliberalismo como un empresario de sí mismo y un capital humano. Hoy podríamos decir que es el capital financiero el modelo para pensar esta nueva subjetividad. El sujeto neoliberal invierte en sí mismo para atraerse inversiones y aumentar su valor dentro de ese mercado universal en el que se han convertido todas las esferas humanas. Esto da lugar a que la esfera de la política, pero también la familiar, la educativa, la laboral, la judicial, la religiosa, la artística, etc., se expresen en términos económicos. Podríamos decir que el Estado se privatiza porque se pone al servicio de la economía, sancionando las desigualdades inherentes al mercado basado en la competitividad (Brown, 2016: 50-51). Con tales presupuestos resulta imposible una educación humanista que no esté mercantilizada o sometida a valores cuantificables, monetarios. En el fondo todo ello desemboca en una crisis de lo público y, desde luego, del Estado del bienestar. A partir de ahora el sujeto neoliberal ha de procurarse de modo individual lo que antes se obtenía a través de la comunidad política en la forma de gastos sociales (Brown, 2016: 52).
El neoliberalismo eleva la competencia a valor supremo del mercado. Esto significa que, al establecerse dentro del mercado una relación de competencia entre los múltiples capitales humanos, se impone un modelo de relaciones humanas basado en la desigualdad. La competencia nos lleva a pensar en un modelo agonístico, dentro del cual unos vencen y otros pierden (Brown, 2016: 47). No tiene sentido en este contexto pensar el mercado como lo hicieron los liberales clásicos, esto es, a partir del concepto de intercambio, el cual implica relaciones de igualdad entre las partes que interactúan en el ámbito económico.
Wendy Brown subraya la deuda contraída con Foucault por los análisis centrados en la formación de la subjetividad neoliberal. El filósofo francés ha explicado muy bien cómo se reprograma el nuevo liberalismo tras romper con el liberalismo clásico del laissez-faire. No obstante, Brown (2016: 90-92) también ha prestado importancia a los cambios que ha sufrido el neoliberalismo desde aquel curso sobre el Nacimiento de la biopolítica, que se iniciaba cuando todavía no habían accedido al poder ni Thatcher (1979-1990) ni Reagan (1981-1989). Entre estos cambios, cabe citar la importancia creciente del capital financiero y de las deudas soberana y privada, la defensa de políticas económicas de mayor austeridad y la exigencia de mayores sacrificios al ciudadano, la relevancia adquirida por la financiación del Estado, el triunfo del modelo de la gobernanza en la administración, la extensión del principio de responsabilidad individual a todos los niveles, la importancia creciente de la seguridad en el contexto de la sociedad de control, o la centralidad de las instituciones transnacionales y globales.
Wendy Brown (2016: 95-100) tampoco olvida reseñar algunas de las deficiencias del enfoque foucaultiano. En primer lugar, opina que Foucault, por su antimarxismo, muestra cierta indiferencia hacia los análisis del capital. En segundo lugar, sostiene que el filósofo ignora el papel central del homo politicus en la modernidad, y por ello su pensamiento no permite repensar la democracia. En su análisis de la ciudadanía moderna, Foucault solo incluye al sujeto jurídico y al sujeto económico, olvidándose del político, esto es, del verdadero actor de las revoluciones modernas y de la lucha por la democracia. Por último, piensa que Foucault se equivoca cuando dice que la economía no puede ser la ciencia del gobierno. La gobernanza demuestra que sí es posible.
El pueblo sin atributos de Wendy Brown nos parece una de las mejores aproximaciones al neoliberalismo desde una perspectiva foucaultiana. Además, la autora explica con gran convicción que allí donde triunfa el neoliberalismo ya no es posible la política. No obstante, este capítulo no está dedicado al pensamiento de la profesora de Berkeley. En las páginas siguientes nos centraremos en los escritos de Lazzarato sobre el neoliberalismo. Aun partiendo de cursos y conceptos foucaultianos, sobre todo del concepto de gubernamentalidad, Lazzarato los va, en algunos casos, a criticar y, en otros muchos, a completar con la ayuda de la filosofía de Deleuze y Guattari. Como los demás autores citados al principio de este capítulo, el autor de La fábrica del hombre endeudado es consciente de que el éxito del neoliberalismo supone el final de la verdadera acción política. Quizá lo más novedoso y radical del pensamiento de Lazzarato no se encuentre en los análisis que surgen a partir de la lectura del Nacimiento de la política, sino en la búsqueda de una salida a la gubernamentalidad neoliberal con la ayuda del arte y del pensamiento estético. Por eso, en este capítulo Duchamp adquiere tanta importancia como Foucault para explicar el ejercicio crítico de Lazzarato contra el neoliberalismo.
2. La crítica de Lazzarato a Foucault: los límites del ordoliberalismo para pensar el neoliberalismo
Lazzarato parte de las principales investigaciones que Foucault ha realizado sobre la gubernamentalidad liberal, esto es, sobre el control y gobierno de las poblaciones y los individuos. Estas investigaciones las encontramos sobre todo en los cursos Seguridad, territorio, población y Nacimiento de la biopolítica. Sin embargo, en lugar de poner todo el centro de la crítica de la subjetividad neoliberal en el empresario de sí mismo, lo ha hecho en el hombre endeudado. Para Lazzarato, el problema del curso sobre el Nacimiento de la biopolítica radica en dos cuestiones: «omite tomar en consideración las funciones de las finanzas, la deuda y la moneda» (2013: 104); y piensa erróneamente que existió «un liberalismo y técnicas liberales de gobierno en oposición o como alternativa a la estrategia del Estado» (2015a: 93).
Sí acierta Foucault, a juicio del autor de La fábrica del hombre endeudado, cuando describe las técnicas neoliberales para transformar al trabajador en capital humano, lo cual exige que este hombre se ocupe de su propia formación, acumulación y valorización como capital. Ahora bien, Foucault olvida añadir —y este sería el núcleo de la primera crítica— que todo ello tiene lugar dentro del marco de la economía de la deuda, como, sin embargo, sí dice claramente Deleuze (1990) en su «Post-scriptum sobre las sociedades de control»: el hombre ya no está encerrado, como en las sociedades disciplinarias, sino endeudado. No obstante, vuelvo a insistir que Lazzarato (2013: 123) asume la pertinencia del concepto foucaultiano de gubernamentalidad, pues considera que es más operativo que el gramsciano de hegemonía para explicar la economía de la deuda. A diferencia del concepto gramsciano, la gubernamentalidad sí permite comprender que las distintas relaciones de poder que imperan en el neoliberalismo, en el seno de empresas, partidos, administración de servicios, medios de comunicación, universidades, etc., son heterogéneas y responden a lógicas diferentes. Pero, según Lazzarato (2013: 123-125), ello no debe impedir apreciar la complementariedad de estas relaciones que responden al mismo enemigo y suponen una nueva expresión de la lucha de clases.
Para este autor, los déficits del análisis focaultiano del neoliberalismo son debidos en parte a que se contenta con el punto de vista de la economía social de mercado que proponen los ordoliberales; es decir, a que el filósofo francés se limita a tomar como referencia la versión industrial del neoliberalismo de posguerra. Sin embargo —anota Lazzarato (2013: 106)— a partir de los setenta ya se impone la lógica de la empresa financiarizada. El tránsito del ordoliberalismo al neoliberalismo implica ante todo el paso de la hegemonía del capital industrial a la del capital financiero (2015a: 109).
Los ordoliberales, que se encuentran vinculados al origen del Estado del bienestar, pretendían, comenta Lazzarato (2013: 107), desproletarizar la población mediante la concesión de ayudas para acceder a la propiedad y al accionariado de las empresas. Se trataba entonces de transformar al proletario en asalariado capitalista. La consigna era «todos propietarios, todos empresarios». Sin embargo, el neoliberalismo evoluciona en un sentido contrario, pues termina imponiendo una economía basada en la deuda y produciendo un sujeto que padece más que nunca la precariedad económica y existencial. Asistimos así al nacimiento de un nuevo y paradójico proletario, dado que se presenta como su propio patrón, que debe hacerse cargo de los riesgos que ni las empresas ni el Estado quieren asumir (2013: 108).
Foucault sí vio bien, añade Lazzarato (2013: 145), que el capitalismo neoliberal precisaba salvar la heterogeneidad que existía entre el homo juridicus y el homo economicus, entre el sujeto de los derechos y el de los intereses. Mientras el primero se integraba, como dicen las clásicas teorías contractuales, en la comunidad política a través de la renuncia de sus derechos naturales en favor del representante político, el segundo se integraba en un mercado donde cada individuo debía hacer valer sus intereses egoístas. Foucault sostenía que la heterogeneidad de estos dos procesos, el jurídico y el económico, pudo ser eliminada con la invención de lo social, esto es, con la introducción de los derechos sociales. Fue precisamente el Estado del bienestar quien se encargó de llevar a su máximo desarrollo estos derechos que son propios de la sociedad civil.
La deuda contraída por dicho Estado benefactor tras universalizar los derechos sociales es, según el Foucault analizado por Lazzarato, una técnica de control pastoral. Se trata de una técnica adecuada para conducir a los hombres colectiva e individualmente a lo largo de toda su vida y en cada momento de su existencia. Las políticas reformistas de redistribución de los ingresos y de acceso a los servicios y derechos sociales sirven de este modo para controlar la vida de los sujetos. Sin embargo, Lazzarato (2013: 147) sostiene que, desde la década de los noventa, ha quedado obsoleto este análisis del Nacimiento de la biopolítica, ya que hoy no es lo social lo que permite superar la heterogeneidad de aquellos dos procesos. En la actualidad triunfan políticas neoliberales de austeridad que restringen todos los derechos sociales y reducen al mínimo los servicios públicos administrados por el Welfare State. Lo social ha entrado en crisis como consecuencia de la producción del homo debitor.
En relación con su segunda crítica a Foucault, Lazzarato sigue a Deleuze y Guattari cuando afirma que el capitalismo jamás ha sido estrictamente liberal, que siempre ha sido capitalismo de Estado, pues la producción y el mercado necesitan en todo momento de la soberanía. Está claro que, si esto es así, si el Estado es «la otra e indispensable cara de la economía», ya no resulta posible afirmar la autonomía del Estado y de lo político (2015a: 135). En realidad, los liberales, en lugar de «representar la libertad de la sociedad y del mercado contra el Estado», lo que hicieron fue construir el Estado soberano que más convenía al capital (2015a: 95). Hoy, el neoliberalismo no hace más que culminar este proceso al perfeccionar la imbricación de soberanía y gubernamentalidad.
Lazzarato (2015a: 95) agrega que la crisis iniciada en 2007 invalida la tesis principal de los dos cursos citados de Foucault: la de que el liberalismo critica «la irracionalidad propia del exceso de gobierno» y aspira a «gobernar lo menos posible». Para Lazzarato (2013: 125), el análisis foucaultiano incurre en cierta ingenuidad cuando convierte la libertad de la propiedad privada y de los propietarios en condición del liberalismo y del gobierno mínimo1. El liberalismo de nuestros días muestra que, en lugar de limitar la soberanía estatal, prefiere multiplicar y centralizar las técnicas autoritarias de gobierno, rivalizando en ello con las políticas de los Estados totalitarios o planificadores (2015a: 96). Pero todo esto no es una novedad. Siempre ha sucedido así desde el nacimiento del liberalismo: «crisis, restricción de la democracia y las libertades liberales e instalación de regímenes más o menos autoritarios, según la intensidad de la lucha de clases que haya que librar para mantener los privilegios de la propiedad privada». Lazzarato (2013: 125) sostiene a este respecto que, cuando «la libertad de la propiedad privada y de los propietarios» está amenazada por una crisis, una revolución o por cualquier otra causa, resulta inevitable que se suprima o deje de ser efectivo el régimen parlamentario liberal y que se acuda a fórmulas mucho más autoritarias.
Este pensador también rechaza la tesis de que existen dos modelos radicalmente distintos de liberalismo. A su juicio, no es cierto que el liberalismo del pasado defendiera un Estado mínimo, mientras que solo el actual se atreve a imponer un Estado máximo. Lazzarato (2015a: 97-98) afirma que, desde su gestación, el Estado capitalista se ha puesto al servicio de la potencia económica. Reconoce, no obstante, la heterogeneidad entre Estado y capital. Pues el primero, el Estado, necesita de un territorio limitado por fronteras y se funda en los derechos de la ciudadanía y en el ejercicio de la soberanía; mientras que el segundo, el capital, genera un proceso permanente de desterritorialización que ha de llevar a un mercado mundial incompatible con una genuina comunidad o nación, y se funda en los intereses de los empresarios que explotan a los asalariados. Desde el enfoque deleuziano de Lazzarato (2015a: 98), la gubernamentalidad consistió primero en conciliar estas heterogeneidades, y después en subordinar los principios estatales a los económicos.
En su crítica al neoliberalismo, Lazzarato (2015a: 99) acude incluso a los análisis de Carl Schmitt. El jurista alemán es uno de los primeros en darse cuenta de que el Estado social suponía el fin del Estado soberano surgido después de la Paz de Westfalia. Dicho Estado social carecía de autonomía política porque estaba dirigido por las fuerzas sociales y económicas del capitalismo, y, por tanto, en lugar de representar el político interés general, estaba atravesado por los intereses económicos y sociales inherentes a la lucha de clases. Los neoliberales no rompen radicalmente con este significado del Welfare State, pues, en vez de oponerse al Estado para defender la libertad de la sociedad, intentan transformarlo para ponerlo al servicio del nuevo capitalismo financiero. Según Lazzarato (2015a: 128), el objetivo del neoliberalismo no es así el deseado por Hayek, «la desaparición de la moneda soberana para sustituirla por una multiplicidad competitiva de monedas privadas», sino que el Estado se ponga al servicio de la gubernamentalidad del mercado.
Foucault, en el Nacimiento de la biopolítica, ha descrito esta nueva etapa del capitalismo de Estado mediante el análisis de la relación que mantienen los ordoliberales con el Estado alemán refundado tras la II Guerra Mundial (Lazzarato, 2015a: 100). Para los ordoliberales, se trataba de levantar un nuevo Estado a partir del espacio no-estatal de la economía. De ahí que la tarea de la nueva gubernamentalidad consistiera en insertar el Estado dentro del funcionamiento del mercado. Esto implica convertir la economía en la verdadera creadora del derecho público; o en otras palabras, que la economía genere, dirija y legitime la política. Foucault advierte que, en este caso, la soberanía política ya no se deriva del pueblo, sino del capital y de su desarrollo. Ahora bien, Lazzarato (2015a: 101) advierte que la construcción del Estado social como Estado económico no significaba de ningún modo que la nueva gubernamentalidad debiera conducir a un «gobernar lo menos posible».
El tránsito del ordoliberalismo al neoliberalismo supone, según Lazzarato (2015a: 103), un mayor debilitamiento de la autonomía de la soberanía política por la primacía creciente de la economía. Surge así un Estado económico, o guiado por principios económicos, que no es un Estado mínimo. Todo lo contrario: el nuevo poder estatal interviene activamente para liberarse del «influjo de los asalariados, los desocupados, las mujeres y los pobres sobre los gastos sociales». En realidad, el Estado neoliberal es cada vez más autoritario porque disminuye la participación o influencia de los gobernados en la elaboración de las leyes y en el diseño de las políticas nacionales. El Parlamento tiende así a transformarse en una cámara que se limita a ratificar las decisiones dictadas por «las instituciones del capitalismo mundial» (2015a: 103).
La competencia es otra de las cuestiones planteadas por el ordoliberalismo de la época del Estado social que el neoliberalismo va a desplegar completamente. Señalaban los ordoliberales que el mercado ya no estaba regido por el intercambio sino por la competencia, y que, para producirla, incitarla y protegerla, resultaba imprescindible la intervención del Estado. Aparecía así un nuevo capitalismo de Estado que intervenía en la economía de manera tan masiva como ya lo hizo el Estado keynesiano (2015a: 106). Ciertamente, el paso del ordoliberalismo al neoliberalismo supone una economización de la totalidad del campo social y estatal, pero, en opinión de Lazzarato (2015a: 109), el neoliberalismo no hace más que profundizar en la política de la vida (Vitalpolitik) que ya estaba apuntada por el ordoliberalismo.
Foucault escribe que, para los ordoliberales, lo deseable era el mínimo —o ningún— intervencionismo económico y el máximo intervencionismo jurídico. Pero hoy, sostiene Lazzarato (2015a: 109), la crisis invierte esta relación: en nuestra época neoliberal, «la intervención jurídica se torna directa e inmediatamente intervención económica». Lazzarato (2013: 127) está convencido de que la crisis iniciada en 2007 es una prueba del fracaso de la gubernamentalidad neoliberal basada «en la empresa y el individualismo propietario», y de la necesidad de acudir a «formas de control mucho más represivas». La crisis del mercado y de la deuda soberana se ha convertido en una excusa para culminar las políticas intervencionistas del programa neoliberal, que han de conducir a la completa extinción del Estado del bienestar. No debe sorprender entonces que, «contra toda evidencia y toda lógica», sea «la sociedad la que deba cambiar y adaptarse a los mercados». Pues va contra toda lógica que sea el individuo de un Estado, antes llamado ciudadano y hoy denominado empresario de sí mismo o capital humano, el que acabe asumiendo el peso de la devolución de las enormes cantidades gastadas por los Estados para rescatar el mercado financiero que oprime a tales individuos (2013: 133). Resulta así evidente que nos encontramos ante una «gubernamentalidad autoritaria posdemocrática» que conduce a toda una serie de contrarreformas del mercado laboral y de los derechos sociales (2015a: 112). Tras suprimir una buena parte de estos derechos sin tocar los derechos del ciudadano, el neoliberalismo demuestra que los derechos sociales no se derivan de los políticos. Sin embargo, todo ello tiene, según Lazzarato (2013: 134), dos graves riesgos para el sistema contemporáneo de dominación: el de debilitar el Estado, que sigue siendo esencial para la producción y control de la subjetividad neoliberal; y el de agudizar la lucha de clases con esas medidas salariales y sociales tan restrictivas. Como es obvio, tales riesgos aumentan la posibilidad de que se agudice la resistencia política contra el capitalismo neoliberal.
3. La gubernamentalidad neoliberal basada en la economía de la deuda
Lazzarato (2013: 103) ha defendido en sus libros que el poder neoliberal organiza la lucha de clases a través de la deuda, que es la relación de poder más desterrritorializada y general, pues ni conoce las fronteras del Estado, ni la distinción entre lo económico, lo político y lo social. Como apuntábamos antes, la economía neoliberal de la deuda intensifica el proceso de supresión del Welfare State.
La relación entre acreedor y deudor que impone la economía de la deuda se caracteriza, a juicio del autor de La fábrica del hombre endeudado (2013: 122), por conjugar la capitalista extracción de plusvalía o plusvalor con un control del individuo y la población que ya no puede realizar el capitalismo industrial. La deuda, siempre unida a la moral de la culpa, es una eficaz técnica de control de la subjetividad porque supone una limitación invisible de la libertad. Su invisibilidad depende de que el neoliberalismo sea capaz de convencer al deudor de que conserva su libertad, cuando en realidad no tiene otra alternativa que asumir un modo de vida que haga posible el reembolso de lo adeudado. Lazzarato muestra en su trabajo una gran influencia de la historia de la deuda que podemos encontrar en El Anti-Edipo de Deleuze y Guattari, a su vez influenciado por la teoría de Nietzsche sobre el crédito en las sociedades arcaicas y por la de Marx sobre la moneda en el capitalismo. Lazzarato (2015a: 131) comparte con Deleuze y Guattari la tesis de que «la esencia del capitalismo no es el capitalismo industrial, sino el capitalismo comercial, bancario, monetario».
Los autores de El Anti-Edipo nos proporcionan una lectura «no economicista de la economía» (Lazzarato, 2013: 83). Piensan que la clave de la economía se halla en la relación asimétrica de poder —o no economicista— entre acreedor y deudor; relación que, al mismo tiempo, determina la producción de la subjetividad neoliberal. En la base de este pensamiento se encuentra la creencia de que la economía y la sociedad no se organizan sobre el intercambio entre iguales, como dicen iusnaturalistas, contractualistas y liberales clásicos, sino sobre el desequilibrio, la desigualdad o la diferencia entre los que tienen poder, empezando por el acreedor, y los que no lo tienen (2013: 87). Para el capitalismo, el intercambio, que es el fundamento de la economía mercantil y de los flujos de poder adquisitivo, es, según Deleuze, algo secundario porque el flujo de poder adquisitivo está subordinado a los flujos de financiación. Solo el capitalismo financiero está en condiciones de disponer completamente del tiempo de los hombres y, en consecuencia, de dirigirlos (Lazzarato, 2013: 95-96).
En la línea de este análisis no economicista de la economía, Foucault, que toma de Nietzsche su concepto de poder, reconoce en su curso del Collège de France del 70-71, Lecciones sobre la voluntad de saber, que la moneda no tiene un origen mercantil. Inicialmente, la moneda no se crea para representar valores de cambio y utilidades en el intercambio entre iguales, sino que se deriva del poder sobre la deuda y la propiedad (Lazzarato, 2013: 91). Para Foucault, la mensuración y la institución de la moneda está unida, en realidad, al endeudamiento campesino. Todo aquello que está en la base de la moneda, la medida, la evaluación o la estimación remite a una cuestión de poder, pues solo quien tiene poder puede ser el medidor o el mensurador de la ciudad y de sus elementos: tierras, riquezas, derechos, poderes y hombres (2013: 92-93).
Lazzarato (2015a: 78) utiliza al Nietzsche de La genealogía de la moral para pensar la historia de la deuda, y, en concreto, para explicar el tránsito de la deuda finita de las sociedades precapitalistas a la infinita del capitalismo. Las sociedades arcaicas solo conocen la «deuda finita y móvil», la que es reembolsable y eliminable. Con la llegada de los grandes imperios y de las religiones monoteístas nace la deuda infinita, inagotable, impagable o de por vida. En un principio, la deuda infinita se contrae, bien con la divinidad cristiana, bien con la sociedad o el Estado moderno, esto es, con acreedores infinitos. De acuerdo con Nietzsche, Lazzarato considera que la deuda infinita es en el fondo una invención del cristianismo. Se trata además de una deuda que el sujeto interioriza y que produce en él sentimientos de culpa por no poder satisfacerla.
El capitalismo financiero impone la deuda infinita. Pues, cuando la deuda o la moneda de crédito se convierte en la clave de la valorización del capital, «el reembolso jamás podrá realizarse, so pena de extinción de la relación capitalista»: «al ser el crédito el motor de la producción social, debe reembolsarse en forma sistemática, pero renovarse inmediata y necesariamente, y así al infinito» (2015a: 89). La relación entre acreedor y deudor no se puede saldar nunca porque es tanto una relación de explotación económica como política. Si se saldaran las deudas ya no habría diferencial de poder, asimetría, entre las fuerzas superiores e inferiores y desaparecería el capital. Lazzarato sostiene también que esta relación de dominación basada en la deuda no se rompe con un acto de pago, sino con un acto político de rechazo a pagar, a reembolsar; acción política que, como abordaremos en el último apartado, está unida al rechazo del trabajo.
Según Nietzsche (1990: 104), «la inextinguibilidad de la culpa», o de la deuda contraída por el primer hombre (el pecado original), engendra al mismo tiempo «la inextinguibilidad de la expiación», la imposibilidad de su rescate (Lazzarato, 2015a: 88). No obstante, el cristianismo —prosigue Nietzsche (1990: 105)— se inventa un «paradójico y espantoso recurso» para salir del atolladero: de pronto, el Dios del cristianismo, el acreedor, se sacrifica por amor para pagar la deuda eterna e infinita contraída por la creatura. El cristianismo enseña que la única manera que tiene el hombre de saldar la deuda consiste en una acción de gracia, de amor desinteresado. Esta ruptura es la propia del acontecimiento. En contraste con los análisis pasados de Nietzsche y contemporáneos de Lazzarato, Žižek reconoce que el mismo cristianismo, que en esto demuestra su complejidad, proporciona un antídoto contra la deuda infinita y, por lo tanto, nos dice cómo combatir en la actualidad la subjetividad neoliberal. La gracia, el amor sin explicación ni contraprestación, rompe completamente con la lógica de la deuda, basada en lo mensurable, calculable e intercambiable. Žižek (2001, p. 169) piensa que el secreto último del cristianismo es el amor puro, sin contraprestaciones, sin estar atado por la cadena de los méritos u obligaciones. Por este motivo, el filósofo esloveno (2014b, p. 177) sostiene, en una línea opuesta a la nietzscheana, que la «médula subversiva de la auténtica experiencia religiosa», la cual difiere radicalmente de las instituciones cristianas y capitalistas, apunta hacia «la fundación en la solidaridad de una nueva forma de vida social».
Junto a Nietzsche, Marx es el otro filósofo imprescindible para comprender el funcionamiento de la deuda. Para Lazzarato (2013: 85), Marx desvela algo que el capitalismo suele disimular: que la moneda funciona de dos maneras, como ingreso y como capital. La moneda-ingreso es un medio para comprar bienes derivados de la producción capitalista. Esta moneda-intercambio reproduce las relaciones de poder ya establecidas, y por ello refuerza la división del trabajo y la asignación de las diversas funciones y papeles sociales, incluidos los de gobernante y gobernado. Como capital, la moneda es un medio de financiamiento o crédito. Esta moneda ya no reproduce el pasado, lo establecido, como la moneda-intercambio, sino que sirve para decidir el futuro. Además de condicionar la producción futura de mercancías, el flujo financiero influye decisivamente sobre las relaciones de poder y las medidas de explotación y sujeción futuras, y, en consecuencia, sobre la asignación de funciones y papeles. Se comprende así que la moneda-capital haya sido la principal arma de destrucción del fordismo y de creación del orden neoliberal.
Cuando hablamos de producción, el autor de La fábrica del hombre endeudado vuelve a echar mano de El Anti-Edipo para explicar que el bien más preciado producido por el capitalismo neoliberal es la propia subjetividad del deudor. Con la creación de un hombre capaz de prometer, de ser garante o responsable de sí mismo ante el acreedor, se consigue que este sujeto se vuelva calculable y previsible. Por eso, la deuda permite calcular lo más incalculable, el futuro, lo que ha de suceder, y, como trataremos en el próximo apartado, se convierte en la pieza clave de las sociedades de control, cuyas técnicas de dominación tienen que ver sobre todo con el tiempo (Lazzarato, 2017: 97), mientras que las técnicas disciplinarias se relacionan con el espacio dentro del cual se ejercen. La deuda hace que el tiempo deje de estar abierto e indeterminado. El capitalismo neoliberal sabe que, si se logra objetivar y controlar el futuro a través de la deuda, será posible disponer del tiempo y reducir la incertidumbre, la indeterminación, todo aquello —la ruptura del statu quo y el triunfo de lo nuevo— que es característico del amenazador acontecimiento político.
Para que seamos conscientes del grave atentado sobre la libertad que implica este control absoluto del tiempo, Lazzarato (2013: 54-55) acude a la crítica medieval de la usura. Según se puede leer en la obra La bolsa y la vida: economía y religión en la Edad Media de Jacques Le Goff, en aquellos tiempos se era plenamente consciente de que el préstamo con interés permitía apoderarse del tiempo del deudor. Se consideraba que el hombre que ganaba dinero con el dinero, el usurero, era un «ladrón de tiempo». Robaba algo, el tiempo y sobre todo los futuros contingentes, que solo era patrimonio de Dios. Desde luego, Lazzarato está convencido, en primer lugar, de que el tiempo es el objeto primordial de la expropiación y valorización del capitalismo neoliberal; y, en segundo lugar, de que la verdadera resistencia contra este poder exige combatir la subjetividad de un deudor, cuyo estilo de vida es el más adecuado para hacerse responsable de la deuda infinita.
Las foucaultianas nociones de empresario de sí mismo y de capital humano deben entonces redefinirse a partir de la relación más desterritorializada y abstracta o general: la relación entre acreedor y deudor. Como se sabe, el mercado monetario es el más abstracto porque, en contraste con lo que sucede con el capitalismo industrial y comercial, la mercancía es siempre la misma: el dinero. Para llevar a cabo la tarea de comprender la economía de la deuda, Lazzarato vuelve a recomendar la lectura de Marx, tanto la de un texto de juventud como Crédito y Banca (1844) como el libro III de El Capital. En este último libro, el filósofo alemán expone que el dinero concedido por los banqueros a crédito constituye una riqueza futura. Esto significa, como ya sabemos, que la moneda-capital determina las decisiones más importantes sobre la producción y las relaciones de poder venideras (Lazzarato, 2013: 70).
El primer texto es también importante porque el joven Marx advierte en él que lo decisivo del crédito no es la relación entre capital y trabajo, sino la relación moral de confianza entre acreedor y deudor (2013: 65-68). Ciertamente, lo único que favorece el obrar en condiciones de incertidumbre, cuando ya no sirve ni el hábito ni la tradición, es la confianza (2013: 76-78), pero el problema del crédito radica en que esta confianza implica un juicio moral del acreedor sobre el deudor. Antes de formalizarse la relación crediticia, el capitalismo financiero obliga a evaluar el estilo de vida del deudor para saber si es solvente. El acreedor no solo evalúa el tiempo de trabajo del deudor sino toda su existencia. Se produce de este modo una intromisión completa en la vida privada del individuo. Esta relación se desarrolla además dentro de un marco afectivo donde impera la hipocresía, el cinismo y la desconfianza. Sobre el deudor, como sobre el pecador cristiano, recae la sospecha permanente de que puede disimular y mentir sobre su conducta y estilo de vida (2013: 150). En suma, el texto de Marx nos permite comprender que una economía de la deuda como la neoliberal solo puede funcionar si cuenta con una eficaz tecnología de subjetivización, esto es, con un conjunto de técnicas adecuadas para garantizar que el deudor se comporte en el futuro de acuerdo con su papel asignado.
4. Producción de la subjetividad neoliberal en la sociedad de control
Lazzarato (2017: 86) asume el concepto de poder de Foucault, así como su crítica de la teoría marxista por pretender reducir la multiplicidad de relaciones de poder a la única relación dialéctica entre capital y trabajo, al drama económico de la explotación de la clase proletaria. Es preciso reconocer que existe una «multiplicidad de dramas sociales». Lazzarato (2017: 88) coincide con Foucault en la necesidad de salir del economicismo marxista y de criticar el uso de la ideología para explicar todas las relaciones de poder. Desde este enfoque no economicista, el poder implica tanto integración como diferenciación. Por un lado, no hay relación de poder sin diferencia de fuerzas entre las partes que se relacionan. Mas, por otro, esta relación sirve para integrar u homogeneizar las individualidades, obligándolas a seguir un mismo comportamiento y objetivo (2017: 89-90); es decir, las relaciones de poder sirven para producir la subjetividad del dominado. Disciplinas y biopoder son los modos de producción de subjetividad que Foucault ha privilegiado en sus análisis, y que, junto al poder soberano, permiten comprender la dominación imperante en las sociedades del siglo veinte.
De acuerdo con la interpretación deleuziana de la sociedad disciplinaria, Lazzarato (2017: 92) asume, por paradójico que parezca inicialmente, que en las instituciones de encierro (escuelas, hospitales, fábricas, etc.) lo que «está encerrado es el afuera». Con ello se pretende «neutralizar la potencia de invención y codificar la repetición para quitarle toda potencia de variación, para reducirla a una simple reproducción». Es decir, el poder disciplinario impide que sea posible otro mundo —el afuera— distinto al configurado por las diversas relaciones de poder que se desarrollan dentro de las instituciones de encierro. El tiempo del acontecimiento, que es el tiempo de la invención de un nuevo mundo o el de la creación de los posibles, queda, según Lazzarato (2017: 93-94), «limitado y encerrado en los plazos y procedimientos rigurosamente establecidos» por las políticas de planificación que caracterizan a las sociedades disciplinarias. Por otra parte, recordemos que, a diferencia de las disciplinas, las cuales apuntan a los cuerpos e individuos, el biopoder se centra en la gestión de la población o en el hombre como especie. Por esta razón, las tecnologías biopolíticas se identifican fácilmente con las políticas del Estado de bienestar sobre la familia, la salud de la población, los accidentes laborales, el desempleo, la vejez, etc.
Pues bien, Lazzarato (2013: 111-115) explica que el neoliberalismo basado en la deuda reconfigura el poder soberano, disciplinario y biopolítico. En primer lugar, el poder soberano de los Estados queda seriamente disminuido por la intervención de las agencias calificadoras, los inversores financieros y las instituciones transnacionales. Está claro que la economía de la deuda acaba con la soberanía monetaria de los Estados, ya que estos se ven obligados a aplicar las políticas económicas y sociales dictadas por los mercados. En segundo lugar, el neoliberalismo convierte a la empresa, que ha de ser entendida de acuerdo con la hegemonía del capital financiero, en el principal poder disciplinario. Dicha empresa constituye un activo financiero cuyo valor es evaluado por el mercado. Dentro de ella, los accionistas siempre priman sobre los directivos porque son quienes deciden realmente sobre la organización y la productividad (2013: 116-118). En tercer lugar, la política de la deuda afecta al biopoder. Una de sus principales muestras son los gastos sociales que el neoliberalismo convierte en fuente de ganancias para los acreedores privados. El Estado del bienestar queda seriamente afectado cuando se sustituyen los seguros colectivos contra los riegos, principalmente los relacionados con el desempleo, la salud y la vejez, por seguros privados e inversiones institucionales. Los derechos sociales se convierten entonces en deudas sociales y privadas, y los usuarios en deudores. Lazzarato (2013: 119-121) indica a este respecto que el usuario transformado en deudor no solo debe hacer frente a la devolución del dinero, sino que también debe autodisciplinarse para llevar un estilo de vida que permita este reembolso. De ahí la importancia de las técnicas para producir al buen hombre endeudado. Téngase en cuenta a este respecto que Lazzarato (2015a: 182) asume plenamente las siguientes palabras de Guattari: «la producción de la subjetividad es la ‘producción más importante’ del capitalismo».
Las técnicas neoliberales de producción de la subjetividad pretenden, según Lazzarato (2013: 151), «inscribir en el cuerpo y en la mente la culpa, el miedo y la mala conciencia». Ya hemos comentado que Nietzsche es el filósofo más empleado para pensar la deuda como una cuestión de culpa, pero Freud resulta igualmente imprescindible en esta materia. Se entiende así que Lazzarato (2013: 109) hable de la «colonización del superyó freudiano por la economía». A su juicio, esta colonización se produce porque el yo ideal ya no debe conformarse con ser el garante de los valores morales de la sociedad, «sino también de la productividad del individuo». Nuestro autor parece decir que el neoliberalismo concede un papel más importante al inconsciente que el liberalismo. Este último, que parte de la prioridad y anterioridad de lo privado sobre lo público, relaciona lo privado con el juicio consciente sobre uno mismo; un juicio que, en el fondo, discrimina las voluntades y no los hechos, es decir, sirve para juzgar lo que cada uno quiere llegar a ser y hacer. Pero el neoliberalismo introduce una novedad: el juicio privado se corresponde con el juicio inconsciente del superego.
Para comprender lo que sucede cuando esta función judicial del individuo se vuelve inconsciente, resulta muy valioso el ensayo sobre el superyó que ha escrito Étienne Balibar2. El superyó se caracteriza por «interpelar a los sujetos en individuos y de ese modo producir su aislamiento». El neoliberalismo no hace otra cosa, pero hace algo más. Pues el sujeto siempre culpable ante el superyó, ante la Ley, ante el Gran Otro, se corresponde con el sujeto perpetuamente endeudado, y, por tanto, siempre culpable, con el que sueña el neoliberalismo para controlar a los individuos y eliminar toda incertidumbre con respecto a su comportamiento futuro, más allá de que la retórica neoliberal hable de profundizar en la libertad individual. ¿Qué significa una instancia que dice «cuanto más obedeces, más culpable te sientes», o «en cualquier caso eres culpable», o todavía mejor, «cuanto más inocente eres, más culpable»? Que el tiempo está cerrado para nosotros, que ya no existe el futuro de la redención de la deuda, que ya no es posible un acontecimiento que suponga un cambio radical o una novedad; y que, en cambio, solo existe el presente perpetuo, inmovilizado, de la condena. No hay entonces más tiempo que el de la deuda, el cual, como la mancha de sangre que reaparece una y otra vez después de haberse limpiado, nunca puede borrarse porque siempre se está contrayendo una y otra vez.
La presión que siente el hombre endeudado del neoliberalismo es similar a la que impone el superego. El examen del superego, del juicio inconsciente que siempre condena al sujeto, conduce —dice Balibar (2014: 172)— a la paradójica justificación de los tribunales externos. El examen del sujeto neoliberal conduce, a nuestro juicio, a la paradójica justificación de la política republicana de lo común. Muestra que la única liberación (de la deuda) pasa por salir del aislamiento interior, del sentimiento inconsciente e individualizado de culpa, por abrirse a lo público, y, en consecuencia, por la defensa de lo común.
Abordar el tema de la producción de la subjetividad neoliberal exige detenerse en la cuestión del hombre endeudado como hombre permanentemente evaluado, y, por tanto, en las técnicas subjetivas de evaluación. Lazzarato (2013: 160) sigue una vez más en este tema a Deleuze y afirma que la deuda se halla en el origen de la medida, del cálculo y de la técnica gubernamental de evaluación. Si la deuda es infinita, la evaluación también lo es. Esta técnica de gobierno produce un sujeto responsable de sus acciones, y, por tanto, capaz de convertir su vida en un esfuerzo constante por devolver la deuda. La retórica del empresario de sí mismo tiende a ocultar que la evaluación disminuye la posibilidad de elegir y decidir por parte de asalariados, usuarios y gobernados. Pero lo cierto es que la evaluación, en la medida que lleva a examinar todos los proyectos vitales del homo debitor, afecta a lo más profundo de su libertad e intimidad. Supone así, como ya apuntaba Marx en aquel escrito de juventud antes aludido, una intromisión intolerable en la vida de los sujetos. Un buen ejemplo de esta intromisión totalitaria es, para Lazzarato, el control de los beneficiarios de subsidios. Para merecerlos, como pone en escena Ken Loach en su filme I, Daniel Blake (2016), tales beneficiarios deben rendir cuentas y justificar lo que hacen con su vida, pues el Estado neoliberal considera que todos son tramposos en potencia.
La nueva sociedad neoliberal implica asimismo la aparición de un conjunto de nuevas relaciones de poder, todas las cuales englobó Deleuze bajo el término de sociedad de control. Es así cierto que la paulatina extensión del empresario de sí mismo ha ido difuminando cada vez más los dualismos sociales, empezando por los de clase (proletarios/capitalistas). Dentro de este contexto neoliberal resulta evidente que ya no basta con las técnicas bipolíticas ejercidas sobre la población y con las técnicas disciplinarias ejercidas sobre las subjetividades dentro de un espacio cerrado. Es preciso —de acuerdo con la terminología que Deleuze toma de Simondon— modular tales subjetividades constantemente y en un espacio abierto (Lazzarato, 2017: 94-95). Surgen entonces toda una serie de tecnologías de acción a distancia (televisión, video, ordenadores, redes digitales, satélites, drones, etc.) que ayudan a controlar a los individuos. Lazzarato (2017: 99-100) piensa que la sociología de Gabriel Tarde sobre los públicos proporciona elementos valiosos para comprender las relaciones de control, pues alude a una influencia a distancia de unos espíritus sobre otros. Por lo demás, es importante tener en cuenta que «las técnicas de sometimiento de las sociedades de control no reemplazan a las de las sociedades disciplinarias, sino que se superponen a ellas» (2017: 101). Esto significa que la sociedad de control está constituida tanto por el conjunto de los dispositivos disciplinarios y biopolíticos como por los relacionados con las nuevas tecnologías de acción a distancia (2017: 106).
El capitalismo neoliberal no solo produce la sujeción social de los individuos y de las masas, conseguida mediante las disciplinas y el biopoder, sino también un nuevo sojuzgamiento maquínico relacionado con ese sometimiento a distancia que es propio de la sociedad de control. Según Lazzarato (2013: 173), la gubernamentalidad analizada por Foucault resulta hoy insuficiente porque no tiene en cuenta el funcionamiento de los sojuzgamientos maquinales. Para ver la novedad de estas técnicas de control con respecto a la sujeción social, es preciso tener en cuenta que esta última ha llevado al paroxismo la individualización, y que funciona a partir de normas, reglas o leyes. Pretende, con la ayuda de diversas máquinas jurídicas, policiales y mnemotécnicas, la dominación del individuo considerado como un todo, ya que el dominio se extiende sobre la conciencia, la memoria y las representaciones de este individuo (2013: 169). Cuando hablamos de sujeción social, lo importante es la negociación del sujeto consigo mismo. Aunque la norma sea externa, todo sucede —si hablamos de la sociedad neoliberal marcada por la economía de la deuda— como si el mismo individuo se autocreara como homo debitor (2015a: 185).
Lazzarato (2015a: 193-194) comenta que las sociedades disciplinarias giran alrededor de técnicas biopolíticas y disciplinarias que se aplican a masas e individuos. Como señala la propia palabra, in-dividuo es indivisible e inseparable porque encierra en un todo «las subjetividades parciales, modulares y preindividuales que lo componen». Sin embargo, en la sociedad de control los individuos se descomponen en partes, se convierten, como señala Deleuze, en dividuales; esto es, se dividen y separan en sus elementos constitutivos (memoria, intelecto, sensibilidad, etc.). Al mismo tiempo, las masas pasan a ser un conjunto de «muestreos, datos, mercados o bancos». Lazzarato (2015a: 195) explica a continuación que este desgarramiento del individuo y de las masas en partes supone, en afinidad con el capitalismo financiero, una especie de des-territorialización del individuo y de la población que sirve para producir «consumidores, electores, comunicadores», o para fabricar «identidades sexuales, comportamientos, conductas adaptadas y nuevas corporalidades».
Lazzarato (2015a: 195-196) piensa, no obstante, que Foucault (2007, 308-310) no está lejos de este pensamiento, pues «da una definición de la subjetividad del homo economicus, tomada del economista neoliberal Gary Becker, que coincide en ciertos aspectos con la del dividual». El mismo Foucault admite que este nuevo hombre puede ser descompuesto en «sus subjetividades parciales y modulares y sus múltiples vectores preindividuales de subjetivización». También reconoce que, como este hombre está dentro de un medio, el poder gubernamental deber actuar sobre este. De ahí la proliferación de toda una serie tecnologías ambientales, como las técnicas de prevención y anticipación, que se caracterizan porque no producen interiorización.
Quizá sea esto lo decisivo para entender el concepto de sojuzgamiento: mientras la sujeción produce interiorización, el sojuzgamiento no lo necesita. Sondeos, mediciones de audiencias, perfiles construidos por las empresas que administran las redes sociales, big data, modelos publicitarios, etc. son técnicas de gubernamentalidad que, según Lazzarato (2015a: 197-1998), «se suman a la acción del Estado y la completan». Es decir, el sojuzgamiento maquínico deshace al individuo porque no está relacionado con la conciencia y la representación del sujeto. Remite «a técnicas no representativas, operacionales, diagramáticas que funcionan explotando subjetividades parciales, modulares, subindividuales». Los hombres funcionan en muchas ocasiones como «piezas mecánicas», esto es, como «componentes y elementos humanos del maquinismo» (2015a: 183). Por eso, Deleuze llama dividuo al operador, elemento o pieza humana que es sojuzgado por el funcionamiento de máquinas sociotécnicas, propias de la economía de la deuda.
Hoy apenas se distingue —explica Lazzarato (2015a: 184)— «entre el organismo y la máquina, el sujeto y el objeto, el hombre y la técnica». Los actos más humanos, como hablar, ver, oír, sentir, ya no se pueden concebir sin la participación de las máquinas, entre las cuales cabe destacar el ordenador porque afecta a nuestra percepción y pensamiento (2015a: 188). Para comprender estas máquinas debemos tener en cuenta que no exigen actuar sino reaccionar (2013: 174); y, sobre todo, debemos saber que funcionan de acuerdo con «semióticas asignificantes» que «tienen un efecto significante» (2015a: 188). Entre las principales semióticas asignificantes que, sin pasar por la representación y la conciencia, hacen funcionar la máquina del capitalismo financiero de nuestros días, Lazzarato (2015a: 188) menciona «la moneda, las cotizaciones de bolsa, el spread, y hasta los algoritmos, las ecuaciones y las fórmulas científicas». Como de forma crítica apunta el Pasolini (1983) de los años setenta y de forma acrítica la publicidad de cualquier periodo, la producción de la subjetividad ya no depende exclusivamente del lenguaje verbal, de las semióticas lingüísticas: cada vez adquiere más importancia el lenguaje de las cosas o, según la terminología de Guattari, todo un conjunto de «formas de discursividad asignificantes» como «la música, la ropa, el cuerpo, los comportamientos que son signos de reconocimiento, y también sistemas maquínicos de toda índole». Por eso, cuando hablamos de sojuzgamiento, «las semióticas lingüísticas pierden la primacía» (Lazzarato, 2015a: 191).
5. La lucha política contra el neoliberalismo desde la crítica artística: el rechazo del trabajo
Lazzarato (2015a: 242) piensa que la única posibilidad de dar fin a la dominación neoliberal pasa por «detener la valorización y salir de los flujos de comunicación/consumo/producción». A partir de «esa detención o salida», se debe «reencontrar la igualdad, condición de la organización política». El teórico del hombre endeudado aboga de este modo por la desaceleración, por un tiempo de ruptura y de suspensión de los dispositivos neoliberales de explotación al que denomina tiempo perezoso. Siendo consciente de que se mueve en un terreno peligroso, y que puede ser tachado de ingenuo, desea aclarar que, en su comentario sobre la pereza, hay «un poco de humor». Más allá de esta precaución, lo importante es que Lazzarato (2015a: 243-4) califica como acción perezosa a «la acción política que rechaza y escapa a la vez de los roles, las funciones y las significaciones de la división social del trabajo, y que mediante esa suspensión crea nuevas posibilidades». El rechazo del trabajo, que es en el fondo lo que implica la acción política perezosa, significa entonces resistirse a ser «asignado a una función, un papel, una identidad, establecidos de antemano en y por la división social del trabajo». Obrero, artista, mujer, trabajador cognitivo, etc. son asignaciones e identificaciones que atrapan al sujeto en una relación de explotación y dominación. Lazzarato (2015b: 16-17) advierte expresamente que este rechazo del trabajo remite a la lucha política contra la asignación capitalista de un lugar y una función. Por este motivo no debe confundirse con el desobramiento de los impolíticos, y, en particular, con el propuesto por Giorgio Agamben. Critica asimismo al movimiento obrero por abandonar las políticas de rechazo del trabajo, y ponerse al servicio del productivismo y de la industrialización (2015b: 17)3.
Para Lazzarato (2015b: 20), la pereza no es un simple «no hacer» o un «hacer lo mínimo», sino que implica una toma de posición política con respecto a las condiciones de existencia impuestas por el capitalismo neoliberal. Una parte de la izquierda más radical, dentro de la cual podemos incluir al teórico del hombre endeudado, considera que la acción política consiste en deshacer las categorías, identidades y roles que impone la división social del trabajo, con el objetivo de abrir otras posibilidades (2013: 250). Precisamente, la acción perezosa, que, para el republicanismo clásico, era propia de los ociosos, supone una acción política de este tipo. Tal acción es también democrática porque no requiere de ningún saber especializado, sea cognitivo o profesional, y, en consecuencia, todo el mundo puede realizarla.
En principio, el neoliberalismo se presenta como una respuesta exitosa al rechazo del obrero fordista a seguir trabajando en las cadenas de montaje. El credo neoliberal promete que el trabajo dejará de ser un castigo, un trabajo forzado, cuando cada sujeto gestione su vida como si fuera una empresa individual (2015a: 244-245). Pero, a pesar de la retórica del empresario de sí mismo y del capital humano, la crisis reciente demuestra que el neoliberalismo produce un nuevo proletariado, cuya vida es tan precaria como la de los trabajadores de épocas pasadas.
Lazzarato (2015a: 246-247) opina que la lucha contra el neoliberalismo pasa realmente por el cuestionamiento de la antropología de la modernidad, que en buena medida está basada en ese tiempo productivo que llamamos trabajo, y por el redescubrimiento de la temporalidad de lo posible y del acontecimiento, de la «duración relajada y dilatada de un presente de extensiones múltiples». Solo así puede emerger «otro espacio-tiempo, animado de la mayor velocidad y la mayor lentitud». Esta posición —advierte el filósofo de la deuda— no debería conducir a una crítica reaccionaria de la ciencia y de la tecnología. Lejos de la tecnofobia que anima a muchos de los críticos contemporáneos, Lazzarato mantiene que precisamos de la ayuda de las máquinas y de la tecnología para alumbrar esta otra manera de vivir el tiempo.
No se puede entonces combatir el neoliberalismo sin reflexionar antes sobre el tiempo, que es la clave de las sociedades de control. Con este fin, resulta imprescindible saber que, para el capitalista de todas las épocas, el tiempo es oro, algo escaso y cuantificable, mientras que, para el perezoso u ocioso —el hombre que no se identifica con su trabajo—, su «capital es el tiempo» (2015a: 247). Y esto es así porque el perezoso no lo percibe como algo escaso que haya que ganar y cuantificar en dinero.
Sobre esta antropología de la modernidad estrechamente vinculada al esfuerzo por ganar tiempo, Blumenberg (2011: 460-463) nos proporciona algunas valiosas reflexiones. En su tratado póstumo sobre antropología, ha explicado que el hecho de ser consciente de la finitud de la vida humana provoca en muchas ocasiones la reacción de ser «avaro con el tiempo». En su opinión, el burgués es la figura histórica que mejor encarna el sentimiento y pensamiento de que es necesario ganar tiempo. Sin embargo, durante siglos no fue obvio que el tiempo fuera escaso: solo se convierte realmente en algo tan raro y valioso como el oro cuando entra en contacto con una burguesía que inventa «la virtud de no perder el tiempo». Se comprende así que Benjamin Franklin acuñara la fórmula «el tiempo es dinero».
Blumenberg se pregunta seguidamente hasta qué punto «la función central de la ganancia de tiempo», que se halla en la base del espíritu burgués, responde a una necesidad antropológica. El mismo Heidegger (1944, §66), que sentía poco afecto por «el espíritu burgués y sus productos», se pregunta si «el contar con el tiempo es constitutivo del ser-en-el-mundo». Entre los críticos del mundo burgués se podría colocar a todos aquellos filósofos que, como Schopenhauer, intentan desvincular el tiempo de la realidad y reducirlo a la «nada infinita», negando seriedad y realidad a este asunto. La crítica de Lazzarato no le quita importancia a esta cuestión, pero sí explora otra relación del hombre con el tiempo que ya no esté marcada por el cálculo, por una relación en la que se cuenten ganancias y pérdidas y en la que el otro (el proletariado) y uno mismo (el empresario de sí mismo) se pongan al servicio de la valorización del tiempo, que no es otra cosa que dinero.
El rechazo del trabajo sirve para deshacer todo tipo de identidad, sea social, natural, sexual o de cualquier otro tipo, y abre la posibilidad de experimentar con la construcción de una nueva subjetividad (Lazzarato, 2015b: 35). La acción perezosa es así «un operador de desidentificación» que cuestiona todas las identidades, empezando por las profesionales y continuando por las sexuales. Desde la Antigüedad, la actividad se suele identificar con el hombre, mientras que la mujer se identifica con la inactividad y con las actitudes más pasivas (2015a: 248). En cambio, la acción perezosa se dirige contra la virilidad de cualquier acción provechosa y cuestiona la dominación de la mujer y de la naturaleza. Además, tal acción se halla «en las antípodas de la acción finalista de la producción capitalista, para la cual el fin (el dinero) es todo y el proceso no es nada» (2015a: 248). Por este motivo, el rechazo del trabajo vuelve a dar importancia al proceso, al devenir, que tan esencial resulta para entender el acontecimiento y la novedad.
Lazzarato encuentra en algunos artistas la más radical crítica y rechazo del trabajo. Indudablemente, en el mundo neoliberal el artista está dentro del mercado y se convierte a menudo en una categoría o identidad más de la división social del trabajo. Hasta tal punto es así que, para algunos, se ha convertido en el mejor prototipo de empresario de sí mismo porque encarna la libertad del creador (2015b: 16, 23). Desde luego, se trata de una falsa libertad, pues ni el arte ni las industrias culturales escapan a las necesidades de valorización financiera, con lo cual la creatividad y la libertad del artista acaban subordinándose a tales necesidades. Pero Lazzarato se refiere a otro tipo de artista, a uno que se niega a confundir su vida con la obra producida, y que cuestiona la antropología de la modernidad fundada en la escasez del tiempo y en el trabajo como vocación. Esta negativa a dejarse encerrar por una etiqueta, una clasificación, una identidad, le lleva, en cierto modo, a reconocer que el proceso de subjetivización, de modo similar a la revolución permanente, nunca se cierra, está siempre por hacer (2015a: 249). Así que son realmente los artistas los que prolongan El derecho a la pereza de Paul Lafargue. Lazzarato cita a este respecto a dos de ellos: Malévich y Duchamp. El primero de ellos, Kazimir Malévich, autor del libro La pereza como verdad inalienable del hombre, critica el socialismo, de modo similar a como Lazzarato censura el movimiento obrero, por pretender que «la humanidad entera siga un único camino laborioso y ya no quede ni una sola persona inactiva» (2015a: 243).
El segundo de ellos, Marcel Duchamp, al cual Lazzarato ha dedicado un breve ensayo, siempre prefirió la vida al trabajo de artista. Se consideraba anartista, y no anti-artista, porque no quería instalarse ni en el exterior ni en el interior de la institución del arte, sino en su límite o frontera (2015b: 25). Duchamp pensaba que era una infamia «estar obligado a trabajar para existir», aunque, por supuesto, era consciente de que no era posible esta otra forma de vida sin una «organización radicalmente diferente de la sociedad» (2015b: 21). Se quejaba también de que el artista, atrapado por la división social del trabajo, no pudiera disponer del tiempo necesario para realizar su obra.
Tanto Molinillo de café como los ready-made de Duchamp son, para Lazzarato, buenos ejemplos de la acción perezosa realizada por el artista que se dirige contra el mercado liberal. La primera obra, que descompone un molinillo en todos sus componentes, da un primer paso hacia el descubrimiento del tiempo del acontecimiento, que es el de la duración propia del tiempo presente, el de lo posible y el del devenir que contradice la velocidad y el orden cronológico. Para el anartista, el tiempo ya no coincide con lo que se puede calcular y acumular: no es dinero. Por el contrario, su capital es el tiempo porque dispone del presente, de la duración suficiente para realizar la obra. A lo posible descubierto con el Molinillo de café tras descomponer sus partes y abrirse a la duración, Duchamp lo llama infraleve (inframince), que alude a la dimensión de lo molecular, de las pequeñas percepciones, de las diferencias infinitesimales y de la unión de contrarios. Duchamp comenta así que «el habitante de lo infraleve es un holgazán» (2015b: 28), pero un holgazán que, por cuestionar el statu quo, abre la posibilidad de que surja un acontecimiento político que rompa con el pasado y cree un nuevo mundo.
El ready-made quizá sea la mejor muestra de técnica perezosa. Como la política por excelencia, la democrática, no precisa de ese virtuosismo o saber especializado que exigen los trabajos manuales. El ready-made «es una obra sin artista para realizarla» porque no se fabrica o produce, solo se elige (2015b: 31). El anartista crea esta obra por y con la palabra (2015b: 34). Es así arte conceptual. Además, este procedimiento mecánico permite «salir de la tradición» (2015b: 29), y, en concreto, de la tradición capitalista y del mercado del arte que consideran la creación como la especificidad de la obra artística. Dentro del mercado, el valor (económico) de dicha obra se hace depender de su unicidad, rareza u originalidad. El ready-made constituye, sin embargo, una manera de liberarse de la monetarización de la obra de arte única. Con él se acaba con la idea del original y de la propiedad, más allá de que, como los ready-made estaban firmados, se provocara en muchas ocasiones el mismo efecto que querían evitar (2015b: 30).
Duchamp convierte al ready-made en una técnica espiritual que, de acuerdo con la estética moderna contraria a poéticas y juicios determinantes, permite desprenderse de todos los valores, empezando por los estéticos. Al suspender prejuicios y normas dadas, y elaborar nuevos juicios estéticos, se pone del lado del devenir, del cambio y de la constitución de una nueva subjetividad. Supone una acción perezosa (ociosa), y, por tanto, política, porque la conversión de algo en objeto estético depende de su des-funcionalización e indeterminación. Ni al artista ni a su obra se le puede asignar un lugar determinado porque no disponemos de una norma o principio universal e inmutable que permita fijarlos en una identidad definitiva. Según Duchamp, la técnica espiritual del ready-made permite extraer el objeto «de su ámbito práctico o utilitario y llevarlo a un ámbito completamente vacío» (Lazzarato, 2015b: 31-2). La tarea consistente en escoger o elegir un objeto, en lugar de pintarlo o producirlo, nos introduce en una duración vacía que se abre a lo indeterminado, al tiempo del acontecimiento, ya que el artista renuncia al control consciente de su espíritu sobre lo que hace. Lo que se repite con el ready-made es la singularidad de la experiencia subjetiva de un acontecimiento que deja como huella el objeto artístico. El mismo Duchamp dice que el ready-made es la huella de un acontecimiento. Esto supone que nos hallemos ante una técnica espiritual que, en lugar de representar, convoca la realidad misma, la hace presente. De ahí que, según Lazzarato (2015b: 34), este arte reclame una semiótica de la realidad, que, en algunos aspectos, puede recordar a la elaborada por Pasolini en los ensayos recogidos en Empirismo eretico (1972).
Duchamp nos enseña que la obra en sí no dice nada, pues son los espectadores quienes hacen los cuadros o la obra artística (2015b: 36). Una obra no tiene valor en sí misma: solamente la relación entre artista y público, autor y espectador, le proporciona algún valor, algún sentido. Duchamp sustituye así una teoría sustancial del valor por una teoría relacional de significación claramente política. El verdadero enemigo del arte es el mercado con su economía basada en la especulación (2015b: 38). Dentro del mercado del arte, cuyo funcionamiento en nada difiere del financiero, las industrias y autoridades culturales deciden el valor monetario de las obras. Transforman así el valor estético en monetario, que es lo mismo que hace el neoliberalismo cuando nos impele a convertirnos en capital humano o financiero. La especulación mercantil lleva lo infinito de la valorización capitalista (el dinero que produce dinero) hasta el ámbito del arte. La firma, la repetición y la numeración son las condiciones para introducir una obra en el mercado. Por esta causa, Duchamp multiplica la firma, y se hace llamar Totor, Morice, Duche, Rrose Marcel, Sélavy, Marcel à vie, etc. para destruir la identidad única del autor (2015b: 41). Se entiende así que dijera lo siguiente: «la mejor obra de arte que puede hacerse es el silencio porque no se puede firmar y todo el mundo se aprovecha de él» (2015b: 42). Es decir, el silencio, como la nada, permite un uso común.
El objetivo de Duchamp consiste en pensar el proceso creativo, sea en el arte o en cualquier otra esfera, como proceso de creación o transformación de la subjetividad. El anartista actúa como si fuera un médium o un chamán que nos sitúa en el punto de emergencia de una subjetividad que no tiene nada que ver con la neoliberal. Según Lazzarato (2015b: 44), «no produce un objeto sino una serie de relaciones, intensidades y afectos» que ocasionan «transformaciones incorpóreas» en la subjetividad del artista y del público. Duchamp está enunciando de este modo las condiciones y efectos propios de una desmovilización de carácter político. Esta desmovilización se caracteriza, ciertamente, por suspender o romper las relaciones de poder establecidas —como hace lo político en Rancière—, pero también por abrir el espacio necesario para la construcción de una nueva subjetividad.
Lazzarato considera que la némesis del anartista es Warhol, el verdadero anti-Duchamp. Quizá este sea el mejor ejemplo de rendición total ante los valores y la lógica del mercado neoliberal, sustentada sobre la «repetición, la monetarización y la estetización». El mismo Warhol (2007, 79; Lazzarato, 2015b: 45) ha confesado que «el arte de los negocios es la etapa que sucede al arte. […] ganar dinero es un arte, trabajar es un arte, y los buenos negocios es el arte más bello». El artista se confunde entonces con el hombre de negocios y la Factory de Warhol con la empresa contemporánea. Este ejemplo pone de relieve que, en las sociedades de control, la institución del arte deja de ser, como lo era al menos desde Schiller, una vía para la emancipación y se convierte en «una nueva técnica de gobierno de la subjetividad». El arte aparece entonces como una droga o un «sedante» que facilita la conformidad con el statu quo (2015b: 46), con la hegemonía neoliberal del capitalismo financiero.
En cambio, el arte que defiende Duchamp se corresponde con cualquier actividad que rompe con el statu quo. Esta ruptura se revela incompatible con el dualismo artista/no-artista que impone la división social del trabajo. El mercado neoliberal no hace más que reafirmar estas asignaciones o identidades, y, por tanto, cierra a los demás seres humanos el acceso a la actividad artística. Desde el punto de vista neoliberal, el arte no es una acción que pueda ser compartida por todos; es decir, no tiene nada que ver con la acción común que caracteriza a la política y a la acción perezosa. La diferencia entre estas dos acciones es radical. La del artista reconocido por los mercados, que en esto no difiere de los actos realizados por el capital humano o empresario de sí mismo, se interesa únicamente por la finalidad, por la obra acabada que se traduce en dinero o en valor cuantificable, medible. En cambio, la acción perezosa o política «se concentra totalmente en el proceso, en el devenir de la subjetividad y de su potencia de actuar». Esta última acción remite a una nueva antropología y estilo de vida, ya que «contiene posibles que no se reducen a la producción económica, sino que se abren a un porvenir indeterminado que hay que construir, inventar, cuidar» (Lazzarato, 2015b: 47). En definitiva, la actividad perezosa que defiende el anartista se sitúa en las antípodas del proceso de subjetivización neoliberal que transforma al sujeto humano en homo economicus, para el cual la duración, el presente, no es nada, y lo es todo el fin, el futuro.
Un ejemplo de crítica radical del trabajo lo podemos apreciar en el reciente filme La fábrica de nada, creado por el colectivo de jóvenes cineastas portugueses Terratrema, aunque, en este caso, la dirección haya recaído sobre Pedro Pinho. La película trata de una fábrica abandonada por sus dueños, en la que sus trabajadores no hacen nada mientras debaten si merece la pena la autogestión de la empresa. El tratamiento fílmico de este argumento acaba coincidiendo con la radical idea de Duchamp de que la creación del silencio, la nada, es la mejor manera de evitar la especulación de los mercados y la valorización capitalista.
Desde el principio, se apodera del filme un tono apocalíptico. Una voz en off, sobre imágenes desmanteladas o en decadencia del norte de Lisboa, a orillas del Tajo, lee el siguiente texto: «hoy, con un trágico excedente de mano de obra en las fronteras de Europa, en una catástrofe humanitaria sin precedentes, el motor fundamental del capitalismo, el trabajo humano, lo mires como lo mires, se vuelve insostenible y obsoleto». Más tarde, durante una cena de intelectuales y militantes, uno de ellos, el conocido especialista en Guy Debord, Anselm Jappe, critica la opción de la autogestión por no ser lo suficientemente radical. Pues «una fábrica aislada y autogestionada sigue siendo un actor del mercado» y está obligada a seguir sus leyes, que no son naturales, sino capitalistas. Jappe hace referencia a una solución social global que pase por la crítica del trabajo, el cual debe ser entendido como aquello que crea valor de mercado y no como una simple actividad útil. El filme también se detiene en contraponer la creciente diferencia entre trabajos cualificados, que son los más adecuados para que el trabajador se transforme en empresario de sí mismo y en capital humano, y trabajos no cualificados, que, en el fondo, son nuevos trabajos esclavos que sobre todo se dan en el sector de los servicios personales.
El filme sugiere que lo que está en juego con el rechazo del trabajo es el cuestionamiento de la antropología y temporalidad de la modernidad, la del burgués que convierte el tiempo en oro y que aspira a esa peculiar utopía que consiste en dominar todas las contingencias e imprevistos que pueda traer el futuro. Esta antropología se traduce, como señalaba Blumenberg, en un incansable esfuerzo por ganar tiempo, el cual es considerado lo más escaso y valioso. De acuerdo con lo comentado en páginas anteriores, el neoliberalismo lleva hasta sus últimas consecuencias esta manera de concebir al hombre, ya que produce la subjetividad del capital humano y del hombre endeudado; esto es, produce un sujeto condenado a una valorización infinita y a un esfuerzo constante por devolver una deuda infinita contraída con las diferentes instituciones del capitalismo contemporáneo.
La película sigue la estela de la crítica radical de Duchamp porque se plantea la posibilidad de otra manera de vivir el tiempo, la posibilidad de una temporalidad desacelerada, de una duración relajada. En esta situación, las actividades lúdicas —el juego— y el arte, como la música interpretada por Zé, el joven obrero al que la película dedica más atención, se convierten en las actividades ociosas o perezosas más opuestas al trabajo. Precisamente, la creciente preferencia de los jóvenes por el estilo de vida del artista constituye un signo de la pérdida de prestigio del trabajo, así como de la crisis que sufre la gubernamentalidad neoliberal. En este sentido se expresa Comité Invisible en una de las partes más lúcidas de La insurrección que viene: «el dinero no es respetado en ninguna parte: el veinte por ciento de los jóvenes alemanes, cuando se les pregunta qué quieren hacer en el futuro, responden artista. El trabajo no se soporta como un don de la condición humana». Sin duda, cuando los jóvenes alemanes dan esta respuesta no están pensando en el artista como una de las identidades producidas por la división social del trabajo, sino que parecen acercarse más bien a las aspiraciones del anartista.
El filme del colectivo Terratrema, que a mi juicio conecta con el espíritu del 68, acaba poniendo en escena dos modos contrapuestos de resistencia contra la dominación neoliberal de nuestros días. El padre de Zé, un viejo comunista que participó en la revolución del 74, propugna la revuelta armada en una secuencia en la que desentierra unas viejas ametralladoras: «el pueblo —comenta el padre— tiene que luchar y no con claveles. Los claveles no funcionarían ahora». El hijo piensa que su padre está loco y que resulta preciso renunciar a la violencia armada. En la siguiente secuencia, Zé interviene en un enérgico concierto punk. Según Pinho, las guitarras eléctricas, el concierto, el arte, en definitiva, es la respuesta de su generación a «la cuestión que ya se planteaban nuestros padres, pero a la que hemos respondido de forma diferente». Esta contraposición entre violencia armada y violencia de la música o del arte es muy similar a la que ya ponía en escena Godard, en los meses previos al 68, en La chinoise. Pues aquí también se contraponía la violencia de la terrorista Véronique, cuyos atentados afectaban por igual a culpables e inocentes, a la del actor Guillaume que, con su «Teatro, año cero», con la crueldad sin sangre, dinamitaba las convenciones del teatro y del cine burgués. Con todo ello hemos querido mostrar que tiene razón Lazzarato cuando expone, a través de Duchamp, que la acción perezosa u ociosa del anartista, del hombre ajeno a los principios del mercado, se presenta como la más radical crítica del neoliberalismo. En concreto, supone un estilo de vida ajeno al control absoluto del tiempo que tiene lugar en la sociedad neoliberal, en donde, a diferencia de lo que sucedía en la sociedad disciplinaria, ya no existe ni siquiera un afuera que no esté marcado por las relaciones de poder.
6. Bibliografía
Balibar, Étienne (2014): Ciudadano Sujeto. Vol. 2: Ensayos de Antropología Filosófica. Buenos Aires: Prometeo.
Blumenberg, Hans (2011): Descripción del ser humano. México: FCE.
Brown, Wendy (2016): El pueblo sin atributos. La secreta revolución del neoliberalismo. Barcelona: Malpaso.
Deleuze, Gilles (1999): «Post-scriptum sobre las sociedades de control», en Conversaciones, 1972-1990. Valencia: Pre-textos, pp. 277-286.
Foucault, Michel (2007): Nacimiento de la biopolítica. México: FCE.
Heidegger, Martin (1944): El ser y el tiempo. México: FCE.
Laval, Christian y Dardot, Pierre (2013): La nueva razón del mundo. Ensayo sobre la sociedad neoliberal. Barcelona: Gedisa.
Lazzarato, Maurizio (2013): La fábrica del hombre endeudado. Ensayo sobre la condición neoliberal. Buenos Aires: Amorrortu.
— (2015a): Gobernar a través de la deuda. Tecnologías de poder del capitalismo neoliberal. Buenos Aires: Amorrortu.
— (2015b): Marcel Duchamp y el rechazo del trabajo seguido de Miseria de la sociología. Madrid: Casus Belli.
— (2017): Políticas del acontecimiento. Buenos Aires: Tinta Limón,
Nietzsche, Friedrich (1990): La genealogía de la moral. Madrid: Alianza.
Pasolini, Pier Paolo (1983): Escritos corsarios. Barcelona: Planeta.
Warhol, Andy (2007): Ma philosophie de A à B. París: Flammarion.
Žižek, Slavoj (2004): Amor sin piedad. Hacia una política de la verdad. Madrid: Síntesis.
— (2016): Problemas en el paraíso. Barcelona: Anagrama.
1 «[…] nos dice Foucault: «En nombre de esta [la sociedad] se procura saber por qué es necesario que haya un gobierno», y es siempre en su nombre que los liberales dejan de hacerse la pregunta sobre la razón de Estado: “¿Cómo gobernar lo más posible y al menor costo?, y [se hacen], en cambio, esta […]: ¿por qué hay que gobernar?”.» (Lazzarato, 2015a: 111).
2 Véase de Balibar (2014), además del capítulo «La invención del superyó. Sigmund Freud y Hans Kelsen, 1922», el titulado «Juzgarse a sí mismo y a los otros».
3 El movimiento obrero, explica Lazzarato (2017: 111), está en decadencia porque se ha limitado a sustituir el trabajo, «la pieza maestra de las sociedades disciplinarias, por el empleo, una de las formas principales de regulación de las sociedades de control».